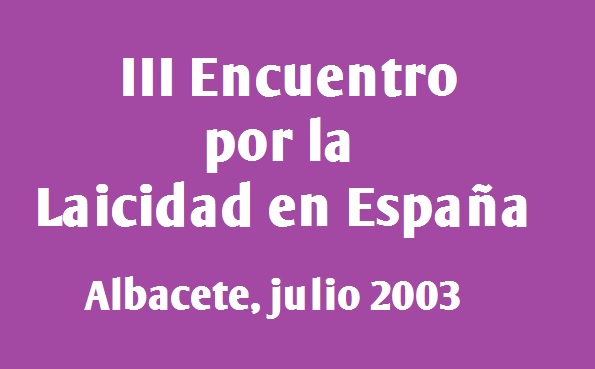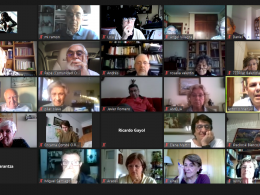“la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universalesde la dignidad
humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la
democracia y del Estado de Derecho”.
Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Los valores y los principios recogidos en el Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea en diciembre de 2000 durante la cumbre de Niza,son sin duda compartidos por una amplia mayoría de los ciudadanos europeos y, presumiblemente, por todos los estados miembros de la Unión. Son los valores sobre los que se ha edificado nuestra actual cultura,valores que suponen una contribución indiscutible a la convivencia pacífica y al progreso de la sociedad, y por esa razón hoy puede parecer incuestionable que nuestro mundo deba regirse por ellos.
Sin embargo, la llegada de estos valores a nuestra cultura o, mejor aun, la configuración misma de nuestra cultura en torno a tales valores no se ha producido de manera fortuita, más bien al contrario, sólo tras una larga historia de desunión y sufrimiento hemos logrado hacer nuestros dichos valores. Por ello, sacar a colación el asunto de la procedencia de los valores o de las “raíces” de una entidad sociopolítica tan compleja como Europa, justo cuando se está debatiendo su marco constitucional, provoca cierto recelo, porque los valores de Europa, “nuestros” valores, proceden de tradiciones culturales e ideológicas distintas y resultaría difícil, sino imposible, tratar de destilar sus esencias para determinar un origen cultural químicamente puro.
Manifestada esta prevención no hay motivo para no reconocer que haya habido también “alguna” aportación de la religión, del cristianismo y en menor medida del catolicismo a la cultura europea y, en definitiva, a la construcción de esos valores “comunes”; aunque lo mismo podría atribuirse a otras tradiciones como la helenística, la romana, el judaísmo —“raíz” del cristianismo—, el Islam, la ilustración, el librepensamiento o los socialismos de distinta factura. Todas esas tradiciones y otras muchas no enumeradas aquí están en mayor o menor grado emparentadas con nuestras raíces más profundas y algunas, no lo olvidemos, también han jugado en ocasiones un papel execrable. Ante esta constatación abrir un debate para establecer en qué medida ha contribuido cada una de ellas a la construcción de Europa y, en consecuencia, hasta qué punto cada una de ellas se ha enfrentado a ese mismo proceso, además de ser inoportuno es probable que dejase a algunas “tradiciones” en una situación poco o nada favorecida…
Que la Constitución europea debe estar fundamentada en una serie de valores patrimonio de todos los ciudadanos es algo que está fuera de discusión. Sobre cuáles deben ser esos valores es sobre lo que merece la pena buscar un consenso lo más amplio posible, pero polemizar sobre cuál es el origen o la procedencia de esos valores, si deben anotarse en el haber de una u otra tradición, sólo puede encubrir un propósito: reclamar un reconocimiento específico para poder después exigir un rendimiento insolidario, para justificar privilegios en base a lo que todos “debemos” a una u otra tradición o ideología concreta, para pulverizar la cohesión ciudadana que debería hallarse en el fundamento de todo proyecto democrático.
Europa es una entidad plural donde tendremos que convivir ciudadanos de culturas distintas con creencias diferentes o sin creencia alguna. El marco legal de la Unión no debería ocuparse de las creencias de los ciudadanos, sino sólo de salvaguardar la libertad de poder escoger y profesar alguna de ellas, o ninguna. El único objetivo legítimo en base a nuestros valores comunes es fortalecer la convivencia y las libertades, y eso sólo se podrá lograr impulsando el carácter laico de las instituciones. Las confesiones cristianas, y en especial la Iglesia Católica, reclaman sin embargo un reconocimiento a “su” contribución y exigen poner por escrito ese compromiso en el texto constitucional. Ello nos lleva a reflexionar sobre los propósitos de semejante conducta, porque un desequilibrio en esta cuestión podría suponer un grave contratiempo para los derechos y las libertades de los más de 450 millones de ciudadanos que, cuando dentro de un año concluya la proyectada ampliación, acabaremos formando parte de la Unión Europea.
La construcción europea cobró especial relevancia para las confesiones religiosas a medida que el proceso de integración avanzaba y se hacía patente la necesidad de contar con una Constitución que definiese, por encima de los intereses nacionales, un marco común para todos los ciudadanos europeos. El Vaticano ha sido consciente desde el principio de la importancia de preservar sus privilegios en aquellos estados en los que cuenta con un estatuto especial y sentar las bases que le permitan extender, llegado el momento, dichas ventajas e influencia a otros estados tradicionalmente reticentes a efectuar concesiones a las confesiones religiosas en general, y a la Iglesia Católica en particular.
El primer gran reto en ese sentido fue el proceso de redacción de la Carta de Derechos Fundamentales. Desde muy pronto la Iglesia trató de influir en el proceso, a mediados de 1999 el Papa Juan Pablo II efectuó una significativa intervención ante el Parlamento nacional de Polonia en la que advirtió a la clase política de los peligros que, según él, acechaban al continente a las puertas del nuevo milenio. Llamó a fundar una Europa Unida como una gran “Comunidad Europea del espíritu” sobre la base de los valores morales cristianos y previno sobre la posibilidad de que “la democracia se aliara con el relativismo moral y denegara a la persona humana sus derechos básicos. La democracia sin valores degenera fácilmente en un totalitarismo abierto o camuflado”. A pesar de ello, durante el tiempo que duró la redacción de la Carta, acaso confiado de su propia ascendencia, el Vaticano actuó con cierta contención, quizás al considerar incuestionable que el cristianismo debía estar reconocido de forma preeminente en el nuevo marco legal. La diplomacia vaticana pronto se percató de que su arrogancia había encajado mal con el talante de la Europa democrática.
La aprobación durante la cumbre de Niza de la Carta de Derechos Fundamentales sin ninguna referencia a la religión ni al cristianismo en el Preámbulo, a pesar de no tener efectos vinculantes, supuso un fuerte revés para las expectativas del Vaticano, que tomó conciencia del peligro al que se enfrentaba y optó por cambiar su estrategia. Empezó por mostrar su enorme disgusto por el resultado de Niza, pero también por impulsar el acercamiento a los sectores sociales y políticos más proclives a sus intereses, ofreciendo a cambio el pleno apoyo de los católicos al proceso de construcción europeo. En paralelo intensificó su particular campaña mediática, sustituyendo la soberbia inicial por el papel de “damnificado” por las conjuras del anticlericalismo francés para dejar sin voz en Europa a los creyentes. ¡Había mucho en juego y la Iglesia no podía permitirse perder el tren de las instituciones!
La Carta significó un triunfo del laicismo europeo y del esfuerzo por conseguir la plena igualdad de todos los ciudadanos, pues el artículo 10 consagra “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” y recoge la “libertad de cambiar de religión o de convicciones,así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.” Aunque para algunos el hecho de no explicitar formalmente el derecho a “no profesar ninguna religión o creencia” es una ausencia inexcusable, una lectura del texto sin prejuicios debería comprender a aquellos que carecen de religión sin más inconvenientes. Pero el éxito obtenido no debería ocultar que la aprobación de la Carta sólo fue posible en el último instante gracias a la intervención del entonces jefe de gobierno francés, Lionel Jospin, quien en nombre de los principios laicos de la República francesa “vetó” la inclusión en el Preámbulo de una referencia explícita a la “herencia religiosa” de la identidad europea, que hubiese supuesto un reconocimiento a la confesionalidad histórico-sociológica de la Unión. La frase inicial fue reemplazada en la redacción definitiva por la expresión más vaporosa de “patrimonio espiritual y moral”, lo cual levantó airadas protestas de la Iglesia Católica.
El disgusto del Vaticano fue manifiesto. En un mensaje enviado por Juan Pablo II al cardenal Antonio María Javierre sólo una semana después, con motivo de la conmemoración del XII centenario de la coronación de Carlomagno como emperador por el Papa León III, podía leerse “la Iglesia ha seguido con gran atención las vicisitudes de la elaboración de ese documento. Al respecto, no puedo ocultar mi desilusión por el hecho de que en el texto de la Carta no se halla insertada ni siquiera una referencia a Dios, el cual, por lo demás, es la fuente suprema de la dignidad de la persona humana y de sus derechos fundamentales”. Un mes más tarde el Papa mandaba el siguiente mensaje a los representantes del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede: “Es hacia Europa a donde miran tantos pueblos como un modelo en el cual inspirarse. ¡Que Europa no olvide jamás sus raíces cristianas que han hecho fecundo su humanismo!”. Ese “olvido” ponía en evidencia la desilusión del Papa, que fue recogida de inmediato por la clase política próxima a la Iglesia Católica. Entre los prohombres más activos ha destacado el mismísimo presidente de la Convención europea por el futuro de Europa, el francés Valery Giscard d’Estaing, a quien el Papa expresó a finales de octubre pasado en el transcurso de una audiencia privada el “interés de la comunidad de creyentes de los países europeos por ver respetada su identidad y su contribución específica a la vida de la sociedad europea, así como por ver también respetados los estatutos de los cuales se benefician en virtud de las legislaciones nacionales”. La respuesta de Giscard no pudo ser más elocuente: “trataremos de hallar alguna forma de recoger las preocupaciones del Santo Padre”. Sin comentarios.
Una alusión explícita a esas “raíces” en la futura Constitución abriría las puertas a un tratamiento específico del cristianismo por parte de las instancias comunitarias, sentando las bases para la concesión de ventajas a las iglesias cristianas en detrimento de los demás ciudadanos europeos, tanto de los de otras religiones como de los no creyentes o ateos. Además esa legitimación constitucional permitiría a la Iglesia aspirar también a privilegios en aquellos estados donde actualmente no dispone de ningún tratamiento especial. En el horizonte es previsible que la Iglesia Católica, más allá de nuevos acuerdos de colaboración a los que pudiera llegar con estados concretos o con las instituciones europeas, albergue la esperanza de negociar en el futuro, cuando las circunstancias sean favorables, un concordato con la Unión Europea que le permita extender a todo su territorio muchas de las prebendas históricas que ya disfruta en algunos de los estados miembros. Esa posibilidad deberá permanecer en suspenso hasta que las condiciones políticas se revelen propicias para entablar negociaciones, pero no debe descartarse en absoluto dados los antecedentes. No sería prudente olvidar aquí concordatos tan nefastos para Europa como el firmado entre la Santa Sede y Serbia en junio de 1914 que, sin desdeñar otras circunstancias históricas, supuso una clara humillación para Austria y la pérdida de su ancestral influencia sobre los enclaves católicos de Serbia justo cuatro días antes del asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, desencadenante de las hostilidades entre el Imperio Austro-húngaro y Serbia que conducirían al comienzo de la primera guerra mundial.
Lo mismo podría decirse de las maniobras que condujeron a los Pactos lateranenses entre la Santa Sede y la Italia fascista de Mussolini, que permitieron a la Iglesia recuperar la soberanía sobre el territorio de la Ciudad del Vaticano; o las intrigas para alcanzar un concordato con Alemania, que se traducirían durante los años veinte en acuerdos con algunos “länder” como Baviera y Prusia, y culminarían con el concordato firmado con el III Reich en julio de 1933 entre el entonces secretario de Estado vaticano Eugene Pacelli —que años después ocuparía el solio pontificio con el nombre de Pío XII— y el vicecanciller alemán Franz Von Papen, que si bien comportó importantes concesiones para la Iglesia Católica supuso la rendición al nazismo del catolicismo político alemán y significó un espaldarazo crucial para el régimen de Hitler, aislado hasta entonces internacionalmente. Tampoco deberíamos olvidar el papel jugado por el Concordato con España en 1953, en el momento en que la dictadura más necesitaba de respaldo exterior a causa de su aislamiento político.
Pero la ambición de la Iglesia Católica por extender su influencia en Europa no le ha hecho descuidar la importancia de preservar su situación actual. La Iglesia es consciente de que sin los privilegios que disfruta en muchos estados su pervivencia en los términos actuales sería dificultosa. El avance de la secularización en Europa y el deseo de contar con un marco neutral en materia de derechos y libertades, como se puso de manifiesto durante la redacción de la Carta, ha adquirido una sólida implantación y dispone de una fuerza considerable. Ante esa amenaza la Iglesia ha apostado por blindar su estatuto en cada uno de los estados miembros por delante incluso de cualquier expectativa de posibles nuevos beneficios. A fin de cuentas fue el propio Pío XII quien acuñó en 1948 la idea de cristianismo como “herencia cultural común”, como recurso para garantizar el papel preeminente de la Iglesia ante la perspectiva incierta de una Comunidad Europea en ciernes.
La iniciativa del Praesidium de la Convención europea de incluir en su propuesta de Constitución un artículo, no previsto en el Anteproyecto, que integra el enunciado de la Declaración número 11 sobre el estatuto de las iglesias y de las organizaciones no confesionales, anexa al Tratado de Amsterdam de 1997, que salvaguarda el estatuto nacional de las comunidades religiosas, responde fielmente a esos planteamientos. El resultado es el actual proyecto de artículo 51, que dice: “Estatuto de las iglesias y de las organizaciones no confesionales. 1. La Unión respeta y no prejuzga el estatuto reconocido, en virtud del Derecho nacional, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros. 2. La Unión respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas y no confesionales. 3. La Unión mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones, en reconocimiento de su identidad y de su contribución específica.” La adición del tercer apartado, análogo al propuesto en el proyecto de artículo 46 de la Constitución para las asociaciones representativas de la sociedad civil, responde al deseo de garantizar también un diálogo específico de las iglesiascon las instituciones.
Hasta ahora se han presentado 35 enmiendas al proyecto de artículo 51, de las cuales 15 reclaman su completa eliminación y otras 5 la del párrafo tercero.Algunos de los argumentos expuestos son demoledores, cuestionan que una declaración no vinculante del Tratado de Amsterdam, que quedará sin efecto una vez se apruebe la Constitución, deba ser incluida por “sorpresa” y sin justificación aparente. Sostienen que la Carta de los Derechos Fundamentales —incluida en el proyecto de artículo 7.1— ya protege las libertades de todos los ciudadanos; que los proyectos de artículos 1, 5 y 9 ya contemplan el respeto a las tradiciones nacionales; que tratar el estatuto de organizaciones confesionales dentro del Título VI dedicado a “la vida democrática de la Unión” es una aberración, porque dichas organizaciones carecen de espíritu democrático; y alertan de que el párrafo tercero del artículo 51 confiere a las iglesias un derecho “ilegítimo” de intervenir en los asuntos de la Unión, cuando el diálogo con las asociaciones y con la sociedad civil en general ya queda protegido por el proyecto de artículo 46. Asimismo cuestionan que la Unión Europea deba asumir competencias referentes a los campos de la teología o de la filosofía. La única enmienda presentada por representantes españoles es la de los diputados socialistas Josep Borrell y Diego López Garrido junto con el europarlamentario Carlos Carnero González, en la cual proponen eliminar del segundo párrafo las palabras “filosóficas y” y suprimir completamente el tercero, remitiendo con pequeños matices al texto original de la Declaración número 11 del Tratado de Amsterdam, una contribución demasiado tímida.
Laaprobación del artículo 51 comportaría todavía un peligro adicional para la laicidad, porque al respetar y no prejuzgar “por igual” el estatuto de las confesiones y de las organizaciones no confesionales en las legislaciones nacionales consolidaría “de facto” las discriminaciones existentes en la actualidad —como en el caso del Estado Español—, impidiendo en el futuro cualquier progreso en la aplicación del “principio de igualdad democrática” recogido por el proyecto de artículo 44 de la Constitución, que dice: “La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos. Estos gozarán por igual de la atención de las instituciones de la Unión.”. El párrafo segundo del artículo 51 deja así las manos libres a los estados para seguir negando cualquier reconocimiento a las “organizaciones filosóficas y no confesionales”, ya que no consagra la igualdad de todas las organizaciones, sino tan solo el respeto a su estatuto actual en cada país, sin valorar la situación de partida en cada uno de ellos.
Tal como se ha formulado la propuesta parece evidente que el verdadero propósito del proyecto de artículo 51 es mantener intactos los privilegios de las comunidades religiosas y dejarles abierto el camino a posibles mejoras en las negociaciones bilaterales con cada uno de los estados. En ese punto, la inclusión de una referencia a las supuestas “raíces cristianas” de Europa en el Preámbulo sería el argumento definitivo para acabar de allanar el camino a los intereses de las iglesias cristianas y servir de freno a sus rivales potenciales como el Islam, que aumenta entre la población europea debido al fenómeno de la inmigración. Esa referencia también dificultaría aun más la posible adhesión a Europa de Turquia, un Estado laico pero de mayoría musulmana, aplazada “sine die” desde la cumbre de Copenhage de diciembre pasado. Un objetivo adicional de esta estrategia sería la contención del secularismo que amenaza cada vez más de cerca la hegemonía cristiana en el seno de la Unión.Por el momento la propuesta de Preámbulo presentada por el Praesidium de la Convención a finales de mayo contiene una vaga referencia a las “herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa” sin ninguna mención directa al cristianismo.
La Constitución europea debería establecer las bases para acabar con cualquier pretensión de privilegio que impida avanzar hacia una auténtica cohesión social. El proyecto de artículo 2 sobre los “Valores de la Unión” consagra los valoresde “la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos” como fundamentos de la Unión europea. No se aprecia que tales valores se deriven ni conserven una deuda especial con la religión, que históricamente ha sido siempre reacia a permitir el avance de la libertad y de la democracia. Actualmente 10 de los 15 países de la Unión Europea cuentan un régimen de religión de Estado o bien mantienen en vigor concordatos con la Santa Sede muy ventajosos para ella. La Constitución debería ser el revulsivo necesario para superar esos vestigios anacrónicos del antiguo régimen. En lo que respecta a la Santa Sede, si se trata de un estado soberano entonces no debería tolerarse su injerencia en los asuntos internos de la Unión Europea. En cuanto a la Iglesia Católica su tratamiento no debería diferir del otorgado a las organizaciones sociales incluyendo, por supuesto, a las demás confesiones religiosas. Tampoco se debería permitir que sus miembros, en tanto se beneficien de un tratamiento especial, actúen por cuenta de la Santa Sede si ello va en detrimento de los intereses de la Unión Europea, pues lo contrario equivaldría a estimular su deslealtad. Sólo si Europa contara con un marco rigurosamente laico debería permitir a las confesiones elegir libremente sus fidelidades.
En lo tocante a los “derechos humanos” la contribución de las religiones es todavía más cuestionable. Nos limitaremos a señalar que la Santa Sede es una monarquía absoluta cuyos principios básicos son incompatibles con la democracia, yque sigue sin firmar la mayoría de acuerdos internacionales sobre derechos humanos propuestos por las Naciones Unidas, entre ellos algunos tan relevantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su primer Protocolo y el Segundo Protocolo destinado a abolir la pena de muerte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, y así hasta casi un centenar de convenios distintos…
Nuestra sociedad no puede resignarse a ser una simple yuxtaposición de comunidades religiosas o laicas, étnicas o nacionales, una simple adición de colectivos con intereses egoístas, sino que debe aspirar a convertirse en un entidad comprehensiva de ciudadanos libres y responsables dispuestos a compartir un mismo destino. Eso implicará respetar las diferencias, pero también garantizar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos y mantener una estricta separación entre el bien común y los intereses de los grupos particulares. Europa tiene ante sí una oportunidad histórica, pero necesitará de la laicidad para alcanzar una auténtica cohesión social y preservar los valores que han llevado a las más altas cotas de progreso, justicia, paz y bienestar a sus ciudadanos.
Joan Carles Marset es geólogo, editor y vicepresidente de la asociación “Ateus de Catalunya”. Ponencia presentada en las III Jornadas por la Laicidad celebradas en Albacete el 4, 5 y 6 de julio de 2003