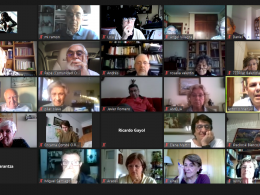I Encuentro por la Laicidad en España. Motril 2001
El pensamiento ilustrado del siglo XVIII marcó para todos nosotros, que nos movemos en el ámbito del mundo democrático (a veces «occidental», con las connotaciones que el adjetivo conlleva), el paso desde el Antiguo al Nuevo Régimen. Es decir, empezamos paulatinamente a dejar de ser súbditos para convertirnos en individuos sujetos y objetos del derecho, en ciudadanos. El tránsito, sin embargo, no fue homogéneo, sino desigual y azaroso.
Mientras la monarquía inglesa supo adaptarse desde muy pronto -no sin convulsiones- al auge económico de la burguesía y a su reclamación de poder político, en Francia la línea fue de completa ruptura. Ello, a la larga, ha dado lugar a dos modelos de emancipación de los ciudadanos con respecto a su condición de súbditos netamente diferenciados, donde el comunitarismo o la noción de individuo tienen un peso distinto en la balanza del derecho y donde los atavismos del pasado permanecen con más o menos fuerza (pensemos en supervivencias como la Cámara de los Lores en Inglaterra o las referencias a Dios en la Constitución de los Estados Unidos).
Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Revolución Francesa abrió las puertas a una esperanza ya entonces secular de emancipación del individuo y de exaltación de la conciencia libre. Se trata de una esperanza, como todos sabemos, mil veces traicionada y frustrada a lo largo de todos sus avatares durante los siglos XIX y XX, y que en España ha seguido caminos particularmente azarosos, el último de los cuales, el levantamiento militar de Franco en 1936, condiciona aún, lo queramos o no, nuestro destino.
Durante ese periplo de propagación en Europa de la noción de ciudadanía, los Estados Pontificios desaparecieron como consecuencia de la unificación de Italia, y con Pio IX (1846-1878) el papado perdía sus poderes temporales. A partir de entonces, y hasta 1929, los sucesores de San Pedro se declararon «prisioneros» en la Ciudad del Vaticano, enquistada en el corazón de Roma. Fue necesario el surgimiento del fascismo y el régimen militar de Mussolini para que de nuevo, mediante los Pactos de Letran, la Santa Sede adquiriera categoría de Estado.
Sin detenernos en lo que fueron los albores de la Segunda Guerra Mundial (el triunfo del fascismo en Italia en los años 20, la llegada de Hitler al poder en los años 30, auspiciado, entre otras instancias, por la Conferencia Episcopal Alemana, la guerra civil en España, santificada como Cruzada…), al término de la misma la Iglesia Católica salió incólume de sus responsabilidades y de su pasado inmediato. El Estado Vaticano propiciado por Mussolini se respetó como tal, y una política internacional, cuyo precedente eran los mismos Pactos de Letrán, se puso en marcha, extendiendo el modelo concordatario a países de marcado signo derechista y de tradición católica (la práctica totalidad de América latina, Portugal, España…).
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no alteró para nada esta política concordataria de la Iglesia Católica, pese a su choque frontal con los artículos 2, 18, 19, 20, 25 y 26 de la mencionada Declaración.
Artículo 2
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 25
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Concordato de 1953 anula por completo la libertad religiosa, y se sirve del régimen dictatorial para imponer su Verdad por la fuerza, con notoria vulneración de los derechos reconocidos a todos los seres humanos en los artículos citados. ¿Qué pensar aquí sobre las declaraciones del señor Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal Española, hechas en el año 2000, según las cuales la Iglesia Católica ninguna complicidad tuvo con el régimen de Franco?
En cuanto al artículo 25, este derecho no lo reconoce la jerarquía eclesiástica ni tan siquiera en el año 2000. En la NOTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES, hecha pública el 17 de febrero de 2000, los obispos reclaman, entre otras lindezas, «apoyo claro y decidido a la familia fundada en el verdadero matrimonio, monogámico y estable, respondiendo a sus necesidades con servicios que garanticen sus derechos: vivienda digna, reconocimiento del trabajo del ama de casa, ayuda a las madres que trabajan fuera del hogar, beneficio fiscales a las familias numerosas, etc.» Una ética basada en los Derechos Humanos y en la razón debe ver como profundamente abyecta la petición de discriminar a los hijos de madres solteras, y a estas mismas mujeres, en cuanto a vivienda digna, etc., por no hablar de otras pequeñas unidades de convivencia asimilables a una familia. La Iglesia, en el año 2000, no ha cambiado su desprecio de 1953 hacia los Derechos Humanos más que allí donde las fuerzas sociales (en las que se incluyen católicos progresistas) la han obligado a hacerlo.
El artículo 26, que no era respetado en el Concordato de 1953, es invocado a partir de 1978 por el clero para justificar su permanencia en el sistema educativo.
Así pues, con notorio desprecio por ambas partes hacia los derechos humanos, en 1953, como colofón al espíritu de Cruzada y al nacionalcatolicismo de 1936, el Estado español y la Santa Sede firman un Concordato que, ya lo veremos, todavía hoy permanece vigente, y cuyo alcance jurídico es análogo al de cualquier tratado internacional.
El pacto sellado entre el entonces ministro de asuntos exteriores, Alberto Martín Artajo, su embajador en el Vaticano, Fernando María Castiella, y monseñor Domenico Tardini, prosecretario de Estado para Asuntos Extraordinarios de la Santa Sede, constaba de 36 artículos y un protocolo final.
Su artículo primero afirmaba que «la Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la nación española», el segundo proclamaba que «el Estado español reconoce a la Iglesia el carácter de sociedad perfecta».
El Concordato confirmaba el viejo sistema de presentación de obispos mediante el cual el jefe del Estado proponía seis nombres de los que el Vaticano elegía tres y el Estado designaba uno. Refrendaba la oficialidad de la religión católica, el valor civil del matrimonio canónico, la adaptación de la enseñanza al dogma católico, la intervención de los obispos en materia de censura cuando se tratara de asuntos de fe, la enseñanza religiosa obligatoria, el sostenimiento económico del clero, la exención de impuestos y el restablecimiento de los viejos fueros en cuanto a la jurisdicción de los tribunales de justicia.
Tras el Concilio Vaticano II, iniciado por Juan XXIII en 1962 y concluido por Pablo VI en 1965, la necesidad de ambas partes (el régimen franquista y la Iglesia Católica) de lavarse la cara internacionalmente, de hacer olvidar su pasado con el «ecumenismo» y de no oponerse de una manera demasiado frontal a los derechos humanos, las obligó a revisar el contenido del Concordato, revisión que comienza con los acuerdos de 1976, cuando aún España no es un régimen democrático, carece de Constitución y el Rey ha tomado posesión de la Jefatura del Estado jurando defender los principios legitimadores del 18 de julio de 1936.
En dicha ratificación del Concordato se habla de libertad religiosa, pero ésta se fundamenta en una noción religiosa como la «dignidad», y no en una noción política. Hecho así, sostener la «libertad religiosa» obliga al que la sostiene a ser religioso, con lo cual la libertad se esfuma. Y, de hecho, lo sustancial de estos acuerdos se centra en el nombramiento de obispos, y en nada afecta a la enseñanza obligatoria de la religión ni al papel oficial del catolicismo como religión de Estado, con la consiguiente conservación de todos los privilegios.
La revisión de los contenidos del Concordato se concluye con los acuerdos de 1979, de los que emana la situación actual. En todos ellos se habla del vigente Concordato (de 1953), del que quedan derogados tales o cuales artículos, pero que es «vigente». Por más que el clero pretenda que el actual Concordato es de 1979, lo único que se hizo fue sacar los muebles viejos y reamueblar la estructura concordataria de 1953, de corte claramente dictatorial y fascista, en el sentido literal de los términos: el pacto entre la dictadura militar de Franco y una parodia de Estado creada por Benito Mussolini en 1929.
Cuatro son los documentos de esa fecha que, con el alcance jurídico de tratados internacionales, enmarcan las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado y condicionan la vida y el ejercicio de las libertades públicas no sólo de los fieles a esa doctrina religiosa sino de todos los españoles:
INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano.(B.O.E. de 15 de diciembre.)
INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979. (B.O.E. de 15 de diciembre.)
INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979. (B.O.E. de 15 de diciembre.)
INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio militar de clérigos y religiosos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979. (B.O.E. de 15 de diciembre.)
Tampoco voy a extenderme aquí sobre la ilegitimidad democrática del establecimiento de unos acuerdos claramente anticonstitucionales, que se negociaron y pactaron bajo la presión y el chantaje políticos antes de aprobada la Constitución (con ulterior arreglo de fechas para la firma). Sobre este aspecto se han pronunciado numerosos juristas, entre ellos Gregorio Peces-Barba (artículo publicado en EL PAÍS el 17 de noviembre de 1999), ex-presidente de la Cámara de Diputados y participante él mismo en la redacción del texto constitucional. Para quienes necesiten conocer más detalles, Gonzalo Puente Ojea en su libro Elogio del ateísmo ofrece referencias precisas.
Lo que me interesa señalar aquí, más que la ilegitimidad del proceso por el que llegaron a firmarse los Acuerdos de 1979, visión que no sólo afecta a la Iglesia sino a instituciones como la Monarquía, es la ilegitimidad de los mismos porque chocan frontamente con los derechos que a los españoles nos reconoce nuestra actual Constitución, que en su artículo 10 hace referencia y promesa de fidelidad a la Declaración Universal de 1948.
Por lo pronto, es el artículo 16 de la Contitución española de 1978 el elemento legitimador invocado para establecer las actuales relaciones Iglesia-Estado, y ésta es, desde el punto de vista jurídico y político, la gran primera absurdidad:
Artículo 16
Uno. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
Dos. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
Tres. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Jamás he logrado explicarme por qué la mayoría de los autores (defensores y detractores del Concordato) dan por supuesto y pasan por alto sin mayor reflexión que el artículo 16.3 legitima los acuerdos de 1979. No hay nada en ese artículo que obligue, teniendo en cuenta la realidad social y el arraigo innegable del catolicismo en amplios sectores de la población, a establecer tratados internacionales. De hecho, el caso es único: ninguna otra confesión religiosa se constituye como un Estado y, precisamente por eso, el trato dado a la Iglesia Católica, sin dejar de tener en cuenta la realidad social, debería respetar el principio de igualdad ante la ley y atenerse al reconocimiento que se da a otras confesiones. Por el contrario, es manifiesto que establecer un pacto de Estado con otro Estado que es, a su vez, una confesión religiosa contradice de manera flagrante la primera frase del artículo 16.3: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal.»
El reconocimiento de la realidad social de cualquier confesión religiosa, incluida la Iglesia Católica y su mayor calado en la sociedad española, del mismo modo que el reconocimiento de otras agrupaciones ciudadanas como Amnistía Internacional y ONGs humanitarias, para nada requiere pactos de Estado ni mucho menos tratados internacionales con sus cúpulas. Al contrario, la salvaguarda de la propia soberanía de la nación y del dominio de lo público, que concierne a todos y a cada uno de los ciudadanos, independientemente de sus creencias, aconsejan vivamente el reconocimiento de las confesiones relegiosas en la esfera de lo privado. Hay que hacer hincapié en el hecho frecuentemente soslayado de que la revocación del Concordato, la ruptura unilateral por parte del Estado de los acuerdos de 1979, puede llevarse a cabo sin necesidad de cambiar una sola coma en el texto de la Constitución, sin abrir un siempre penoso y complicado proceso de reforma constitucional.
Pero si nos adentramos un poco en el contenido actual del Concordato, en sus consecuencias para el derecho público y la vida social, examinados a la luz de la Constitución, veremos además que la revocación del mismo resulta indispensable si no se desea que el desarrollo legislativo de los derechos fundamentales se convierta en un laberinto de contradicciones y de absurdidades. Al margen del ya aludido artículo 16, son otros dos artículos del texto constitucional los que inciden directamente en el ejercicio de la libertad religiosa (los laicistas preferiríamos decir «libertad de conciencia» o, mejor aún, «conciencia libre»):
Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Artículo 27
Tres. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Si a raíz de esta legislación básica examinamos ahora la presencia real de la Iglesia Católica en el dominio público y en la sociedad española, nos veremos asaltados por algunas sorpresas. Porque los sucesivos gobiernos de UCD, socialistas y populares desde 1979 han ido mucho más lejos en la concesión de privilegios y presencia de la Iglesia en las instituciones y organismos del Estado de lo que el propio Concordato requiere:
1) La manifiesta implicación confesional de la familia real y, por lo tanto, de la Jefatura del Estado; la institucionalización de la ofrenda al Apóstol Santiago «matamoros»; la consagración de fuerzas armadas y de orden público a la Virgen del Pilar; la involucración directa de las autoridades civiles (no a título personal, sino en razón de sus cargos), estatales, autonómicas y municipales, en los actos religiosos; la proliferación de símbolos y signos confesionales en los organismos públicos; la toma de posesión de los ministros con juramento ante el crucifijo y presencia de la autoridad eclasiástica; los privilegios jurídicos del clero… España es todo lo que se quiera, para quienes vivimos a diario la parafernalia y la imposición de una doctrina, cualquier cosa salvo una nación donde «ninguna confesión tendrá carácter estatal», como proclama el artículo 16.3 de la Constitución. Y ello mucho más allá de lo requerido por los acuerdos de 1979 y como simple producto de la falta de coherencia y de respeto a los derechos fundamentales por parte de los sucesivos gobiernos y de nuestros políticos.
2) La financiación de la Iglesia Católica y el sostenimiento de su clero a cargo de los fondos públicos también se lleva a cabo por una clase política indiferente a los derechos fundamentales, mucho más allá de lo acordado en 1979. En este punto, el libro de Antonio Gómez Movellán, La iglesia católica y otras religiones en la españa de hoy, aporta un análisis muy actualizado, por lo que no voy a detenerme en lo concerniente a este aspecto. Me limitaré a señalar algunos detalles dignos de observación:
El sistema fijado desde 1988 como «una asignación tributaria voluntaria de los contribuyentes de IRPF», con dos opciones hasta 1999 y cuatro opciones en el año 2000, se opone frontalmente al artículo 16.2 de la Constitución: «Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.» Y ello se agrava por el hecho, señalado por Antonio Gómez Movellán, de que «desde 1991 la Iglesia no debería recibir nada más que lo que provenga de la recaudación del IRPF, sin embargo el Estado está incumpliendo este punto ya que todos los años la cantidad recaudada por vía IRPF es complementada por una dotación directa, sin que el asunto, sorprendentemente, suscite polémicas en los debates presupuestarios».
La manifiesta vulneración (como se ha visto, inútil, ya que la opción no se respeta) de este derecho al que acabamos de aludir nos proporciona, sin embargo, de manera no querida por quienes habilitaron el sistema de declaración, el único refrendo popular indicador del arraigo, de la realidad social de la Iglesia Católica: en 1994 optaron por su sostenimiento económico el 38,42% de los contribuyentes, porcentaje que ha ido descendiendo en años sucesivos. La pretendida catolicidad de la sociedad española queda claramente desmentida por los únicos datos serios. Los ciudadanos de este país son, en su inmensa mayoría, a la hora de decidirse por el sostenimiento económico a la Iglesia Católica, completamente ajenos o indiferentes a la misma.
Desde luego, no somos los militantes del laicismo quienes pretenderemos sostener los derechos fundamentales basándonos en el número. Si algo defendemos con rigor es el carácter universal de los mismos. Pero las cifras sí podrían animar a la clase política a no ser timorata, a no temer perder votos por defender de manera decidida la estricta separación de las iglesias y el Estado. A este respecto, el artículo de Fernando Savater publicado por EL PAÍS a poco de conocerse los resultados de las últimas elecciones legislativas (en marzo de 2000), y titulado «La lección», es realmente aleccionador. En ella animaba a los socialistas y en general a la izquierda que se dice progresista a ocupar el espacio político que realmente le corresponde, a defender de manera decidida la noción de ciudadanía y la sociedad laica. Algunos signos, aunque tímidos todavía, empiezan a mostrarse en este sentido en los partidos que se dicen progresistas y/o de izquierdas, tras la aplastante derrota electoral. En efecto, existe un amplio conjunto de españoles compuesto no sólo por agnósticos, ateos e indiferentes en materia confesional, sino también de creyentes convencidos, en la línea de Miret Magdalena, que apuestan por una política de no discriminación y no compartimentación de los ciudadanos en función de sus convicciones religiosas.
3) Donde más daño hace el Concordato, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, es sin duda en el ámbito educativo y cultural y en el ejercicio de la libertad de expresión. En este punto, el choque con la Declaración de 1948 y con el texto constitucional es tan violento que sorprende su permanencia. Aunque desde luego resulta imprescindible una lectura pormenorizada de los acuerdos de 1979 sobre educación y asuntos culturales, si se pretende entender con claridad la situación de la laicidad en España y la imposición en la práctica de un Estado Confesional Católico, aquí quedará limitado el análisis a los aspectos más llamativos.
Por lo pronto, la presencia de la Religión católica como asignatura de oferta obligatoria en todos los niveles educativos, desde la Educación Preescolar a la totalidad de la Educación Secundaria (actualmente ESO y Bachillerato) pretende ampararse en el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos, recogido en la Declaración de 1948 y en el artículo 27 de la Constitución. Pero la falacia de esa invocación se pone de manifiesto en cuanto nos adentramos en el carácter universal de esos derechos fundamentales, así como en su calidad de derechos de reclamación individual.
Tales derechos no los pueden otorgar a su arbitrio los poderes públicos concediéndolos a determinadas comunidades particulares de ciudadanos y sustrayéndolos a otros.
Si realmente pretende respetarse el derecho de los padres a decidir el tipo de educación que desean para sus hijos, manteniendo ese carácter de derecho universal y reclamable por todos los individuos, el Estado, en el dominio de lo público, sólo puede llevarlo a la práctica interpretándolo negativamente: es decir, respetando el derecho de los padres a que sus hijos no sean adoctrinados en ninguna religión, confesión o moral propias de una comunidad particular cuyos planteamientos no comparten. La escuela pública (y la privada financiada con fondos públicos) debería ser, por lo tanto, activamente neutra en materia de religión y de doctrinas morales que sólo conciernen a sus propios fieles. La única ética aplicable en el sistema educativo sería, pues, la que es común a todos: la centrada en la noción de ciudadanía, que permite la convivencia en el marco social de individuos increyentes y/o creyentes de diferentes confesiones religiosas.
La vía que pretende salvaguardar este derecho y esta neutralidad de la enseñanza pública interpretándolo de forma positiva (es decir, impartiendo en los centros las enseñanzas religiosas solicitadas por los padres) está precisamente incumpliéndolo por diferentes razones:
a) Porque lo convierte en algo que los poderes públicos conceden a grupos particulares cuando concurren diversas circunstancias, con lo cual el derecho se desprende de su carácter universal. En España, sólo los católicos, los protestantes, los judíos y los musulmanes pueden reclamar la enseñanza de sus respectivas religiones a sus hijos en la escuela pública y, salvo en el caso de los católicos, sólo si reúnen un número mínimo determinado de alumnos.
b) Los demás, está claro, no podemos reclamar que nuestros hijos sean educados en el humanismo ateo, por ejemplo, o en los rituales de Eleusis. Para hacerlo tendríamos que constituirnos como confesión religiosa, lo cual, además, es imposible en nuestra actual legislación, que excluye como «organización religiosa» a las que tienen carácter humanístico, etc. (Ley Orgánica de Libertad Religiosa, 1980.) Se está negando, pues, activamente un derecho universal a un amplio conjunto de ciudadanos. (¡Bastaría con que se le negara a uno solo para ilegitimar esta posición!)
c) En cuanto a los que sí pueden formar organizaciones religiosas, firmar pactos con el Estado y reclamar ese derecho a la inclusión de su religión en el sistema educativo, convierten un derecho universal de reclamación individual en un comunitarismo (legislar en el dominio de lo público para los grupos particulares y no para los ciudadanos) que rompe no sólo el principio de individualidad sino también el de igualdad de los ciudadanos ante la ley y el de no discriminación por razones de creencias.
d) Ni que decir tiene, no sólo se corrompe este derecho de que hablamos cuando la escuela pública trata de hacerse cargo de él, sino que además se vulnera el derecho de todo ciudadano español a no verse obligado a declarar sobre sus creencias o sobre su religión. ¡Cuando el hecho de si educa o no a sus hijos en una doctrina religiosa va a quedar recogido en el expediente académico del alumno, en un documento público!
La única manera que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de este derecho de los padres a decidir el tipo de formación moral y religiosa de sus hijos es confiándolo a las familias (que pueden, a su vez, apelar a los templos de las distintas religiones o a las instancias que mejor les convengan en la esfera de lo privado). Por otra parte, es de considerar que el derecho aquí reconocido a los padres debe estar limitado por la primacía de los derechos humanos inalienables de los niños. ¿Puede el Estado garantizar a los padres el derecho a iniciar a sus hijos e hijas en ritos que exijan mutilaciones sexuales, por ejemplo?
El procedimiento seguido por los acuerdos de 1979 sobre educación y cultura, falaz a la luz de este razonamiento, deja a los padres y a los alumnos no católicos en situaciones de absoluta indefensión y desamparo para proteger su libertad de conciencia. La religión como doctrina se impone a la totalidad de los ciudadanos en el artículo 1 de dichos acuerdos: «En todo caso, la educación que se imparta en los Centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana.»
Según el artículo 3, los Profesores de religión (católica) formarán parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos Centros, lo cual supone un nuevo atentado contra la aconfesionalidad de las instituciones públicas. En calidad de miembro del Claustro de profesores, el profesor nombrado a dedo por el obispo tiene derecho a participar en las decisiones de carácter general del centro, en el proyecto curricular, y en todo lo que afecta a la comunidad educativa en su conjunto, no sólo en lo que se refiere a la materia de religión y a los que han optado por ella. Y, lo que es más grave, como ya ocurre en Andalucía, a ser tutor de alumnos cuyos padres no desean en absoluto la influencia ejercida sobre sus hijos por el clero.
Por lo demás, el REAL DECRETO 2438/1994, de 16 de diciembre, regulador de la enseñanza de la religión, que materializa los acuerdos de 1979, conduce a la penosa situación de toma como rehenes, en la llamada Actividad Alternativa, de aquellos alumnos que no cursan la asignatura de religión, aspecto éste tan dolorosamente conocido por todos nosotros que no voy a detenerme en él (ver en mi sitio web personal el Manifiesto de un claustro de profesores y el Manifiesto de madres y padres de alumnos de educación infantil).
Por último, y como colofón al absoluto desprecio hacia los derechos humanos, hacia el principio de igualdad y de no discriminación por razones de religión, los acuerdos de 1979 sobre educación y cultura se extienden al conjunto de la vida cívica y social en su artículo 14: «Salvaguardando los principios de libertad religiosa y de expresión, el Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos y establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la Conferencia Episcopal Española.» La redacción resulta escalofriante no ya sólo por el manifiesto menosprecio hacia los sentimientos de los no católicos que implica, sino porque otorga a los obispos el papel de gestores de la libertad de expresión de todos los ciudadanos, como si aquí nada hubiera cambiado en materia de religión desde los mejores tiempos del nacionalcatolicismo.
Referencias:
GALIGÁN, espacio web del autor de este texto:
http://www.audinex.es/~dariogon
http://usuarios.tripod.es/galigan/galigan/
Antonio Gómez Movellán. La iglesia Católica y otras religiones en la España de hoy. Vosa, 1999.
Gonzalo Puente Ojea. Elogio del ateísmo. Siglo XXI, 1995