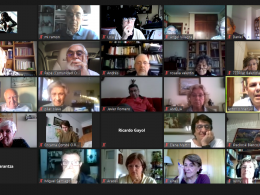II Encuentro por la Laicidad en España. Barcelona 2002
La laicidad es el único marco coherente posible para la organización social y política desde una interpretación atea de la realidad, entendiendo por laicidad no un anticlericalismo radical que coarte la manifestación social de la religiosidad, sino la exigencia de una escrupulosa voluntad de preservar el espacio público frente a la apropiación del mismo que postula, de forma explícita o solapada, la ideología clerical. En este contexto la laicidad se revela como la garantía de la libertad de todos los ciudadanos a profesar sus propias convicciones, sean cuales sean, siempre que éstas sean capaces de respetar a todas las personas y sus derechos.
La naturaleza del pensamiento ateo
El ateísmo es el modelo de pensamiento que propone una concepción radicalmente profana del mundo, que rechaza la existencia de una realidad trascendente con significado propio, que cierra cualquier espacio a la expresión de un ámbito sagrado segregado de la realidad natural. El ateísmo se identifica por una única proposición que se concreta en la ausencia de dimensión sobrenatural, de un dios o, en definitiva, de un espíritu en el cual se encuentre el origen y el sentido de nuestra propia existencia.
El ateísmo no es sin embargo una construcción monolítica, abarca un amplio espectro de opiniones que van desde la afirmación más o menos explícita de la inexistencia de dios hasta la consideración de la idea de dios como una hipótesis innecesaria, desde la posición de aquellos que sostienen que es posible demostrar formalmente la inexistencia de dios hasta la de quienes, aun hallando imposible dicha demostración, encuentran elementos de juicio suficientes para considerar su inexistencia como la opción más plausible, o incluso la de aquellos que ante la ausencia de motivos para considerar la existencia de dios como una hipótesis necesaria optan sencillamente por prescindir de ella. Para entender la naturaleza del pensamiento ateo debemos por tanto asumir que comprende formulaciones distintas, pero que comparten necesariamente algunas características en común, como la convicción de que la vida humana debe afrontarse “como si dios no existiera” independientemente del grado de aceptación de la hipótesis “dios no existe”. Todas ellas suscriben la idea de que no hay necesidad de un dios para explicar el mundo, de la inutilidad de la oración, de que sólo el hombre puede escuchar y ayudar al hombre.
Como todo modelo de pensamiento, lo reconozca o no abiertamente, el ateísmo parte del único camino que el ser humano tiene a su alcance para explorar la realidad, y ese camino es el que nos ofrece la experiencia sensible junto con la interpretación racional de la la información proporcionada por los sentidos. Esta afirmación no debería llevarnos al error de considerar la percepción sensorial desde una perspectiva ingenua, primaria, puramente intuitiva, sino que desde el primer momento la razón propone fórmulas para poder delimitar la subjetividad del fenómeno particular, procesar la información y encauzar el conocimiento hacia un nivel cada vez más elevado de consistencia formal, de veracidad “universal”, manteniendo la posibilidad de revisión y comprobación permanentemente por cualquiera que lo desee. El hombre siempre ha sido consciente de la fragilidad de la información proporcionada por los sentidos y desde sus orígenes se ha esforzado en depurarla, ha desarrollado métodos para incrementar su capacidad de interrogar la naturaleza, de superar sus limitaciones para ampliar su conocimiento y preservar sus experiencias, para incrementar sus posibilidades de supervivencia en un medio hostil.
No se trata tanto de que el hombre haya tenido o no una inquietud natural innata por conocer, como de una cuestión pragmática: el hombre ha buscado la forma de aproximarse a la naturaleza con mayor eficacia simplemente porque de ello dependía su futuro. Es en esencia el mismo método experimental que emplea la ciencia, con la única salvedad de que la ciencia, con el tiempo, ha elaborado un método riguroso que le permite contrastar sus observaciones de forma sistemática para alcanzar progresivamente un grado mayor de certeza en sus conclusiones del que podría llegar a inferirse a partir de la simple experiencia desordenada. Solamente cuando el hombre no se ve capaz de hallar en la naturaleza los recursos que necesita para subsistir acude al exterior para tratar de resolver sus problemas.
El hombre en contacto con la naturaleza observa que las plantas crecen a partir de las semillas y comprueba que esparciendo esas semillas en la tierra obtiene al cabo del tiempo una cosecha abundante que garantiza su alimentación durante el resto del año. Cuando se cerciora de que este nuevo método le permitirá conseguir alimento con mayor facilidad, que mejorará sus posibilidades de supervivencia, deja de vagar tras la búsqueda incierta de sustento y se establece. Pero cuando la lluvia falta y se pierde la cosecha, el hombre, impotente y acuciado por el hambre, incapaz de dilucidar la causa por la que el agua se resiste a alimentar sus semillas, alza entonces los ojos al cielo en busca de una explicación que le permita comprender el origen de su infortunio y, en última instancia, que le sirva de consuelo ante su impotencia y desesperación.
La experiencia proporciona la información básica y la razón la capacidad para procesarla y almacenarla, pero en definitiva todo el sistema descansa sobre cuatro premisas que hacen posible su funcionamiento: el deseo o la voluntad del hombre de conocer la realidad, la confianza en sus posibilidades para intentarlo y en su caso lograrlo, la prudencia necesaria para evitar los posibles excesos de esa confianza, y la libertad de poner en práctica sus capacidades como motor indispensable para afrontar abiertamente, sin condicionantes previos, esa ambiciosa aventura.
La necesidad del deseo o de la voluntad de conocer resulta evidente para poder iniciar el proceso, ya que por regla general y salvo accidente sólo aquello que se intenta cuenta con opciones de ser alcanzado. Si se evita observar o analizar un fenómeno difícilmente podremos llegar a saber gran cosa sobre él. La razón última del deseo pasa así a un nivel secundario, quizás responde a la necesidad del hombre de superar las dificultades, acaso un interés natural por explicar lo desconocido, lo importante en este caso no es tanto la causa del deseo como constatar que existe efectivamente un ansia del hombre por conocer. La segunda premisa resulta menos evidente pero es todavía más fundamental, sin confianza en la capacidad del hombre poco podemos averiguar sobre la naturaleza de la realidad en ningún sentido, porque con todas sus complejidades y limitaciones, independientemente de qué potencialidades queramos priorizar, él es el sujeto mismo de esta aventura. Sin confianza en la capacidad del hombre no hay conocimiento posible, pero la confianza debe estar íntimamente vinculada a la prudencia. La prudencia como método de aproximación a la realidad, incluso como formulación del escepticismo, la duda metódica, no debería entenderse como rechazo a la realidad a la que nos dirigimos, sino más bien como desconfianza ante nuestras propias limitaciones, nuestros miedos y nuestros prejuicios que con frecuencia nos inducen a encontrar aquello que anhelamos más que a descubrir la esencia real de la naturaleza. La realidad no se oculta de nosotros, pues carece de voluntad, son nuestras limitaciones las que dificultan nuestra aproximación a la realidad, y pueden ser nuestras interpretaciones las que nos alejen definitivamente de ella. Nuestra prudencia no es desconfianza hacia la realidad que queremos comprender, sino hacia nuestra ingenuidad o hacia nuestra soberbia, que con suma facilidad nos lleva a distorsionar la información que recibimos y nos conduce a conclusiones ajenas a los hechos observados.
Esta prevención propia del ámbito profano que puede parecer tan trivial, en ocasiones casi tan intuitiva, evidente, no actúa de la misma forma desde el ámbito de lo sagrado. Si el ámbito profano se inclina por proponer verdades o interpretaciones “universales” de los hechos, lo que empleando el lenguaje de Popper denominaríamos proposiciones “falsables”, el ámbito sagrado se fundamenta exclusivamente en la experiencia individual y, por tanto, no verificable. Para el ámbito de lo sagrado la experiencia del individuo es el fundamento de toda la realidad, que por sus propias características sólo puede ser unilateral, subjetiva y no puede ser sometida a comprobación, salvo en aquellos casos en que para contrastarla se acuda a la experiencia o a la razón. Es el dominio de la revelación, del acceso a una supuesta verdad sin conexión inmediata con la realidad temporal, es el ámbito de la “fe”. En los casos más extremos, aquellos en los que el desapego de la naturaleza alcanza su máxima expresión, lo sagrado suele enrocarse sobre sí mismo para declararse como único ámbito legítimo de lo real, para rechazar taxativamente el mundo profano, que pasa a convertirse entonces en el mundo de las apariencias, de las sombras, de la supuesta falacia. Sin embargo, para sobrevivir, esta visión idealista de lo sobrenatural jamás puede prescindir por completo de la experiencia, siempre necesita un grado u otro de conexión a ella, para justificar su permanencia “en ella”.
Las bases del pensamiento ateo son por tanto las propias de lo que podríamos denominar el ámbito de lo profano, de la realidad mundana, es decir la experiencia sensorial y la interpretación de los datos obtenidos de nuestra interacción con el mundo. La información obtenida así será siempre provisional, pero también coherente y sólida, contrastable, ya que la razón es extremadamente cautelosa en su tarea hasta el punto de que niega cualquier pretensión de validez a aquello que no pueda ser verificado por ninguna otra vía, y además comprueba sus afirmaciones por medio de la eficacia. Esta fundamentación más o menos consciente o elaborada se halla en la base de cualquier modelo de comprensión de la realidad ajeno al ámbito de lo sagrado. Todas las formas de ateísmo comparten estos elementos comunes imprescindibles para el rechazo de la trascendencia.
Pero falta todavía un elemento más, quizás el más significativo. La construcción de un modelo completamente profano para la interpretación de la realidad deriva del análisis racional de los datos experimentados por el individuo y de su posterior debate, de la argumentación, y exige por tanto que se dé una última condición: la aceptación de que para aproximarse a la realidad es necesaria la ausencia de impedimentos que coarten o condicionen el resultado de nuestras investigaciones, la existencia innegociable de la libertad de pensamiento. El ateísmo es la conclusión de un proceso de libre ejercicio de las capacidades humanas que puede comportar errores, y por ello debe aceptar la continua revisión de sus postulados con el objetivo final de alcanzar el mayor grado de certeza posible, eliminando o reduciendo al mínimo cualquier posibilidad de duda. No es ajeno a este proceso la aplicación sistemática de la llamada navaja de Occam, del principio que propone no multiplicar innecesariamente las causas para explicar los fenómenos, por ello podemos afirmar que el ateísmo, salvo incoherencias que apelen a un salto en el vacío análogo al que supone el paso de lo profano a lo sagrado, es necesariamente siempre a posteriori. Cualquier afirmación efectuada a priori actuaría desde un pre-juicio, desde un salto sin justificación análogo al que emplea el creyente para legitimar el tránsito del ámbito de lo profano a lo sagrado.
Este requisito imprescindible para dilucidar la naturaleza del ateísmo no siempre es comprendido correctamente desde el ámbito de la religiosidad. Con frecuencia desde la fe se intenta equiparar el ateísmo con una forma de creencia particular, cualitativamente similar a la que se deriva de la creencia religiosa o de la fe en dios. El que no cree se entregaría a la religión de la no creencia, de la negación. Planteado de esta guisa el ateísmo pierde su verdadera fuerza, pues queda diluido en una especie de contradicción donde niega aquello de lo cual supuestamente participa, es decir, sería una religión con una misma fe, pero incapaz de vislumbrar la luz positiva que transmite el conocimiento de la realidad última, Dios. Desde esta perspectiva el ateísmo adolecería de los mismos defectos e inconvenientes de la religión, pero con algunos agravantes, pues tendría como objeto de su creencia la negación, la oscuridad. No es preciso aclarar que esta tesis carece totalmente de fundamento. La naturaleza del ateísmo es precisamente la ausencia de dogmas, de creencias, de verdades definitivas, de certidumbres incuestionables.
El ateísmo no puede por tanto interpretarse como un principio, una fe revelada, el descubrimiento de una realidad subjetiva indiscutible, sino más bien como un final de trayecto. El ateísmo no puede ser jamás a priori porque de lo contrario estaría proponiendo efectivamente una fe idéntica a la que transmiten las religiones. El ateísmo, para ser coherente como modelo ideológico debe ser inexorablemente a posteriori, o sea conclusión de un proceso de reflexión íntima, individual, exhaustiva, permanente, que concluye en la improbabilidad de una presencia divina entre nosotros, de la ausencia de la necesidad espiritual para explicar o comprender la realidad del mundo en que vivimos, de la inutilidad de la trascendencia para fundar una moral o una ética que ordene y rija el comportamiento humano. La provisionalidad forma parte intrínseca de la esencia misma del ateísmo.
La naturaleza del ateísmo requiere pues de forma inexorable de la libertad para no precipitarse en el dominio de la revelación, libertad para poner en práctica la capacidad humana de conocer, de explorar la información a su alcance hasta las últimas consecuencias y de extraer sus conclusiones sin cortapisas ni moldes preestablecidos que condicionen los resultados, para no caer en el dogma, la creencia, la revelación. El ateísmo para florecer precisa inevitablemente de la libertad de pensamiento y, por tanto, de la libertad de conciencia.
Ateísmo y libertad de conciencia
El ateísmo es resultado de un proceso que parte de la libertad de pensamiento para con-formar, es decir para dar forma a una convicción siempre provisional sobre la naturaleza de la realidad. La libertad de pensamiento es por tanto un atributo esencial del pensamiento ateo, hasta el punto de que no es posible desarrollar una noción verdaderamente profana del mundo sin tener en consideración esta circunstancia. Parece pues prudente detenernos a examinar el significado exacto de este concepto.
La libertad de pensamiento puede abordarse desde una doble vertiente, como la capacidad del sujeto de percibir y definir su propia realidad o bien como la posibilidad de desarrollar dicha capacidad dentro del ámbito social. En el primer caso el ejercicio de la libertad de pensamiento depende fundamentalmente del propio individuo, aunque también puede venir condicionada por factores externos; en el segundo caso suele estar regulada por factores completamente ajenos a la voluntad del individuo o sobre los cuales él puede incidir sólo muy indirectamente. En este contexto la libertad de conciencia no difiere sustancialmente de la libertad de pensar, en todo caso se asocia más bien al modelo ideológico o a la identidad moral del sujeto, a la capacidad de construir o de adoptar la ideología, creencia o religión que mejor se adecue a cada comprensión de la realidad.
Podemos considerar que los factores “internos” que limitan la libertad de conciencia del individuo forman parte de su esfera de privacidad y por tanto no competen a una prospección de orden sociológico, no es cierto que esto sea tan sencillo, porque detrás de los posibles factores internos suelen subyacer influencias “externas” de índole más sutil, muchas veces incluso inconsciente. Los ídola o prejuicios que Francis Bacon describiera en su Novum Organum ya en el siglo xvii formarían parte de esta categoría, pero hay ejemplos tanto o más evidentes, como la influencia de la educación en la construcción de la conciencia.
Los factores externos, de índole social o provocados por la relación con otros individuos constituyen el factor principal que puede impedir la normal expresión de la libertad de pensamiento, ya que para ejercerla plenamente deben confluir, o sea fluir unidas, libremente, dos circunstancias indispensables, la ausencia de artificios externos conducentes a alterar la libre percepción del individuo o a distorsionar su interpretación de la realidad, y la ausencia de impedimentos físicos o normativos que coarten su capacidad o que limiten coercitivamente la acción de su voluntad. En ambos casos la posibilidad de coacciones externas viene determinada por la intervención del poder político, bien por tratarse de la fuente misma de las coacciones, como sucede al impedir la pluralidad para garantizar la continuidad de una facción gobernante, o por omisión, cuando tolera una acción coercitiva o actúa en connivencia con los responsables de ella, que es lo que ocurre habitualmente bajo los regímenes de corte clerical. El resultado en ambos casos es el mismo, la libertad de conciencia del individuo es escamoteada por los mecanismos de poder en beneficio de otros intereses, generalmente de un colectivo determinado.
Esto explica por qué la libertad de conciencia en el seno de las sociedades no ha sido una constante a lo largo de la historia, sino más bien, y hasta épocas recientes, podemos afirmar que ha sido casi una excepción. La libertad de pensar comporta la posibilidad de cuestionar las verdades aceptadas y el orden social establecido, y ello ha sido y es un motivo de incertidumbre para aquellos que detentan los mecanismos de poder en la sociedad, que temen perder sus privilegios.
Durkheim ya aventuró que una de las principales funciones de la religión era mantener la cohesión social. Esta es una característica propia de las sociedades menos evolucionadas, en las cuales la continuidad del grupo pasa por mantener un alto nivel de homogeneidad interna que permita hacer frente con garantías a cualquier amenaza procedente del exterior. La libertad del individuo queda entonces supeditada al interés de la comunidad y la religión (cuyo significado original procede del término re-ligare, es decir unir, atar) se revela como el factor aglutinador en torno al cual se articula la experiencia individual. Posiblemente esta circunstancia ha permitido en el pasado cohesionar a los grupos humanos y ha sido un factor decisivo de éxito en su lucha por la supervivencia.
La religión ha actuado con frecuencia como legitimadora del poder político, que a su vez ha hallado en ella el aliado ideal donde sustentar su principio de autoridad. El gobernante es investido de su poder por medio de un vínculo sagrado, indiscutible, por la intervención de la autoridad religiosa en calidad de interlocutor con lo sobrenatural. El gobernante a su vez actúa como protector y garante del poder religioso, representado por el brujo, el chamán o la institución eclesiástica correspondiente, estableciéndose una relación de simbiosis que permite preservar el orden y la estabilidad social, pero que también conlleva inexorablemente la imbricación entre poder político y poder religioso, y la supresión de cualquier atisbo de libertad que pudiera provocar una brecha en la cohesión del sistema. Aparece la “clericalización” de la sociedad y la proscripción de la heterodoxia. Esta función puede haber sido crucial en momentos en los cuales no existía otra fuente de legitimación del poder. La desunión ha conducido frecuentemente al colapso de toda la comunidad.
La quiebra de un sistema tan estable sólo puede producirse cuando la cohesión social pierde importancia frente a otras cuestiones más acuciantes, bien porque en la práctica deje de existir una auténtica cohesión social entre los miembros de la comunidad, con lo que la ruptura no supone un inconveniente especial frente a las expectativas de algún colectivo, o bien porque los peligros subyacentes superen el riesgo de una posible fractura social. Esto es lo que sucede cuando los intereses del poder y las necesidades de la comunidad, o de un sector importante de ella, se distancian de forma efectiva y evidente. Entonces empiezan a cuestionarse los intereses políticos y temporales de los grupos que detentan el poder, y tanto la función aglutinadora como el mensaje legitimador de la religión se relativizan. Aparecen los primeros síntomas de disgregación en forma de colectivos que pretenden reformar el modelo social poniendo en duda los elementos legitimadores del sistema que deja de ofrecer respuestas a los problemas reales de sus miembros. De forma progresiva éstos dejan de confiar en un modelo que no satisface sus reivindicaciones y empiezan a ejercer su libertad de pensamiento, cuestionando lo que siempre se había dado por supuesto y exigiendo un grado mayor de libertad en todos los órdenes, incluyendo la conciencia.
Así, la libertad de conciencia no surge generalmente de manera espontánea, sino como consecuencia de la ruptura de un modelo social en el cual política y religión van unidas de la mano. En las sociedades tradicionales la crisis del poder político arrastra irremisiblemente al poder religioso en el cual se sustenta y ambos a su vez tratan de amoldarse a la nueva situación para sobrevivir. Normalmente el poder religioso dispone de un mayor margen de adaptación porque el objetivo inmediato de las demandas sociales en tiempos de crisis acostumbra a ser de tipo político, que se asocia más directamente a las necesidades primarias de los individuos. Además, ante un cambio importante de la situación política la religión siempre puede resultar útil para legitimar el nuevo poder emergente y garantizar un vínculo con la tradición. Sólo en rupturas de corte radical, revolucionario, se prescinde totalmente del elemento religioso para legitimar el nuevo orden, aunque más tarde o más temprano suele recurrirse de nuevo a ella o bien a otros elementos sustitutivos para efectuar la misma tarea.
Ateísmo y anticlericalismo
En nuestra tradición, la que de un modo genérico solemos denominar, quizás ambiguamente, cultura o civilización occidental, la libertad individual y la noción de libertad de conciencia son conceptos relativamente modernos. Ya en la antigüedad clásica existió una cierta noción de individualidad autónoma, no al margen de la comunidad ni desgajada de ella, sino formando parte de ella, aunque conservando su esencia individual. Esta conciencia individual es la que permitió la emergencia de la razón y la superación del mito arcaico, dando origen al nacimiento de la filosofía tal como la entendemos en la actualidad. No es casual que en ese momento apareciesen las primeras teorías materialistas y las primeras críticas sistemáticas a la naturaleza de la religión y al concepto mismo de dios, en cierto modo las primeras manifestaciones de un ateísmo primitivo. Sin embargo, la irrupción en escena del cristianismo, el colapso del Imperio Romano y, sobretodo a partir del siglo iv, la identificación entre poder político y religioso con la proclamación por Constantino del Edicto de Milán y la subsiguiente conversión del cristianismo en religión del Imperio, dieron al traste con esta emergente noción de individualidad, que fue reemplazada por la primacía de la obediencia a la autoridad y estableció las bases de una cultura cristiana que se prolongará por lo menos hasta la ilustración.
Durante siglos el poder temporal representado por el Emperador estará legitimado por la Sacra Iglesia Católica Apostólica y Romana, con el Sumo Pontífice instalado en el vértice de una pirámide funcionarial fuertemente jerarquizada que tendrá como objetivo declarado “cristianizar” la sociedad, instaurar la doctrina cristiana en todos los rincones del Imperio, pero que en realidad primará los intereses temporales de la Iglesia por encima de los de orden espiritual. Todas las tentativas emprendidas desde la propia institución para reformar sus estructuras y recuperar el mensaje evangélico original serán neutralizadas, bien por asimilación, como sucedió con algunos movimientos como el franciscano no sin fuertes disputas, o bien declarados herejes y aniquilados, en el caso de los cátaros por ejemplo. No será hasta el siglo xvi, cuando las tensiones políticas en el centro y norte de Europa junto con las presiones de la incipiente burguesía por adaptar la religión a los nuevos tiempos alcancen niveles insostenibles, que la llamada de Lutero a recuperar el origen evangélico del cristianismo y la reivindicación de la propia conciencia para lograr la “salvación” al margen de las obras encontrará el caldo de cultivo adecuado para prosperar. En ese momento la figura del individuo empezará a recobrar parte de su valor perdido.
La separación entre realidad terrenal y realidad sobrenatural que establece la doctrina protestante de los dos reinos, presente ya en cierta medida en la teoría agustiniana de las dos ciudades, abre un abismo infranqueable entre la cotidianidad del poder político, la naturaleza mundana e impura del ámbito natural, y la sacralidad del ámbito espiritual, sólo accesible desde la fe. Esta radical dualidad posibilita por vez primera la separación efectiva entre las competencias del Estado y de la Iglesia al determinar que ambos son dominios independientes, antagónicos, y permite recuperar la autonomía personal al remitir a la propia conciencia y, en última instancia, a la “gracia” para lograr la salvación de las almas, rechazando toda facultad de mediación de la institución religiosa. La autoridad política no posee ningún poder ni tiene capacidad de mediar en los asuntos de la fe ni de la salvación, por el contrario la autoridad religiosa no tiene potestad para intervenir sobre los asuntos de la vida civil. Este doble componente de oposición a la tradición y de defensa de la autonomía del individuo será el punto de partida para la formulación de un nuevo concepto de conciencia individual que caracterizará el pensamiento moderno.
En los estados que permanecieron dentro de la esfera del catolicismo romano esta evolución se detuvo por completo. La contrarreforma desencadenada para impedir el avance del protestantismo cerró cualquier posibilidad de renovación gradual y llevó a la institución eclesiástica a enquistarse. La imbricación con el poder político llega a su máxima expresión con la inquisición, provocando la “clericalización” absoluta de la vida civil. El poder religioso representado por la Iglesia Católica se funde con el Estado y sólo podrá ser desalojado de su condición de forma violenta. Las revoluciones de los siglos xviii y xix impulsadas por los movimientos ilustrados y liberales rechazan la legitimidad religiosa del poder y promueven un nuevo orden social fundamentado en la democracia y el reconocimiento de los derechos individuales de los ciudadanos, con la libertad de conciencia en lugar preferente.
La lucha entre clericalismo y anticlericalismo es fruto de una época en que se enfrentan dos concepciones del mundo, una que lucha por salir a flote y otra que se resiste a ser barrida por la historia. El clericalismo, entendido como modelo de estado confesional, se fundamenta en un esquema social donde no puede, no debe, existir la libertad individual, en especial la libertad de conciencia y, en consecuencia, tampoco el espíritu crítico, aquel que puede poner en cuestión las razones que están “más allá de la razón” que la institución clerical se encarga de administrar. En nuestra historia reciente esta confrontación entre sectores clericales y anticlericales ha alcanzado en determinados momentos un nivel de crispación sin parangón. Son de sobras conocidos los enfrentamientos entre liberales y carlistas durante el siglo xix o los dramáticos episodios acaecidos durante la guerra civil española. Sin embargo, dichos acontecimientos deben ser hoy examinados no como resultado de un enfrentamiento entre dos modelos antagónicos en su interpretación del fenómeno religioso, sino justamente como una auténtica guerra de las nuevas clases emergentes por superar un antiguo régimen defendido por aquellos que se resisten a perder unos privilegios basados en una estructura social anclada en el pasado.
En este sentido es fundamental establecer una diferencia clara entre religión y clericalismo, así como también lo es distinguir entre ateísmo y anticlericalismo, ya que aunque dichos términos beben de fuentes comunes y se nutren de elementos afines poseen matices claramente diferenciados que en ocasiones se ocultan para desvirtuar la verdadera naturaleza del conflicto. Así como por religiosidad entendemos la interpretación de la realidad desde una perspectiva trascendente, que propone la separación de un ámbito sagrado ajeno a otro ámbito que definiríamos como profano, el ateísmo sostiene la ausencia de razones objetivas ni consistentes para considerar la trascendencia, la existencia de un ámbito sagrado más allá de la realidad material, ajeno al profano que, por pura eliminación, abarcaría todo lo que podemos designar como “realidad”.
Los términos clericalismo y anticlericalismo hacen referencia en cambio a la relación de la religión o de la ideología con el poder civil. El clericalismo se fundamenta en la convicción de que los dogmas constituyen la única “verdad” indiscutible, y en la suposición de que el aparato religioso está legitimado para gozar del derecho a participar y disponer del poder temporal con el fin de extender su creencia al conjunto de la sociedad, por encima de las opiniones privadas de los individuos. Esta convicción puede incluso convertirse para el creyente en una obligación moral, ya que para el clericalismo todo se reduce a una lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y la oscuridad. El anticlericalismo aparece como reacción al clericalismo, y sin la existencia de éste no tendría razón de ser. El anticlericalismo es un movimiento de amplio espectro, no específicamente ateo, pues incorpora también a sectores indiferentes y a otros profundamente religiosos, que rechaza la pretensión clerical de control social para imponer sus postulados a todos los miembros de la comunidad, por encima de sus propias conciencias.
Religión y ateísmo parten de un elemento irreconciliable que es la existencia de una verdad innegable que no admite espacio para la discusión, frente a una concepción del mundo que se fundamenta en la libertad de conciencia individual. Es cierto que el ateísmo suele considerar la religión como una fuente importante de opresión y de oscurantismo, y que mediante la difusión del conocimiento aspira a revelar su auténtica naturaleza y a desenmascarar las verdaderas finalidades de las instituciones que le proporcionan cobertura. Ello es consecuencia de su cosmovisión radicalmente alejada de la religión, y a causa de ello sus defensores en ocasiones han caído en la tentación de querer emancipar a sus semejantes de forma similar a como han hecho los creyentes de forma secular para extender su mensaje salvífico, pero por lo general esa actitud antireligiosa que se atribuye al ateísmo suele ser resultado más de una reacción anticlerical de defensa frente al poder de las instituciones religiosas que a una razón ideológica profunda, o a una argumentación fundamentada desde un punto de vista racional.
Nuestra historia es prolija en episodios donde clericalismo y anticlericalismo se han enzarzado en luchas virulentas como contrapunto a determinadas opciones políticas, pero también es importante precisar que ateísmo y anticlericalismo no tienen por qué ser necesariamente antireligiosos, ya que no cuestionan la legitimidad de una visión trascendente de la existencia, sino de la apropiación del ámbito político para imponer los intereses particulares de una confesión religiosa determinada. No podemos olvidar aquí que determinadas opciones religiosas como el protestantismo han defendido actitudes radicalmente anticlericales, aunque más tarde han sucumbido a los encantos del clericalismo, y que otras tradiciones más alejadas de nosotros como el hinduismo han renunciado por completo a crear estructuras de poder temporal, aunque después también éste las ha utilizado en su provecho para legitimar su condición.
Para comprender el rechazo de las instituciones religiosas a la difusión del pensamiento ateo es imprescindible tener presente que éste postula como tesis única la ausencia de dimensión espiritual de la realidad, negando de esta forma la razón de ser de la religión desde un punto de vista teórico o conceptual, pero por encima de todo suprimiendo la necesidad de un colectivo que sirva de puente entre el objeto de la creencia —dios, el absoluto, la trascendencia, la unidad, el nirvana…— y ese mundo natural donde el hombre desarrolla su actividad cotidiana. Es por tanto lógico que el ateísmo provoque la desconfianza y la animadversión de los profesionales de lo sagrado, que ven cuestionado el objeto de su creencia, pero sobretodo el de su papel de mediadores con la divinidad, de su propia razón de ser y, en definitiva, de su función dentro de la estructura social. Esta es la causa profunda de la desconfianza de las instituciones religiosas hacia el ateísmo, su necesario posicionamiento anticlerical entendido como la oposición rotunda a permitir la intromisión del poder religioso en la esfera de lo público y a apoderarse de los mecanismos del estado para imponer una ideología particular al conjunto de la sociedad.
El mantenimiento hasta nuestros días de la imagen antireligiosa del ateísmo dentro de la cultura occidental probablemente responde más a una deformación interesada que a una realidad de facto, provocada por la lógica aversión que indefectiblemente genera en las instituciones religiosas la existencia de un pensamiento ateo articulado y organizado socialmente, con un mensaje que contradice de raíz la veracidad del discurso religioso, especialmente cuando éste se combina con veleidades de poder secular al margen del mensaje espiritual, pero sobretodo profundamente anticlerical, defensor de la absoluta y escrupulosa separación entre Estado e Iglesia y partidario de la libertad de conciencia en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. No es extraño que en nuestra cultura sólo pueda producirse el resurgimiento de un verdadero pensamiento ateo cuando se consolida la libertad de conciencia como valor de referencia en la sociedad. El ateísmo moderno aparece durante la quiebra del Estado confesional. El ateísmo como podemos entenderlo hoy nace como resultado de un proceso de crítica racional que no halla fundamento para legitimar la existencia de Dios, y que por tanto tampoco encuentra ninguna razón para mantener la imposición del poder temporal de la iglesia ni del soberano sobre los hombres libres.
Ateísmo y laicidad
La necesidad de garantizar un marco social que permita el desarrollo de la libertad de conciencia es un requisito indispensable para cualquier sistema ideológico que pretenda acercarse al conocimiento sin precipitarse en el dogmatismo. El ateísmo se caracteriza por no reconocer el dogma como base de ninguna fundamentación. No hay una verdad única, aunque yo lógicamente contemple la mía como la más plausible, pero no puedo imponerla a otros porque debo aceptar la provisionalidad permanente de mis conclusiones y, en cualquier caso, respetar la validez privada de cualquier elección. La antítesis entre religión y ateísmo se pone de manifiesto en tanto que uno es expresión del dogmatismo frente al otro, constituido por el relativismo ideológico en torno al concepto de la trascendencia. La dificultad para la coexistencia de ambas cosmovisiones no estriba en su radical oposición en la forma de entender la realidad, sino en la suma facilidad con que el dogmatismo, de cualquier índole, tiende a transformar su opinión particular en una misión universal que debe sobreponerse a las demás. El dogmatismo por lo general no aspira sencillamente a vivir su proyecto, pretende instaurarlo en el mundo, imponerlo a toda la sociedad, induce a la “clericalización” de la vida política y social.
Para el dogmatismo existe una realidad última, superior a la mundana, que es la “única” verdadera, de la cual esta vida es tan solo una sombra, un tránsito necesario que es preciso superar para acceder a la existencia real, el reino de Dios. Esta revelación tiene una consecuencia intrínseca: ante la “verdad” la libertad sólo tiene valor si sirve para reafirmarla, es la filosofía que la Iglesia Católica mantuvo de forma generalizada durante los siglos xviii y xix como respuesta a los esfuerzos de la ilustración y del liberalismo por apartar a las instituciones religiosas del poder político. Ante la “verdad” no es respetable la “libertad” y por eso no caben el pluralismo ni la democracia. Sólo aquello que conduce a la voluntad de Dios, es decir “mi” voluntad, puede tener validez. Es la tesis que la Iglesia más reaccionaria defenderá de forma explícita hasta el concilio Vaticano ii y, aun sin reconocerlo, sigue sosteniendo hoy sobre multitud de cuestiones.
Para el integrismo no existe la libertad personal, no existe la responsabilidad, no existe la capacidad de análisis crítico, sólo existe una verdad que hay que reconocer, un dogma que hay que seguir, una autoridad a la que obedecer, un camino que conduce a la salvación. La cuestión es bien simple, aquel que se considera investido en alguna medida de la autoridad divina, aquel cuya opinión tiene “más” valor porque no procede de la libertad individual ni de la igualdad, que está por encima de todos porque representa en la tierra la voluntad de Dios o, no nos confundamos, de cualquier otra esencia capaz de trascender al individuo, aquel que conoce la “verdad”, se arroga la autoridad para sobreponer sus intuiciones a las mías. Esta tendencia ha llevado siempre a las religiones organizadas y a todo tipo de ideologías —no sería honesto omitir aquí el supuesto “ateísmo” de algunos regímenes dictatoriales— a acercarse al poder político para imponer sus doctrinas y defender sus intereses, es decir a “clericalizar” la sociedad.
La necesidad de construir un modelo de organización social capaz de garantizar la libertad de conciencia de todos los ciudadanos y de mantener el ámbito de las opiniones dentro del marco estricto de la individualidad se hace por lo tanto imprescindible para no caer en las garras del dogmatismo. Este modelo es el que denominamos laicidad, entendiendo por laicidad no la imposición de un modelo de pensamiento ateo ni de un anticlericalismo radical que coarte la manifestación social de la religiosidad, sino la exigencia de una escrupulosa voluntad de preservar el espacio público frente a la apropiación ilegítima del mismo que postula, de forma explícita o solapada, la ideología clerical. En este contexto laicidad sería sinónimo de anticlericalismo, es decir de oposición a la identificación del poder político con cualquier ideología, sea de corte político o religioso, ateo o clerical. Laicidad es la garantía de libertad para todos los ciudadanos a profesar sus propias convicciones, sean cuales sean, siempre que éstas sean respetuosas con todos los demás individuos y con sus derechos. La laicidad es la única alternativa a la organización clerical y autocrática de la sociedad. En un sentido amplio el concepto de laicidad debe enfrentarse a cualquier forma de comunitarismo dogmático, sea étnico, racial, geográfico, social, político o simplemente circunstancial.
El respeto a la libertad de conciencia conlleva la obligación de considerar la sociedad como el marco de interacción entre individuos con voluntades libres, y ello sólo puede llevarse a cabo plenamente en el ámbito de una sociedad laica, plural y democrática. La pluralidad deriva de la aceptación de la libertad de conciencia y de la igualdad de derechos, y es un eficaz instrumento para ordenar las relaciones sociales entre individuos con ideas diferentes pero igualmente legítimas. Para ello el único requisito necesario debe ser el reconocimiento de la tolerancia entendida como “respeto” a la diferencia, como aceptación del hecho diferencial que además de ser plenamente legítimo debe contribuir a enriquecer el debate social, no como algo que hay que “sufrir” para hacer soportable la convivencia. Para lograr una sociedad verdaderamente plural es preciso potenciar el sentido de cooperación desde la discrepancia frente a la estrategia de confrontación encaminada a servirse de la tolerancia para imponer la hegemonía de la intransigencia. La pluralidad debe concebirse como colaboración que permita incluir a todos con sus peculiaridades y que les ayude a progresar juntos sin exclusiones, pese a sus divergencias, en beneficio de toda la colectividad.
La laicidad supone la autonomía del poder público frente al control de los comunitarismos dogmáticos. Propone el pluralismo y la democracia como base de la sociedad moderna frente al uniformismo y el confesionalismo, defiende al individuo, al hombre libre y responsable, frente al grupo excluyente en el cual el valor del individuo queda supeditado al interés del colectivo, como si el “colectivo” fuese una entidad con esencia propia que gozase de voluntad al margen de sus integrantes. La democracia sin laicidad, entendida en toda su expresión, es inconcebible, porque el término democracia no supone la imposición sobre las minorías de la concepción ideológica de las mayorías, sino la creación de un marco que permita regular la convivencia social respetando al máximo las ideas de todos los individuos, e interviniendo sólo para indicar las pautas de comportamiento y de relación en aquellos casos en que sea estrictamente necesario para garantizar el buen funcionamiento de la colectividad en su conjunto, pero reconociendo la autonomía del individuo en todas aquellas cuestiones que no sea imprescindible regular. La laicidad en este sentido no se opone a ninguna concepción ideológica, pero tampoco prima a ninguna. No es contraria a la religión ni a la presencia de las iglesias, por citar un ejemplo, pero tampoco puede serlo hacia el ateísmo. Sí debe en cambio ser contraria al clericalismo entendido como el intento de apropiación de la realidad social por parte de un colectivo —religioso o no religioso— y de invasión del espacio público, del Estado, por parte de una confesión religiosa o de una ideología determinada, como voluntad de imponer el uniformismo dogmático frente al pluralismo democrático, la confesionalidad de cualquier signo frente a la laicidad.
Existe una contradicción difícil de conciliar entre el planteamiento de una sociedad plural, laica y democrática, y la fundamentación cerrada, unilateral y dogmática de las ideologías comunitaristas. En el caso de la Iglesia Católica el planteamiento de un sistema carente de democracia interna, totalmente oligárquico y teocrático, difícilmente puede reconocerse en los ideales democráticos de la laicidad. La aceptación de la democracia a regañadientes por la Iglesia es un fenómeno reciente, por no decir apenas existente. No puede ser de otro modo en una organización que considera procedente de Dios todo su poder y legitimidad. Sólo desde esta perspectiva puede comprenderse cómo la Iglesia aun se atreve en nuestros días a censurar a aquellos que no reconocen su autoridad moral ni legal. La Iglesia tiene todo el derecho a pronunciarse sobre las cuestiones que afecten a la sociedad, pero no a imponer sus opiniones morales sobre aquellos asuntos que competen a los individuos más allá de una evidente incidencia social. No puede limitar el derecho de los ciudadanos que no comparten su concepción del mundo, ni de aquellos que sí la comparten fuera de la pura recomendación moral. ¿Por qué inexplicable razón un ateo o un no creyente deberían supeditar su comportamiento moral sobre una cuestión que afecta tan sólo a su conciencia a las preferencias de cualquier confesión religiosa? Es la asunción de esta realidad la que dificulta la integración de la Iglesia en la sociedad actual. No es el mensaje religioso o espiritual el que resulta incompatible con la laicidad y la democracia, es la dificultad para discriminar el ámbito de competencias del individuo. La existencia misma de un “Estado” Vaticano es una pantomima que recoge en toda su magnitud esta misma contradicción. La Santa Sede no puede ser otra cosa que un Estado “confesional”, o sea por definición antidemocrático.
Sin embargo, una sociedad verdaderamente laica no puede olvidar la realidad social en la que se halla inmersa y por ello no debería oponerse activamente a ninguna ideología que reconozca y respete los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Esto supone también contemplar la posibilidad de cooperación con las organizaciones ideológicas, religiosas o no, que forman parte de su tejido social. Pero esta posibilidad tampoco tiene que llevarnos a confusión, la cooperación del Estado en ningún caso debería concederse a organizaciones en base a su condición ideológica, es decir, por el simple motivo de representar una determinada interpretación cosmológica de la realidad, ya que ello supondría introducir un principio de discriminación positiva inaceptable. Para un Estado laico la única colaboración posible con organizaciones ideológicas debería establecerse con el fin de contribuir de forma directa al bienestar de toda la comunidad.
Para ser compatible con los principios de un Estado laico y democrático esta posibilidad de cooperación en primer lugar debería efectuarse desde la neutralidad y la prudencia, y a continuación tendría que basarse en criterios claramente objetivos establecidos sólo en función de los intereses del Estado, entendidos como intereses del conjunto de los ciudadanos, realizando una valoración precisa de los programas presentados y de la actividad desarrollada por las distintas organizaciones, con un meticuloso seguimiento de las inversiones y de los resultados obtenidos. Siempre en condiciones de igualdad con el procedimiento seguido para otras actuaciones de índole similar, y sin caer en la negligencia de transferir a estas organizaciones la responsabilidad final del Estado en los campos de actividad que formen parte de sus obligaciones para con los ciudadanos. Asimismo es importante que existan los mecanismos adecuados para evitar que pueda producirse una posible discriminación en la adjudicación de recursos en función de la ideología, y que la utilización de estos recursos pueda destinarse a favorecer la práctica del proselitismo entre los usuarios finales de las prestaciones. Por último y fundamental, es imprescindible prevenir la posibilidad de que los recursos del Estado puedan ser utilizados para la financiación de las propias organizaciones.
Situación actual de la laicidad en España
Según el texto constitucional nuestro país se configura claramente como un Estado “no confesional” o, por decirlo de otro modo, “aconfesional”, es decir sin confesión oficial. Los artículos 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” y 16.1 “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.”, .2 “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.”, y el primer párrafo del .3 “Ninguna confesión tendrá carácter estatal.” establecen de forma inequívoca esta condición.
Sin embargo el párrafo segundo del artículo 16.3 “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.” introduce la necesidad de recoger la sensibilidad de los ciudadanos ante el fenómeno religioso —o por extensión no religioso—, con lo que determina definitivamente el carácter no confesional en vez de laico del Estado. En lo sustancial este modelo de aconfesionalidad no difiere del que supondría un Estado plenamente laico, con la única salvedad de que, como sucede en el modelo de laicismo francés, el Estado allí considera las creencias no como parte de su patrimonio social, sino como un asunto exclusivamente privado de los ciudadanos en el cual no le corresponde inmiscuirse, excepto para garantizar el respeto a la legislación. De todas formas y aun introduciendo ese desequilibrio puede parecer razonable pensar que el Estado deba preocuparse por las inquietudes de cualquier colectivo social, no sólo de los grupos mayoritarios, siempre que sus demandas sean comedidas y no supongan hacer prevalecer intereses particulares por encima de los del resto de los ciudadanos. Esto en principio es aplicable a organizaciones de cualquier naturaleza y por tanto tampoco debería existir razón alguna para excluir a las de orden ideológico.
En este sentido no parece fuera de lugar que el Estado contemple la existencia del fenómeno religioso y mantenga relaciones de cooperación con los colectivos sociales que lo representan, siempre que ello se circunscriba en un marco compatible con la aconfesionalidad de la Carta Magna, sea regulado dentro de la legislación estatal, no en forma de obligaciones internacionales entre estados —ya que se trata de un asunto que compete sólo a los ciudadanos del propio Estado—, y sea interpretado como parte de la ética privada de un conjunto de individuos determinados, sin favorecerlos ni perjudicarlos intencionadamente. La afirmación de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” llevada a su máxima expresión debería garantizar que en efecto ello fuese así, pero la realidad es que la actuación de los poderes públicos en nuestro país desde la aprobación de la Constitución en 1978 ha desequilibrado vergonzosamente la balanza, favoreciendo el desarrollo del párrafo segundo del artículo 16.3 de la Constitución, que da preeminencia a la cooperación con las confesiones religiosas, hasta poner seriamente en entredicho el respeto mismo a la neutralidad ideológica del Estado. El mero hecho de que la Constitución reconozca e indique por su nombre a una única organización religiosa ya suponía en orígen una discriminación difícil de justificar hacia el resto de la sociedad y representaba un presagio de lo que podía llegar a suceder, pero el posterior desarrollo de la legislación orgánica estatal ha trastocado definitivamente el principio de neutralidad del Estado, pervirtiendo el espíritu que la propia Constitución establece en materia de ideología, religión y creencias, y conduciendo a nuestro país a una situación más próxima a la de un Estado confesional que no a la de un Estado aconfesional o laico, respetuoso con la libertad de conciencia y compatible con un régimen democrático.
La firma de los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede, el primero en 1976 —y por tanto previo a la Constitución—, y los cuatro restantes en enero de 1979, justo después del plebiscito constitucional, negociados apresuradamente en secreto con el único objetivo de salvaguardar el estatuto de privilegio de la Iglesia Católica y de evitar su boicot a la transición democrática, supusieron la revisión, que no la revocación, del Concordato firmado en el año 1953 en pleno régimen franquista. El desarrollo de estos acuerdos supone en la práctica una clara violación de los principios constitucionales, ya que legitiman mediante tratados internacionales una serie de principios absolutamente discriminatorios que suponen la consolidación de un régimen plenamente confesional en nuestro país. La posterior aprobación en 1980 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa —con el olvido cabe suponer que intencionado de la libertad ideológica y de creencias, recogidas al mismo nivel que la religiosa en la Constitución— y la extensión en 1982 de algunos privilegios a otras comunidades religiosas denominadas de “notorio arraigo”, con un estatuto de segunda categoría pero que prima de forma manifiesta su condición frente a muchas otras organizaciones, ha llevado al Estado Español a una flagrante situación de pluriconfesionalismo escalonado, que en los últimos tiempos sigue avanzando progresiva e implacablemente sin respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El Estado está obligado a proteger los derechos fundamentales porque son jurídicamente inviolables, pues son intrínsecos a la propia esencia del individuo y constituyen la base del sistema democrático. Su violación no pone en cuestión sólo la libertad de conciencia de los ciudadanos, pone en entredicho la esencia misma de la democracia. Estos principios no pueden quedar supeditados a lo que decidan los poderes fácticos ni las mayorías circunstanciales, por lo que el desarrollo de la legislación en materia ideológica y religiosa ha conducido a una situación actual inadmisible, cada vez más próxima a postulados teocráticos, de secuestro tácito de la democracia. En este punto se hace precisa la unión de todas las fuerzas defensoras de la laicidad y de la democracia para revertir cuanto antes esta intolerable situación no para instaurar un régimen ateo ni antireligioso, sino verdaderamente laico o cuando menos aconfesional en nuestro país, acorde con los principios del ordenamiento jurídico fundamental, que permita reponer a los ciudadanos el verdadero derecho a profesar la ideología, religión o creencia que se halle en consonancia con el dictado de su conciencia —o bien la libertad de pensamiento, conciencia o religión, según se reconoce en diversos tratados internacionales firmados por nuestro país, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea—, y que tal como corresponde al espíritu propio de las sociedades libres, tolerantes y democráticas los ciudadanos puedan materializar su proyecto de vida ateo, agnóstico, religioso o sencillamente indiferente, acorde con su interpretación de la realidad y con sus legítimas aspiraciones de una vida plena, en paz y en libertad.