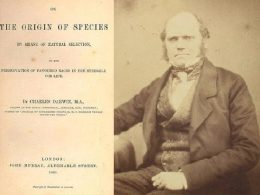“Cualquier noche van a venir y nos van a cortar la cabeza a todos. Están ya entre nosotros, en esas chabolas de refugiados. Algunos vienen ocultos entre ellos cuando huyen, otros han nacido aquí. Nos odian porque no tienen nada, porque son pobres y saben que no tienen posibilidad de dejar de serlo”. Lo dice mirando por la ventana a los centenares de casuchas que parecen agarrarse con las puntas de los tablones a las colinas enmarcadas en el mar del golfo de Mozambique, donde se libró la batalla de Madagascar, una de las más largas y determinantes de la II Guerra Mundial. María, un pseudónimo para preservar su seguridad, es cristiana y desde hace meses le cuesta conciliar el sueño por el miedo. Se siente cada vez cercada por el enemigo, pero habla de ellos sin rencor. Entiende sus razones para haber acabado abducidos por el odio. Pero entender no serena cuando lo que está en juego es la propia vida. “Antes de atacar y sitiar Mocimboa da Praia en 2017 avisaron. Y cumplieron. Con Palma llevaban semanas anunciando que terminarían tomándola. Y en Pemba ya han dicho que entrarán en breve. Pero, ¿a dónde vamos a ir?”.
María vivió unos años en Europa, así que habla algo de inglés y trabaja con ONG atendiendo a las decenas de miles de refugiados que llevan años llegando a pie y en barcaza a Pemba. La inmensa mayoría son musulmanes y huyen de los yihadistas que, desde 2017, son cada vez más fuertes en Cabo Delgado, la región más pobre de Mozambique, uno de los diez países más míseros del mundo. En el momento de nuestro encuentro, en abril, hace apenas un par de semanas de que el grupo yihadista Al Shabab, la filial del Estado Islámico en África Central (ISCA, por sus siglas en inglés) han cometido uno de los ataques terroristas más mortífero de los últimos años en África: más de 2.000 personas asesinadas según los datos más comedidos, los de ACNUR.
El 26 de marzo, centenares de hombres con el rostro cubierto tomaban la ciudad de Palma, de unos 75.000 habitantes, y, durante días, dejaron sus calles regadas de cadáveres decapitados, casas quemadas y comercios y bancos saqueados. El Ejército mozambiqueño, con el apoyo logístico de varios países, tardó casi dos semanas en recuperar su control, un periodo en el que las Naciones Unidas estima que unas 50.000 personas se vieron forzadas a huir: muchas tuvieron que pasar días escondidas en la selva, sin comida ni agua apenas, mientras otras decenas de miles conseguían subirse a barcazas de pesca y emprender una peligrosa travesía. Las imágenes televisivas de los huidos desembarcando en las playas de Pemba, a 350 kilómetros al sur, abrieron la sección de Internacional de los informativos de todo el mundo.
El Estado Islámico se ha convertido en la representación icónica del mal en el siglo XXI y aunque el yihadismo lleva años expandiéndose y actuando en la región africana del Sahel, solo conseguía atraer la atención mediática puntualmente, cuando atacaban hoteles donde se hospedaban extranjeros blancos o cuando las cifras de las víctimas alcanzaban las tres cifras. El caso más emblemático fue cuando Boko Haram secuestró a casi 300 niñas en 2014 para convertirlas en esclavas sexuales. De eso hace siete años.

Pero la toma de Palma, en plena África Austral, incluía un elemento que encendía unas alarmas distintas a las humanitarias, mucho más potentes: se trata de la ciudad junto a la que se estaba desarrollando la mayor inversión de ese momento en África: una planta de extracción de gas natural de la petrolera francesa Total alrededor de la que pilotaban, además, otras 140 empresas. Un proyecto de más de 22.000 millones de euros que fue suspendido tras la toma por falta de condiciones de seguridad.
Pero antes de anunciar su marcha de la excolonia portuguesa, apenas 24 horas después de que los terroristas pusieran a Cabo Delgado en el mapa de la geopolítica popular, un buque de la compañía Sea Star llegaba al puerto de Pemba con 1.300 de sus trabajadores, la mayoría extranjeros. La escena recogía la semilla del mal que asola el país: mientras la población local afectada desembarcaba lastimosamente, cargando en sus cabezas con las pocas pertenencias que habían podido salvar -de las pocas que tienen- y con sus niños de la mano o en el cuadril, los extranjeros eran trasladados de inmediato al aeropuerto. Se hacía así evidente lo que la población local llevaba años constatando: que pese a que la estación de gas estaba siendo un motor económico para la élite del país, la población de esta región no había percibido ninguna mejora en sus vidas. Al contrario, eran más conscientes de su pobreza al poder ver con sus propios ojos la riqueza que florecía a su alrededor.
“A dos de mis nietos los mataron delante de mí”, explica Selemama Abudo, de 53 años, sentada en el suelo junto a varios centenares de mujeres desde las cinco de la mañana. Son las diez de la mañana y siguen esperando que lleguen unos funcionarios para registrarlas y darles los vales para comprar comida que ACNUR entrega a través del gobierno. A la una de la tarde, bajo un sol implacable, alguien confirma lo evidente: que no va a venir nadie. Se levantan y vuelven a las casuchas en las que viven hacinadas con otras decenas de refugiados, no solo procedentes de la masacre de Palma, sino de todas las poblaciones que han sido atacadas en los últimos años.
En una de estas casuchas de los barrios más pobres de Pemba dormita junto a sus tres críos Cajita Macassale, de 27 años. Lleva el pelo cubierto con un pañuelo, una camiseta de lycra escotada y, como es tradición entre las mwaníes, un pendiente en la nariz. “Hace cuatro meses llegaron a Macomía, mataron a muchos hombres y a otros los reclutaron. A las mujeres y niños nos detuvieron y nos llevaron a una mezquita. Oíamos los bombardeos y pensábamos que íbamos a morir allí mismo. Cuando los helicópteros del Gobierno dejaron de disparar nos sacaron corriendo, pero tuvimos que volver porque comenzaron de nuevo”, nos explica ante la atenta mirada de la treintena de refugiados, la mayoría mujeres, niños y niñas, con los que convive.

En el cuartucho de adobe de dos metros cuadrados duerme la familia que llegó primero. Apegados a sus muros, de los que han colgado telas bajo las que protegerse del sol y la noche, el resto. “Después nos llevaron a un campo de concentración en la selva. Las mujeres teníamos que trabajar cocinando y limpiando. Un día, encendieron una hoguera y delante de todos, quemaron a un policía”. En el rostro de Cajita no se atisba ninguna emoción, tampoco en la de los que la escuchan atentos, incluidos los críos de todas las edades. “Un día, huyeron porque el Ejército estaba atacando el campo y conseguimos huir”. Le pregunto por su marido. Es el único momento en el que la muchacha se turba, baja la cabeza, esconde la mirada. “No estoy casada”, responde.
Muchas de las desplazadas que huyen solas con sus hijos saben que un prejuicio las persigue: que sus maridos sean probablemente terroristas o que se hayan enrolado a las filas de Al Shabab, que significa ‘los muchachos’, aunque sea de manera forzada. Por eso muchas prefieren mentir y arrastrar el peso de la deshonra de ser madres solteras o que son viudas. Ante la pregunta de si los ‘insurgentes’, como son definidos por la mayoría de la población, violaban a las mujeres secuestradas, responde con un tranquilo y tajante no.
Los golpes del mortero en el que una mujer muele hojas dejando caer el peso de todo su cuerpo con la maza sobre el cuenco amortigua el peso de la conversación. Esa amalgama es todo lo que tendrá hoy para dar de comer a sus críos.
Turismo en el paraíso, terror en el infierno
Los primeros resultados que arroja Google de Cabo Delgado y, en concreto, de su capital, Pemba, son las fotografías de unas playas de ensueño. En persona, son aún más bellas y cristalinas, y el contraste con las chabolas de sus habitantes, hiriente. En la arena, las piraguas con las que pescan reposan junto a las barcazas en las que siguen llegando supervivientes del ataque. Al lado, un resort árabe de 300 euros la habitación por noche que sigue recibiendo turistas pese a la pandemia, mientras a su alrededor empresas chinas construyen varios nuevos.
Cabo Delgado ha sido durante años un polo turístico en el que las inversiones no paraban de crecer. La covid-19 y el terrorismo lo han frenado en seco, pero simultáneamente se ha convertido en un tablero de la geopolítica internacional en el que no falta casi ninguno de los actores importantes. En la base militar desde la que salieron buena parte de los aviones militares que recuperaron la ciudad de Palma, habían operado también soldados rusos. Durante el último año, Rusia y Sudáfrica han colaborado en la ofensiva contraterrorista con militares y controvertidas empresas de seguridad. Según una investigación de Amnistía Internacional, grupos de mercenarios y el propio Ejército habrían podido incurrir en crímenes de lesa humanidad por sus actuaciones arbitrarias contra la población civil en operaciones, supuestamente, antiterroristas. La Administración Biden ha cambiado su política y ha enviado fuerzas especiales para el adiestramiento, aunque participaron en las labores de rescate de la población atrapada en Palma. Y este mismo mes de julio, la Unión Europea ha anunciado una misión destinada al entrenamiento militar y Ruanda acaba de aprobar el envío de 1.000 soldados.

El objetivo compartido de los distintos grupos yihadistas que operan en África es estrangular el continente de oeste a este. Su crecimiento en el Sahel es imparable, pero también en el Cuerno de África, lo que les acerca a sus bastiones en Oriente Próximo. Y por ahora, la intervención internacional, liderada en el Sahel por Francia, no consigue contenerla porque la expansión yihadista se nutre, fundamentalmente, de la miseria. Como comprobamos en Mozambique, tiene mucho más que ver con la gobernanza que con la defensa: Cabo Delgado es una región abandonada por un Estado controlado por la etnia makondé, mayoritariamente cristiana, que mantiene un enfrentamiento histórico con las musulmanas mwaní y makue por el tráfico de esclavos del que fueron objeto durante siglos y en la que la propaganda yihadista se ha expandido como la pólvora porque les ha dado, por primera vez en décadas, un relato victorioso.
“De un día para otro empezaron a llegar todos esos vídeos de las decapitaciones mientras rezaban las suras. Aquí mucha gente tiene móviles con conexión a Facebook y WhatsApp porque son muy baratos. Y todo el mundo los veía. Pero el fenómeno ya venía de lejos”. El padre Eduardo Andrés Roca Oliver es un misionero fidei donum, es decir, no pertenece a ninguna congregación, sino que su diócesis de Zaragoza lo cede a donde se considera necesario. Su sueño de pequeño era vivir en África y lo cumplió en cuanto acabó sus estudios. En 1999, aterrizó en Malanje, en Angola, mientras caían las bombas de una larguísima guerra civil que arrasó el país. Ahí la gente se moría de hambre literalmente.
Aquí, en Cabo Delgado, desde que llegó en 2012, ve cómo la hambruna siempre es una amenaza para el corto plazo, pero hasta ahora siempre han conseguido contenerla en el límite de la supervivencia, de la malnutrición crónica que es la norma aquí. Pero el aumento de los ataques terroristas y de la represión indiscriminada empleada por el gobierno ha forzado el desplazamiento de más de 750.000 personas –un tercio de ellos, niños y niñas– que no tienen nada. Por ello, el Programa Mundial de Alimentos lleva meses advirtiendo de que casi un millón de personas se encuentran en riesgo de hambruna en esta región: la mitad de la población.
Aquí la miseria es tan absoluta que, en la mayoría de los casos, apenas permite diferenciar a la población que vive donde nació y la que llegó hasta aquí buscando salvar sus vidas. Si acaso, los signos del paso del tiempo: mientras los desplazados suelen vivir en construcciones de cañas de bambú, los locales las tienen recubiertas con adobe y suelen contar con techos de paja. Son casas que requieren una perpetua reparación y construcción. No permiten planificar ni proyectar a corto o medio plazo. La pobreza también es eso: la condena a dedicar gran parte de las energías y recursos en sobrevivir al día.
«Necesitaban comprobar cómo reaccionaría la población y ordenaron ponerse el niqab»

Cuando el padre Eduardo llegó a este barrio construido a orillas del mar de Pemba y habitado mayoritariamente por personas de la etnia moaní -musulmana y la más excluida del país–, su ermita estaba rodeada de tres mezquitas en las que se practicaba un islam sufí, el más espiritual y proclive a la convivencia interreligiosa. Una década después, son siete los templos que le rodean, la mayoría dirigidos desde la versión salafista wahabí que llegó a Mozambique hace 20 años con la creación de la Comisión Islámica. Pero sus resultados no explosionaron hasta 2015, cuando “prácticamente de un día para otro”, recuerda Eduardo, las mujeres y las niñas pasaron de llevar la cabeza descubierta o envuelta con el turbante típico africano a cubrírsela con niqab, dejando solo los ojos a la vista.
“Por aquel tiempo, Pemba se había llenado de hombres de Nigeria, de Senegal, de de la República Centroafricana, de Etiopía, del Congo, de Pakistán y de la zona musulmana de la India…. Ahora ya no se les ve, pero estaban por aquí, abrían una tiendita, vendían algo… Necesitaban comprobar cómo reaccionaría la población a sus aspiraciones y ordenaron ponerse el niqab. Y el Gobierno no hizo nada”, explica quien ya entonces vio cómo la mayoría de los jóvenes captados por los radicales eran “muchachos insatisfechos porque no tienen un propósito en la vida. Estamos en la región del país con menos escuelas de secundaria, así que solo tienen las madrasas, que han sido tomadas por los salafistas para divulgar esa visión de la religión atravesada por el odio”.
Según varios entrevistados en Cabo Delgado, el salafismo wahabí terminó de arraigar en Mozambique en 2013 a través de miembros de la escuela juvenil islámica de Dar es-Salam, precisamente la ciudad en la que, junto a Nairobi, se cometieron los primeros atentados yihadistas en África en 1998. Unos 700 kilómetros al sur de la capital tanzana se encuentra Mocimboa da Praia, la ciudad fronteriza en la que se ejecutó el primer atentado yihadista en Mozambique, en 2017. Un imán de allí recuerda que se dieron cuenta de que algo no iba bien porque algunos jóvenes empezaron a entrar con catanas y calzados en la mezquita y acusaban de ser malos musulmanes a los fieles que no llevaban barba, que por entonces era la inmensa mayoría.
La intrincada red internacional del yihadismo ya estaba en marcha. Según este imán, del que preservamos su identidad por razones de seguridad, los jóvenes eran formados por un líder llegado desde Kenia. Cuando atemorizados por el rumbo que estaban tomando muchos adolescentes, representantes de la comunidad pidieron al gobierno local que interviniese, la respuesta que obtuvieron fue que había que respetar la libertad religiosa.

En 2014, sólo un año después, jóvenes que se presentaban como ‘soldados de Alá’ entraban en las casas para secuestrar a las niñas y casarse con ellas. Un año después, a la vez que ocurrió en Pemba, a 350 kilómetros al sur, impusieron el niqab, y en 2016, empezaron a entregar dinero a los reclutados: entre 20 y 40 euros. Hasta entonces, entrenaban en campos construidos por ellos mismos en medio de la selva, pero a partir de 2017 empezaron a enviar a los más duchos a ser entrenados en la República Democrática del Congo. Fue entonces cuando, recuerdan algunos entrevistados, empezaron a sonar los nombres de jefes iraquíes y sirios, supuestamente, vinculados con la cúpula de ISIS.
“Aquel 23 de octubre de 2019 llegaron a las 7 y 20 de la tarde”, comienza diciendo Venango Joaquín. Los desplazados suelen especificar el día y la hora en que comenzó el horror que les arrebató a sus seres queridos. “Quemaron las casas, mataron a gente… Salí corriendo en ropa interior y con el teléfono en la mano. Venían también mi esposa y mi hija. Nos escondimos en la selva hasta el día siguiente. Habían metido fuego a la casa de mi tía y sus hijos se fueron a refugiar a la mía. Allí fueron quemados junto a mis dos hermanos gemelos. Los vi”, explica este hombre enjuto, de etnia makondé, la mayoritariamente cristiana a la que pertenece una élite del país encumbrada tras liderar la lucha por la independencia de Portugal. El actual presidente pertenece a esa burguesía de la que a la mayoría de los makondé, como es el caso de Venango, no le llegan ni las migajas. “No podíamos quedarnos, así que caminamos 22 kilómetros a pie hasta que conseguimos subirnos a un coche que nos trajo a Pemba”.
Aquí sobrevive gracias al apoyo que recibe de la parroquia junto a la que cultiva un huerto. “Lo peor es haber perdido el pedacito de tierra del que comíamos. Los desplazados nos quedamos sin nada y dependemos de la caridad ”, explica quien vive en uno de los barrios que ellos mismos han ido construyendo, engarzados a las colinas, y en los que las lluvias arrastran los chamizos regularmente como si la naturaleza quisiera recordarles que no pertenecen allí, que son desplazados, y que como tal no tienen casa, sino unas tablas encajadas en forma de rectángulo que terminan rodando colina abajo cada vez que llueve durante varios días seguidos.
Antoninho tiene 38 años y como todos los mozambiqueños de esta región una capacidad de contención emocional mientras relatan los peores horrores que perturba: ¿cuántas decapitaciones, incineraciones, mutilaciones o asesinatos tienes que ver para transmitir ese estoicismo? ¿de cuántos más tendrías que ser testigo para terminar de quebrarse? ¿Te puedes permitir quebrarte cuando varias personas dependen de ti para la supervivencia diaria? ¿Les engarza a la vida el tener que cuidar?

“No entendemos la razón de por qué esta guerra, de por qué tanto sufrimiento”, concluye Antoninho antes de marcharse y dejarnos la imagen flotando de sus cinco familiares carbonizados.
Fue tras el ataque a Mocimboa da Praia en 2017 cuando el Gobierno regional adoptó medidas por primera vez. Lo primero fue cerrar el Consejo Islámico, un edificio que durante años sirvió de centro de reunión de salafistas llegados de todo el mundo según varias fuentes. Ahora es una amalgama de construcciones medio abandonadas, en las que siguen viviendo algunas personas por las ropas que vemos tendidas, y que ha quedado opacada por la mole de varias plantas de hormigón de un hotel chino que ha quedado a medio construir. A unos centenares de metros, tras pasar un control militar, uno de los cementerios de la ciudad: separados por un muro, los musulmanes y los cristianos.
“Una de las leyes más profundas de los africanos es comer en el mismo plato y beber en el mismo vaso que todo el mundo. Es la hospitalidad. Los salafistas han conseguido acabar con eso porque en realidad, al matar al cristiano, se está salvando y le está salvando para que le acoja Dios en el cielo. Es una perversión de la religión total”, sostiene el padre Eduardo que, pese a todo, vive en ese estado de entrega total en el que no cabe el miedo porque hay que ir desprovisto de cualquier barrera o prejuicio. Solo en ese estado de gracilidad se puede transmitir esa esperanza a las decenas de voluntarios y voluntarias que sacan adelante los huertos de la comunidad, las entregas de alimento a los refugiados, la escuela en la que estudian más de mil pequeños….
«La idea wahabí caló porque el Estado nos les ofrece nada. Aquí llegó el proyecto de Total y todos los mozambiqueños que han contratado y formado son de Maputo. Y dicen que es que aquí no hay gente capacidad. No invirtieron nada en que este macroproyecto pudiera mejorar la situación de Cabo Delgado. Así que el problema no es que haya unos miles de jóvenes radicalizados, sino familias enteras. Y si desradicalizar a una persona es difícil, a familias enteras es un reto tremendo para toda la sociedad”, sentencia mientras coordina con su aliado y amigo el padre Ricardo Marques, responsable de la parroquia de María Auxiliadora, la más importante de Pemba, una entrega de bonos para alimentos en el barrio de Quissanga, habitado mayoritariamente por desplazados.
«Necesitamos una intervención internacional con una estrategia consistente. Si continua el problema de la pobreza, de la falta de sanidad, de la falta de trabajo, si salen del colegio y no tienen nada que hacer, seguirá. El problema es que tenemos niños soldados en las filas yihadistas», lamenta el padre Ricardo, que llego hace cinco años a Cabo Delgado y que, desde entonces, se ha convertido en una persona clave en la atención a las personas refugiadas.
«Llegaron y amarraron a mi hijo y a mi hermano en la misma casa y les cortaron la cabeza», explica Nja mientras recibe el cheque de mano de un joven voluntario. Este viudo de 70 años huyó en canoa junto a su otro hijo, su nuera y sus nietos de Kissanga, una ciudad costera atacada por los terroristas en 2020. Está a apenas 40 kilómetros de Pemba, por lo que vemos su silueta mientras conversamos con este hombre que repite varias veces que los asesinos eran de su mismo pueblo, vecinos. Él también ve el contorno de sus construcciones cuando se despierta en esta chabola con vistas al mar y a un basurero en el que los desplazados tienen que tirar sus desechos para vivir entre ellos. Él también ha escuchado las persistentes amenazas de los terroristas de que la siguiente ciudad en ser tomada será Pemba. Este es el barrio al que mira desde su ventana con terror María.