El objetivo principal del laicismo es la defensa y promoción de la libertad de conciencia establecida en el art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Y por su estrecha relación, también de las libertades de pensamiento, de religión, de opinión y expresión (art. 18-19 DUDH) así como del derecho a la igualdad y no discriminación (especialmente por motivos de conciencia) del art. 2 DUDH.
Gonzalo Puente Ojea explicaba el laicismo en contraposición al dogmatismo. La libertad de conciencia se basa en el rechazo a la verdad absoluta (revelada o como sea) y la afirmación de la autonomía, y dignidad de la conciencia en tanto que autónoma, para usar por sí misma la razón en la búsqueda (siempre asintótica y nunca definitiva) de la verdad. De esta forma cualquier conciencia siempre es digna si hace un uso autónomo (que no arbitrario ni falaz) de la razón, independientemente de las conclusiones a las que llegue. Esta idea de libre conciencia se opone a la idea religiosa de ortodoxia o “recta conciencia”: la adecuación de la conciencia a la verdad revelada (al dogma). Para Tomás de Aquino, por ejemplo, la conciencia puede alcanzar la verdad de forma plena con la fe y de forma incompleta con la razón, de ahí que la razón autónoma sea insuficiente y por sí misma pueda conducir a errores si no se conduce o completa con la fe.
El principio de libertad de conciencia derivado del rechazo al dogmatismo conduce a la igualdad entre las conciencias: dado que es imposible establecer una verdad absoluta, diferentes conciencias utilizando legítimamente la razón de forma autónoma pueden llegar a conclusiones distintas. Y entre ellas solo queda el recurso al diálogo en base a razones para lograr acuerdos y consensos (necesariamente provisionales y nunca definitivos, dado que pueden aparecer nuevos argumentos, información o pruebas que modifiquen los establecidos).
Todo lo anterior nos lleva a la que Puente Ojea llama “regla de oro del laicismo”: la estricta separación entre política y religión. Tan estricta, que el presidente Thomas Jefferson se refería a ella como “muro de separación”. En el ámbito público o político no cabe la religión en el sentido de que, al ser un ámbito de diálogo y argumentación, no cabe ahí ningún principio de autoridad ni dogma. Y no cabe puesto que implicarían el fin del diálogo al darse ya por supuesta una verdad absoluta y praeterracional (más allá de la razón).
Ahora es fácil entender porqué han sido las religiones organizadas quienes con más ahínco se han opuesto a la laicidad, históricamente. No obstante, el paso del tiempo ha hecho que el laicismo se imponga, si no perfectamente, sí de modo aproximado en los Estados modernos. Algo asumido incluso por las principales religiones organizadas en contextos tan distintos cultural y religiosamente como Francia (catolicismo), EEUU (protestantismo), Turquía (islam) o India (hinduismo). Dicha asunción no implica un rechazo por parte de las religiones de sus dogmas, pero sí del dogmatismo: que no pueden imponerlos y el reconocimiento de que no son evidentes por sí mismos. De ahí la necesidad de “traducirlos” al lenguaje racional de la mejor forma posible, como forma de poder dialogar con los creyentes de otras religiones o con quienes no tienen ninguna religión. Esfuerzo de “traducción” que, por ejemplo, según Habermas debe ser colaborativo entre creyentes y no creyentes: el creyente debe intentar hacerse entender racionalmente y el no creyente debe ayudar en esa traducir si de verdad quiere entenderse y dialogar con el creyente.
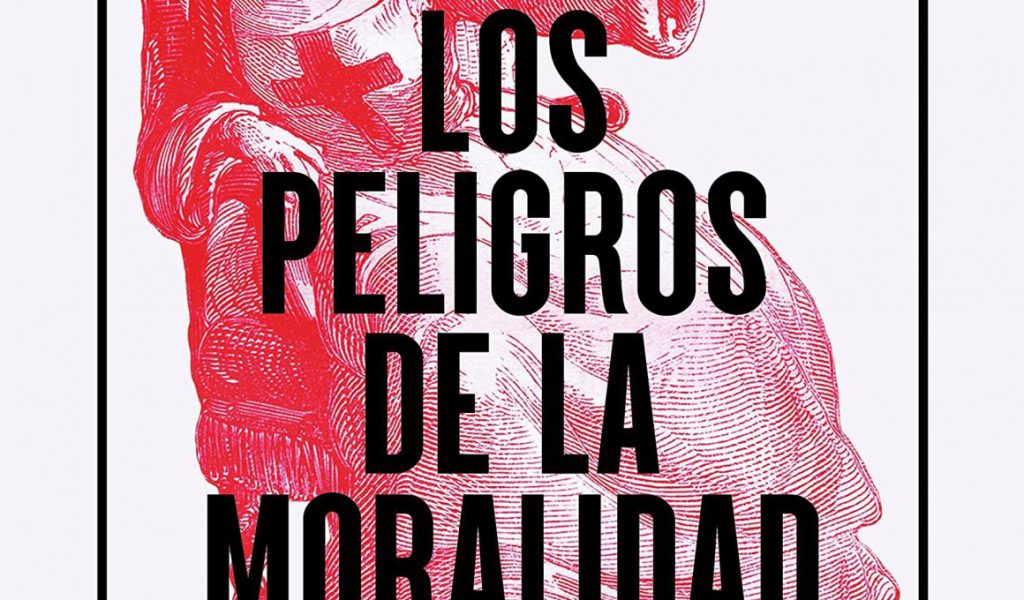
Nótese que el creyente no rechaza su propia religión, pero sí la versión fundamentalista o integrista de esta por otra más moderna y abierta a la razón y al diálogo. Asume que los dogmas que él cree por fe en su fuero interno, y con todo derecho, no pueden traspasar el muro de separación para introducirse en el ámbito público. Tan solo podría en la medida en que pudiera “traducirlos” racionalmente, y no siempre se puede (por eso son dogmas de fe y no solo razonamientos). De esta forma, el creyente laicista entiende, por ejemplo, que no todas las que considera aberraciones morales para él pueden ser prohibidas en el ámbito público, porque no de todas puede argumentarse racionalmente con la misma contundencia para lograr el consenso entre todos. Hay muy buenas razones para prohibir el asesinato y que gozan de consenso, pero no sucede lo mismo en otros asuntos como el aborto, la eutanasia o el divorcio. De ahí que el creyente laicista entienda que nadie pueda obligarle a él a abortar, practicar eutanasias o divorciarse, igual que él no puede prohibir a los demás hacerlo si en uso autónomo de su razón llegan a la conclusión de que no son prácticas inmorales. El creyente laicista procurará mejorar su argumentación a favor de lo que él ya cree por fe, pero comprende que no puede imponerlo sin más. Que es, precisamente, lo que no entiende el fanático o integrista: para este, la verdad absoluta de su fe justifica el imponérsela a los demás, aunque no sea capaz de convencerlos racionalmente.
La esencia del principal escollo para el laicismo no es la religión en sí (es decir, las creencias sobrenaturales o la fe) sino la forma fundamentalista o integrista que puede adoptar. O lo que es lo mismo, el dogmatismo. Y que es más amplio que la propia religión. Es decir, puede haber dogmatismos religiosos o seculares pero igualmente dogmáticos.
La clave del dogmatismo está en la convicción de estar en posesión de una verdad absoluta que justifica el imponérsela a los demás. Si los demás no aceptan esa verdad es porque están equivocados o no saben usar correctamente la razón, en el mejor de los casos, o porque son malvados, que sería peor. Y la conclusión es el impele entrare de Agustín de Hipona: la conversión voluntaria y, si no, la forzosa.
En el mundo actual es cierto que las religiones organizadas han avanzado en su aperturismo y van dejando atrás el integrismo, así como que cada vez pierden más fuerza y adeptos en una extensión cada vez mayor del secularismo y la increencia religiosa. Pero no es menos cierto que el dogmatismo sigue ahí aunque no sea en versión religiosa (sobrenatural) sino bajo otros ropajes, sobre todo de tipo moral. Vivimos una época de pandemia moral en la que surgen exigencias morales de máximos que funcionan como dogmas muy similares a los de las religiones fundamentalistas. Pandemia moral que se percibe en la creciente moralización de asuntos antes amorales (como la comida o la salud) y en la moralización de los planteamientos políticos. Moralización que lleva a que ya no se perciban las cuestiones políticas desde criterios racionales de coherencia, conveniencia o utilidad sino desde otros morales de bondad y maldad que además son incuestionables e innegociables. De esta forma, se impide el diálogo racional puesto que ya se parte de verdades morales absolutas. Y a quien piensa distinto ya no se le ve como un interlocutor válido que ha llegado por sí mismo a conclusiones distintas en su uso autónomo de la razón, y con quien podemos dialogar para intentar persuadirlo o convencerle con mejores razones que las suyas. Ahora se le percibe como un enemigo, como un malvado, como un villano que si no acepta nuestra verdad absoluta solo puede ser por su maldad y sus pérfidas intenciones ocultas. Y con el mal no se dialoga, al mal se le combate, y el bien mayor de la verdad absoluta y del Bien (con mayúscula) justifica cualquier medio.
Pablo Malo, en su reciente libro Los peligros de la moralidad (Deusto, 2021) ha analizado con rigor y detalle esta pandemia moral actual que se manifiesta en fenómenos como el “exhibicionismo moral”, la “cultura de la cancelación”, la “teoría de la justicia social crítica o wokismo” o la “falacia del mundo justo”, etc., y que afectan (aunque de formas distintas) tanto a la izquierda como a la derecha políticas. Fenómenos que tienen como resultados nuevas formas de censura, autocensura, caza de brujas, señalamiento público y linchamientos en redes sociales (que pueden llevar a despidos laborales e incluso suicidios) y que son un ataque directo a la libertad de conciencia, de pensamiento, religión, opinión y expresión, al laicismo, en suma.
La pandemia moral está abriendo grietas en el “muro de separación” de religión y política de tal forma que el dogmatismo se está colando en la política camuflado en formas seculares en vez de en las típicas religiosas. Algo que ha descolocado al laicismo, demasiado acostumbrado al tufo religioso del dogmatismo pero menos habituado a lidiar con el dogmatismo en sus formas seculares. Es por eso necesario que el laicismo tome conciencia de este nuevo dogmatismo moral y reforcemos el muro de separación para seguir protegiendo a la libertad de conciencia.
Andrés Carmona Campo. Licenciado en Filosofía y Antropología Social y Cultural. Profesor de Filosofía en un Instituto de Enseñanza Secundaria. Coautor del libro Profesor de Secundaria, y colaborador en la obra colectiva Elogio del Cientificismo junto a Mario Bunge et al. Autor del libro Filosofia y Heavy Metal (Ed. Laetoli, 2021).






