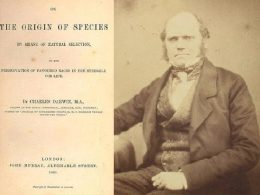El sábado 14 de septiembre se realizará en la ciudad de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires, Argentina) la primera Marcha Nacional por un Estado Laico. Cuando recibí la nota de prensa me limité a copiar el poster de difusión de la marcha, pero ahora me gustaría explicar por qué adhiero a la marcha y por qué deberíamos, de hecho, adherir todos a la idea de que es mejor vivir en una Argentina laica.
La imposición de una religión de estado, una religión oficial, incluso una “religión por defecto”, generalmente se apoya en la (real o supuesta) mayoría numérica de los creyentes de dicha religión. Tal es el caso de Argentina. Pretende seguirse de un criterio democrático, en el cual las mayorías son las que deciden. Pero este privilegio con justificación numérica no es parte de la definición de democracia (y algunos dirían ue es un ejemplo de falsa democracia). Los derechos de las minorías no pueden ser pisoteados por las mayorías. Más aún, una democracia debería poner un cuidado extraordinario en la preservación de los derechos de las minorías, precisamente porque son numéricamente débiles, con todo lo que eso suele conllevar. Los ejemplos sobran, pero los más claros (y relevantes al caso) pueden observarse en la actual persecución que experimentan los cristianos en varios países de mayoría religiosa musulmana.
En Argentina, el catolicismo funciona casi como una religión de estado, aunque más por arrastre histórico que otra cosa. Así, por ejemplo, los funcionarios católicos tienen un lugar explícito y privilegiado en el protocolo de las ceremonias oficiales. Estas rémoras coloniales son de relativamente sencilla remoción. Mucho más grave es que se le reconoce a la Iglesia el carácter de persona pública, lo cual legalmente implica ponerla a la misma altura que una institución estatal. El artículo 2° de la Constitución Nacional representa el alejamiento más extremo del ideal de estado laico, incluso aunque los juristas lo consideren limitado al sostenimiento económico de la Iglesia por parte del estado, porque a diferencia de otras leyes y reglamentos, sólo una reforma constitucional podría eliminarlo, lo cual es políticamente inviable en un plazo indefinido.
Económicamente, el sostenimiento de la Iglesia Católica implica el pago por parte del estado de estipendios a los obispos en actividad y eméritos, como así también a los capellanes, y asignaciones monetarias a los seminarios (según leyes y decretos sancionados por gobiernos ilegales de facto). El impacto fiscal es insignificante, no así el simbólico, dado que no sólo el estado subsidia a una religión, sino que además trata a los funcionarios eclesiásticos con un rango equivalente al de funcionarios del estado, lo cual resulta bastante irónico, considerando que técnicamente los obispos responden políticamente a un estado extranjero. Esta dudosa doble lealtad, que se manifiesta con toda claridad en la presencia de banderas vaticanas a la misma altura que las argentinas en iglesias y catedrales, no parece molestar a la muy patriótica y nacionalista derecha pro-Iglesia.
Si de dinero se trata, mucho mayor e inadmisible en un estado laico es el subsidio estatal a las escuelas confesionales. Hay que aclarar aquí que los estados nacionales y provinciales subsidian a las escuelas privadas, tanto las no confesionales como las de ideario religioso, sin distinción: es decir, no se trata de un privilegio de la Iglesia Católica ni de un subsidio a la religión en sí. De hecho, los subsidios son entregados en concepto de un porcentaje (que puede ser del 100%) de los salarios de los maestros. Es dudoso que muchas escuelas confesionales pudieran funcionar, de todas maneras, si no estuviera cubierto ese componente (el principal) de su gasto total. Dado el pésimo estado de la enseñanza pública (estatal), cabe pensar en mejores destinos para esa cantidad de dinero —ésta sí considerable— que financiar indirectamente clases de catequesis.
Con respecto a la escuela estatal encontramos también la necesidad de laicidad en varias provincias de nuestro país, donde, a contramano del espíritu de las leyes nacionales, se dictan clases de religión católica, además de realizarse ritos de esa religión, o se introducen materiales de estudio católicos. El que este adoctrinamiento sea optativo (como lo es en teoría) no aminora la gravedad del asunto. Los alumnos no tienen por qué enfrentarse a la disyuntiva entre asistir a una clase de catecismo y permanecer, como parias o anomalías, en un salón apartado, perdiendo el tiempo u ocupándolo con una asignatura alternativa (en el mejor de los casos). Que la escuela pública sea aconfesional no coarta la libertad de los niños ni de los padres, que pueden a discreción enviar a sus hijos a estudiar catecismo fuera del horario lectivo en una iglesia u escuela parroquial cercana sin costo alguno, si es que ellos mismos no son capaces de explicarles a sus hijos lo que creen.
La Marcha por un Estado Laico convoca también a luchar por un país “con memoria, verdad y justicia”, lema que quizá resulte extraño por ajeno o demasiado genérico a quienes no conozcan la historia argentina. Lo cierto es que la presencia abrumadora, opresiva, de la Iglesia Católica en las instituciones oficiales, y los privilegios de los que goza, han formado desde siempre un escudo contra los esfuerzos de quienes buscan revelar sus fallas, sus componendas con el poder político y sus complicidades criminales. La Iglesia, en parte merced a sus privilegios, ha penetrado en la academia, influye en la justicia y la política, y se protege así de investigaciones que podrían dañar su imagen e incluso llevar a sus dirigentes a la cárcel.
Todas las dictaduras que han gobernado este país (y han sido unas cuantas) han contado con el apoyo de la Iglesia Católica; la última, que fue la más sangrienta, tuvo además a la Iglesia como justificadora, como confesora y como cómplice de torturas, desapariciones forzadas y adopciones ilegales de niños. Mucho de lo que los jerarcas eclesiásticos sabían se lo han ido llevado a la tumba mientras la justicia, temerosa o aliada, miraba hacia otro lado. Cuando Jorge Mario Bergoglio, a la sazón arzobispo de Buenos Aires, fue llamado a declarar como testigo en una causa judicial por robo de bebés, el hoy fingidamente humilde papa de la Iglesia Católica se negó a ir al juzgado, alegando un privilegio con resabios de nobleza, y debió tomársele declaración en su despacho episcopal. La pérdida real y simbólica de privilegios de la Iglesia que acarrearía un estado laico pondría a los que aún pueden hablar en plano de igualdad con ciudadanos comunes (ya no a Bergoglio, lamentablemente, puesto que su condición de jefe de un estado extranjero lo hace diplomáticamente invulnerable).

Archivos de imagen relacionados