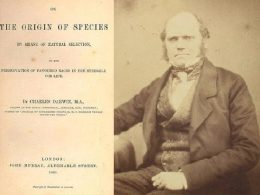Se persigue a dos denunciantes [de secretos] de renombre. Uno se llama Alexander Navalny, el otro, Julian Assange. Pero el primero tiene derecho a la movilización general y el segundo al olvido. ¿Por qué?
Los medios de comunicación nos mantienen informados, hora tras hora, de la suerte poco envidiable reservada a Alexander Navalny. Nadie se quejará de ello, considerando que Moscú tiene una concepción muy particular de los derechos del hombre, si es que esta expresión puede franquear los muros del Kremlin. Acosado desde hace meses, llevado de los tribunales a la cárcel, víctima de una tentativa de envenenamiento digna de una novela de John Le Carré, el denunciador de secretos simboliza todo lo que no puede continuar por más tiempo en la Rusia de Vladimir Putin.
Lo sorprendente, por tanto, no es que Navalny tenga los apoyos que merece. Cuantos más tenga, mejor será. No, lo sorprendente es que quienes vuelan en auxilio del opositor no sueltan ni palabra sobre la suerte reservada a su equivalente occidental, que se llama Julian Assange. Tampoco es que su destino sea mucho más envidiable.
El australiano de 49 año es también él un filtrador de secretos acosado por la jauría lanzada tras él. Perseguido, cercado, encarcelado, bajo la amenza de permanecer en prisión hasta su muerte si se le extradita a los Estados Unidos, tal como exigen estos, tratándole de espía.
¿Navalny, Assange ruso?
Se ha dicho a veces que Navalny era un Assange russe. No es mentira. Pero se podría afirmar también que Julian Assange es un Navalny occidental, con esta diferencia de que está olvidado por todos. Olvidado por gobiernos, instituciones internacionales, personalidades, e incluso medios de comunicación que le habían consagrado cuando fundó Wikileaks y reveló algunas de las sangrientas locuras del imperio norteamericano, en Irak, en Afganistán y en otros lugares.
Esto es lo que ha conducido a los EE. UU. a poner precio a la cabeza de Julian Assange, como si se tratase de un terrorista, de un yijadista o de un dirigente oculto de un cártel internacional de drogas. Para escapar al acoso, el joven australiano encontró refugio en la embajada de Ecuador en Londres. Permaneció encerrrado siete años hasta su arresto por la policía británica, en abril de 2019.
Desde entonces está encerrado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al este de Londres. Sus condiciones de detención son tales que un representante de la ONU ha podido hablar de «tortura mental». Si de momento la justicia británica se ha negado a extraditarlo a los Estados Unidos es únicamente «por razones de salud mental». Ya se ve lo que se lleva diciendo largo tiempo sobre su integridad física y psicológica.
Assange bajo amenaza de una pena de 175 años de cárcel
Mais Assange no corre menos riesgos de extradición a un país en el que estaría bajo la amenaza de una pena de 175 años de prisión por haber sacado a la luz los abusos de poder y los crímenes del ejército norteamericano en el mundo. En este asunto, la elección de Joe Biden no ha cambiado en nada, al menos de momento.
¿Quién habla de ello? Nadie, o casi nadie. Cuando se trata de Alexandre Navalny, todas las cancillerías del mundo occidental alzan la voz. La Casa Blanca hace resonar los violines de la justicia inmanente. La Unión Europea recuerda su proclamado apego a los valores de la libertad, lo que reconforta el corazón. Emmanuel Macron dirige a ello sus admoniciones, seguido por un Jean-Yves Le Drian que se acuerda de que fue socialista. Raphaël Glucksmann sube al frente emocional con una prestancia conmovedora.
Bravo. Tienen razón. Pero, ¿por qué no hacer lo mismo a propósito de Julian Assange? ¿Por qué ninguna de las eminencias antes mencionadas juzga buena cosa levantar el dedo para pedir que se libere al fundador de Wikileaks? ¿Por qué no conmoverse ante sus condiciones de detención y de violación de sus derechos legítimos? ¿Por qué se calla un diario como Le Monde, cuando en 2010 había proclamado a Assange «héroe del año»? ¿Por qué Libération, al que le encanta defender a la viuda y al huérfano, ya no se muestra tan locuaz?
Derecho a entierro
Algunos cambiaron de chaqueta cuando Julian Assange se atrevió a sacudir la estatua ya tambaleante de Hillary Clinton, entonces en la carrera electoral contra Donald Trump. ¿Y? Nadie pretende que el australiano sea el equivalente de Cristo y haya que prosternarse ante el más mínimo acto y gesto suyo. Si no nos anduviéramos con chiquitas con Alexandre Navalny, le abandonaríamos a su triste suerte so pretexto de que hace ya algunos años era más nacionalista que Putin, más xenófobo que Marine Le Pen y más antiinmigrantes que Viktor Orban.
Muy felizmente, no nos detenemos en esos patinazos, que el mismo Navalny ya no asume. Aun cuando no fuera este el caso, eso no justificaría que se le maltratase como se le maltrata. Lógicamente, lo mismo debería valer para Julian Assange, que no tiene nada que hacer delante de un tribunal de justicia, en virtud de acusaciones fantasiosas que pueden, sin embargo, resultarle fatales.
Ahora bien, de momento, el único argumento que vale, mediáticamente hablando, es el de dos pesos y dos medidas. Sea lo que sea que haga y diga Alexandre Navalny, tiene derecho a las trompetas de la fama. Sea lo que diga y haga Julian Assange, tiene derecho a un entierro rápido y discreto. Decía Oscar Wilde: «Apoyaos en los principios: al final acaban por ceder». Eso es todo.
Jack Dion, director adjunto, editorialista y crítico de teatro del semanario francés Marianne, fue redactor del diario comunista L´Humanité y colaborador de Le Monde Diplomatique.