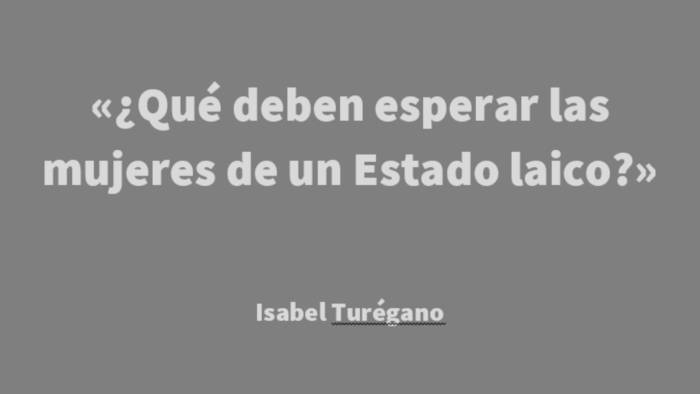Resumen
La libertad religiosa es un principio básico de cualquier sistema jurídico-político que asuma la relevancia esencial de la libertad humana. Sin embargo, otros derechos igualmente básicos pueden verse afectados si esa libertad se interpreta como autonomía de lo religioso respecto de lo político, protegiendo a los grupos religiosos como realidades dadas y cerradas. La libertad religiosa en su sentido más coherente con la igualdad de género debe requerir que el resto de derechos no sea afectado de modo discriminatorio por la actuación de las comunidades religiosas. Ello no supone una contradicción necesaria entre género y religión si se asume una concepción abierta y plural de las religiones como comunidades de conversación. Desde ésta, la libertad religiosa no es incompatible con la legítima función de las instituciones políticas, estatales e internacionales, de promover los elementos igualitarios de las tradiciones religiosas, incentivando la discusión interna y apoyando a los grupos internos que tratan de superar las discriminaciones. Unas instituciones verdaderamente comprometidas con la libertad religiosa deberían actuar porque las mujeres dejen de ser mero objeto de debate y pasen a ser agentes en el mismo, con un papel activo y reflexivo en su propia tradición religiosa. Una concepción diferente de las religiones como realidades holísticas y estáticas y favorable a tratar los argumentos religiosos como excepción a los modelos normativos generales es incompatible con la laicidad y la igualdad de género que ésta debe especialmente promover.
Planteamiento
El proyecto emancipador de las mujeres sigue en nuestros días viéndose postergado en aras de prioridades económicas, políticas, o identitarias que se anteponen a la consecución de la igualdad. Entre tales factores, la creciente influencia de las religiones en nuestras sociedades contribuye a obstaculizar la igualación social de las mujeres. Esta afirmación no presupone que la religión, cualquier religión, tenga necesariamente un carácter discriminatorio en cuanto tal. Realmente, los elementos discriminatorios que conllevan las religiones tienen su base fundamentalmente en estructuras sociales y culturales que se entrelazan con ellas. Pero las religiones, tanto por el dominio ideológico que pueden ejercer como por su grado de desarrollo institucional, son un recurso importante de poder y movilización que refuerzan esa discriminación. Su especial capacidad para ello deriva de su pretensión de poseer la verdad y ser capaces de conformar los compromisos éticos más básicos de los sujetos, dotando a quienes conocen y transmiten esas verdades de autoridad moral incuestionable. Como tal recurso, en la medida en que contienen una doctrina formulada casi exclusivamente por varones e históricamente han interiorizado un modelo de mujer sumisa y pasiva, las religiones contribuyen a reforzar y legitimar la discriminación sistémica en nuestras sociedades. No obstante, el modo en que las religiones han tratado tradicionalmente la igualdad de género no excluye la posibilidad de tratamientos diversos, en la medida en que las religiones, que son realidades heterogéneas que contienen voces plurales, sean capaces de incorporar planteamientos alternativos de sus principios y valoraciones (Nussbaum 1999, 115).
El presente trabajo plantea, en primer lugar, los aspectos que hacen que un Estado laico sea el más idóneo para avanzar hacia la progresiva eliminación de la desigualdad de género. Así es, en primer lugar, si se asume un concepto neutral de laicidad que no se limite a su dimensión pasiva sino también activa a favor de la igual libertad de todos en la elección de sus ideas y creencias; y si se entiende, en segundo lugar, que un modelo laico debe superar el hecho de que la participación de las mujeres en lo público se vea mediada por posiciones religiosas. La deseable ampliación de la deliberación a las posiciones plurales de los sujetos no puede hacerse sin algunas restricciones relevantes relativas a la proscripción del dogmatismo y la posibilidad de amplias esferas de discrecionalidad individual.
Pero las religiones se consideran especialmente merecedoras de un peso particular en la esfera pública que les dotaría de la capacidad de determinar posibles restricciones de derechos colectivamente reconocidos. La segunda parte del trabajo trata de mostrar la insuficiencia de los argumentos que se aducen para fundar esa tesis y la dificultad de trazar una línea divisoria entre prácticas religiosas y culturales. Esta perspectiva permite plantear la necesidad de un concepto abierto y dinámico de las religiones que admite la disidencia en su seno. Ello supone proponer un concepto de libertad religiosa compatible con la legítima función de las instituciones públicas de promover la participación de las mujeres para reducir el desequilibrio de poder y favorecer una resignificación del legado de principios y prácticas. El trabajo termina planteando tres instrumentos de actuación pública que deniegan esa concepción de la libertad religiosa coherente con la igualdad de género y ocultan el debate interno que condiciona el peso de los argumentos religiosos: las excepciones a leyes generales, la denominada «defensa cultural» en Derecho penal y las reservas a las documentos jurídicos internacionales de protección de los derechos de las mujeres. En los tres casos, la pretensión de garantía de la identidad religiosa refuerza la subordinación sistémica de las mujeres.
2. LAICIDAD, AUTONOMÍA Y DEMOCRACIA
Profundizar en un modelo estatal laico es necesario para avanzar hacia la supe- ración de la subordinación estructural de las mujeres. La laicidad tiene que ver con tres aspectos de un modelo legítimo de Estado que afectan especialmente a la igualdad de género: en primer lugar, aun entendida en un sentido neutral, la laicidad no es posible sin una preocupación del Estado por la efectiva libertad e igualdad de todos. Ello implica un sentido de «neutralidad activa» favorable a la actuación pública en favor de la igualdad de los miembros de los grupos religiosos. En segundo lugar, la laicidad supone la necesidad de un debate público plural y racional que enfrente la pretensión de las confesiones religiosas de imponer su percepción de la moral como única correcta. Y, por último, la laicidad debe abrirse, más allá de una mera actitud del Estado ante nuestras convicciones más profundas, hacia la igual capacidad efectiva de realizar los derechos básicos.
2.1. Neutralidad activa y derechos
En primer lugar, en un modelo estatal laico, la libertad religiosa ha de demandar de los poderes públicos imparcialidad respecto del fenómeno religioso. En su versión más militante o radical, ello implica la prohibición de toda manifestación externa de cultos religiosos, yendo más allá de una razonable exclusión de la religión del ámbito político. En una versión positiva o abierta de la laicidad se asume que la declaración constitucional de no confesionalidad admite un cierto compromiso entre el Estado y las Iglesias y una neutralidad limitada que evita la interferencia coactiva en las creencias religiosas pero sin que el Estado se abstenga de favorecer ciertas posiciones religiosas. Esta forma de laicidad, a la que puede asimilarse nuestro modelo constitucional, asume una forma de confesionalidad genérica o formalmente universal que favorece medidas positivas y prestacionales respecto de las religiones (aunque en la práctica no respecto de todas en igual medida). Entre ambas versiones, Ruiz Miguel pro- pone un modelo de «laicidad neutral» para el que el Estado debe ser imparcial no solo entre las diferentes religiones sino también, en general, en materia religiosa (Ruiz Miguel 2013). En este modelo, es función del Estado proteger la libertad religiosa, sin que ello suponga un exceso de protección de algunas posiciones religiosas en detrimento de una libertad plena que ampare también la expresión de ideas no religiosas. Esta versión de la laicidad, entendida como estricta neutralidad ante toda convicción en materia de religión, no tiene por qué implicar necesariamente un comportamiento pasivo de las instituciones públicas. Que estas deban ser neutrales respecto de las convicciones éticas no es incompatible con su deber de favorecer que los grupos e instituciones religiosas hagan posible la efectiva libertad religiosa de todo individuo. Es esta versión activa de la neutralidad la que resulta más adecuada para la superación de la discriminación de las mujeres.
La neutralidad supone un principio de legitimidad estatal independiente de la realidad de creencias más o menos mayoritarias en cada contexto político. La neutralidad en su vertiente pasiva debe entenderse en el sentido de igual respeto hacia las personas de diferentes grupos religiosos, esto es, en el sentido de que ningún individuo pueda beneficiarse o recibir peor trato en función de sus creencias religiosas o su falta de ellas o como miembro de un grupo determinado que las profesa (Appiah 151-161). Pero la laicidad no tiene por qué implicar una actitud pública necesariamente pasiva. La cooperación del Estado con las distintas confesiones es, sin duda, admisible respecto de actividades de interés general en las que participan los grupos religiosos, tales como la educación, la sanidad o el patrimonio artístico. Pero, además, la laicidad debe suponer medidas positivas en favor de la libertad de los miembros de tales grupos que sean compatibles con el respeto de creencias y prácticas religiosas.
La libertad religiosa se corresponde con la vertiente trascendente de la libertad ideológica. Además de por el contenido de las ideas, la libertad religiosa se caracteriza por su ejercicio comunitario o colectivo (sin perjuicio de su componente individual) que alcanza su máxima expresión externa mediante los actos de culto. En este sentido, la libertad religiosa contiene un conflicto axiológico interno, entre el valor, consagrado por la tradición liberal de la idea de tolerancia, de la libertad de creencias del individuo como esencia de su autonomía, y el valor de las confesiones como entidades colectivas que permiten la búsqueda grupal de valores y creencias fundamentales y constituyen un ámbito de resistencia que desafía la autoridad moral del Estado (Appiah 142-144). El ejercicio de la libertad del individuo se produce en el seno de una entidad colectiva con autoridad sobre sus miembros.
Las concepciones institucionales o comunitaristas de lo religioso que asumen el segundo de los valores como central en la libertad religiosa tienden a favorecer el ocultamiento de la disidencia y la crítica individuales tras la reivindicación de la autoridad de la comunidad religiosa como tal en la definición del marco de valores y creencias. En este sentido de libertad religiosa, es función de un Estado laico respetar y favorecer las creencias de tales colectivos. Frente a la idea liberal del Estado como entidad situada en un ámbito distinto de las religiones y con la mera función de hacerlas convivir, las concepciones comunitaristas y pluralistas esperan del Estado el reconocimiento activo de la identidad religiosa. Se considera que, en la medida en que la religión es una de las formas sociales que confiere valor y sentido a la vida humana, su reconocimiento e inclusión contribuye a una visión más integradora de lo público. El Estado no trataría a todos los individuos con igual respeto si no hiciese lo posible por brindar igual respeto a las comunidades en las que se insertan y desarrollan. Desde estas concepciones, las restricciones externas a las comunidades religiosas a favor de los derechos de sus miembros aparecen como intromisiones ilegítimas en el modo en que cada confesión proyecta su modo de concebir y conocer el mundo.
Pero, en otro sentido, puede entenderse que el valor que está en la base de la libertad religiosa no es solo el contenido sustantivo que protege, la religión, ni el valor de la comunidad de creencias y doctrinas en último término, sino la autonomía individual «entendida como capacidad de buscar, comprometerse y desarrollar ideas, acciones y planes de vida… en referencia al ámbito de las creencias sobre el significado básico de la vida, la existencia o no de seres que nos trascienden, etcétera» (Ruiz Miguel 2013, 48). La laicidad tiene que integrar este segundo elemento de la libertad religiosa que prima la autonomía y la igualdad individuales. Y sobre esta base, la laicidad no implica una neutralidad entendida simplemente como inacción. Si un modelo de neutralidad pasiva supone que el Estado no debe comprometerse con ninguna creencia religiosa y debe actuar separado de las Iglesias, la garantía de la libertad religiosa puede requerir desde el punto de vista individual la intervención en el fomento del ejercicio libre y plural de las libertades de expresión, culto y creencias y, en general, de otros derechos que las comunidades religiosas pueden limitar u obstaculizar. La neutralidad como mera abstención no hace sino perpetuar situaciones de desigualdad y subordinación (Vázquez 2013, 11-15). Es esta interpretación la que permite eludir el riesgo de que la separación entre Estado e Iglesia se conciba de forma reductiva como independencia de la esfera religiosa respecto de las normas colectivas y el orden político.
2.2. Laicidad y deliberación pública
En segundo lugar, la laicidad puede entenderse como un complemento de la separación de poderes, en el sentido de que la religión se descarta como fuente de legitimación de las decisiones políticas, que deben tener su base en el principio democrático (Blancarte). La reivindicación de un Estado laico no se basa solo en la reclamación de mayor autonomía para desarrollar concepciones morales propias, sino también en la demanda de mayor capacidad para intervenir en la definición de las reglas colectivas como ciudadano en condiciones de igualdad con el resto y sin la imposición de doctrinas morales desde las confesiones religiosas mayoritarias. Esta concepción de la laicidad se enfrenta a la posición doctrinal de algunas Iglesias que consideran que la verdad moral que contienen está por encima de las leyes elaboradas colectivamente. Sus jerarquías intervienen directamente en la vida política tratando que las normas colectivas se conformen a la verdad moral que su Iglesia custodia (Bovero 14-15). Como afirma Luis Prieto, lo que sin duda excluye el Estado laico es la apelación al principio de autoridad para hacer valer posiciones públicas apelando simplemente a la doctrina religiosa, ética o filosófica particular de la que proceden (127-128).
La laicidad como modelo de convivencia social fundada sobre valores cívicos supone una perspectiva esencial para la integración igualitaria de las mujeres, en la medida en que la imposición del argumentario religioso en el discurso público ha servido históricamente para reforzar y legitimar la estructura patriarcal de la sociedad y la relegación de la mujer al ámbito privado. La autonomía de la política respecto de la religión supone que la regulación de aquellos aspectos privados y públicos de los que depende la superación de la subordinación de las mujeres debe desarrollarse en la deliberación pública mediante argumentos desligados de las doctrinas religiosas.
Los intentos de liberar el debate público de la presión de las Iglesias se vieron históricamente favorecidos por el proceso de secularización de las sociedades, esto es, la pérdida de relevancia de la religión en los distintos ámbitos de la vida social. Pero la realidad de nuestras sociedades es que solo relativa y transitoriamente han alcanzado un grado suficiente de secularización que sirva de fundamento a esa deliberación pública laica. El fenómeno religioso conforma en gran medida la moral social y sigue permeando las políticas de los Estados. En 2006 el Lobby Europeo de Mujeres manifestó su percepción de la creciente influencia de argumentos religiosos en la toma de decisiones por las instituciones públicas.
No encontramos en nuestra época los rasgos con los que Richard Bernstein caracterizó la secularización: diferenciación funcional, decadencia de la religión y privatización (Bernstein 170-171). Los debates de nuestros días sobre la «de-secularización» (Berger) y el «postsecularismo» (Habermas 2006, 2008) muestran una creciente complacencia con la influencia de las religiones en la formación de la opinión y la voluntad públicas, en la medida en que se piensa que las religiones portan contenidos y experiencias que son relevantes y fundan identidades y solidaridades que los individuos necesitan y valoran. Se considera que lo secular ha de ser sensible a la «fuerza de articulación» que tiene el lenguaje de la religión. El secularismo, afirma Mahmood (70), ofrece una comprensión empobrecida de las imágenes y signos religiosos, al no prestar atención a las prácticas y normas que las informan. Martha Nussbaum reconoce la necesidad de que seamos capaces de ver el mundo desde la perspectiva de la experiencia de los otros. La autora habla del cultivo sistemático de la «mirada mental», la imaginación comprensiva y empática que nos hace posible conocer cómo se ve el mundo desde el punto de vista de una persona de una religión o etnia diferente, evitando diseñar las políticas comunes desde una imagen generalizada del otro (2012, 175 y ss.). Sobre estas bases, conforme se amplíe lo discursivamente aceptable, la discusión política será capaz de integrar en mayor medida la complejidad de comprensiones sobre la vida humana. Tal ampliación favorecería la participación en la vida pública de los ciudadanos religiosos en tanto que tales y desde sus convicciones particulares, enriqueciendo el debate y favoreciendo la integración efectiva.
El postsecularismo responde a un contexto complejo en el que no solo resurge la religión en el ámbito público, sino que esa revalorización convive con su crítica en un contexto de pluralismo en el que un discurso público con vocación de universalidad se vuelve cada vez más problemático. En la medida en que el postsecularismo contribuye a disolver las dicotomías entre lo público y lo privado, la razón y los sentimientos, los derechos y las virtudes, evidenciando las contradicciones del pensamiento racionalista de la modernidad, sigue algunas de las líneas marcadas por la crítica feminista. Existe un feminismo que ha adoptado el giro postsecular introduciendo en su teoría una dimensión espiritual o una fe en la posibilidad de construir horizontes de normas y valores sociales alternativos mediante múltiples modos de interacción con los otros (Braidoti). Pero el riesgo de las posiciones que replantean la legitimidad de incorporar la religión al debate público es que tienden a inter- pretar la igualdad como reconocimiento de cada persona como miembro igual de una comunidad moral desde la que participa en el orden político (Beltrán 188). Es decir, se reconoce su autenticidad en la medida en que el individuo participa en una cultura o sistema compartido. El cambio en el sentido de la igualdad entraña serios riesgos para la continuidad de la legitimación de la subordinación de las mujeres, en la medida en que su participación puede verse mediada por posiciones religiosas o culturales que se anteponen a los argu- mentos sobre su libertad y derechos. Como afirma Elaine Graham, el género queda una vez más oculto en el debate sobre religión, política e identidad del postsecularismo (235).
No es función del Estado tutelar las «formas de vida», sean religiosas o no, sino los derechos de todos los ciudadanos. Y, en este sentido, como afirmó Paolo Flores D’Arcais, el Estado laico exige a todos realizar un esfuerzo de adaptación, eliminando de la deliberación pública «toda pretensión de cualquier “porque sí”, expresiones de simple y totalitaria “voluntad de poder”, incompatibles con la democracia» (58). Admitir una deliberación ampliada no puede hacerse sin establecer algunas restricciones relevantes. Como escribe Michelangelo Bovero, podríamos señalar dos límites a lo que sería admisible desde una cultura de la laicidad: en primer lugar, el antidogmatismo, es decir, la necesidad de promover un juicio crítico e independiente respecto de las afirmaciones o creencias avaladas por una autoridad. Y, en segundo lugar, un principio práctico de tolerancia, esto es, de ausencia de un deber de asumir determinadas creencias (16-17). La laicidad implica, pues, la apertura al convencimiento moral por medio de argumentaciones persuasivas sobre las normas a elegir como buenas. La exigencia de traducción de las reivindicaciones de los creyentes a un lenguaje laico no tiene por qué suponer una falta de respeto o reconocimiento, sino más bien, «una muestra de la idea de respeto mutuo, debido en la convivencia y necesario en la cooperación social, que en todo caso les permite seguir actuando de acuerdo con sus motivaciones religiosas» (Beltrán 180).
…..
Isabel Turégano
Leer el documento completo en PDF