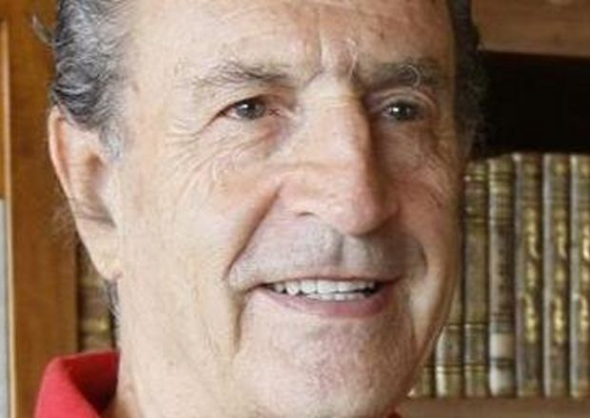La Iglesia Católica nunca se avino con el laicismo, que se opone a sus intereses de dominación. Los portavoces de Vaticano no han cesado de combatir la concepción laica del Estado y de la sociedad.
Es, en su más simple definición, el régimen político que establece la independencia estatal frente a la influencia religiosa y eclesiástica. El Estado prescinde de todo credo religioso, no profesa religión alguna, observa una absoluta neutralidad ante el fenómeno religioso y considera que todas las creencias, como expresión de la íntima conciencia de las personas, son iguales y poseen idénticos derechos y obligaciones. El Estado no se aventura a calificar o descalificar las afirmaciones dogmáticas de religión alguna ni entra a analizar el contenido de veracidad de sus dogmas. Cree que estos asuntos incumben exclusivamente a la teología y a los teólogos.
No es el laicismo, como a veces se afirma, enemigo de la religión. Al contrario: el laicismo garantiza el libre ejercicio de todos los cultos y además se empeña en rodearles de toda la respetabilidad posible y de alejarlos de los riesgos de las luchas políticas, que en el pasado condujeron a ciertos sectores del clero a pactar con déspotas sanguinarios o a servir a reinas disolutas.
El Estado laico estima que el concepto religioso es enteramente ajeno a sus actividades. Pertenece al fuero interno de cada persona. Respeta el que cada uno tiene, sin imponerle alguno con base en la fuerza coactiva del Estado. Como afirma el pensador católico español Angel Ossorio, al poner en evidencia la equivocación, tan difundida y explotada, de que el Estado laico es un Estado contra dios: el Estado laico no está enfadado con Cristo, ni con Alá, ni con Confucio. Sencillamente, no los conoce. Cosa que puede hacer con muy buenos modos y con gran consideración para los devotos respectivos.
La laicidad, en la medida en que asegura que el Estado no profesa una religión —y que no hay, por tanto, una religión oficial— es la garantía para cada persona de que ninguna coacción política le obligará a abrazar un credo religioso o a renegar del que profesa.
Brega por la separación de la iglesia y el Estado, por la total neutralidad religiosa de todas las instituciones estatales, por la libertad de conciencia y de cultos, por la tolerancia religiosa y por la invisibilidad política del clero.
El Estado laico no está sometido a la iglesia, ni a la mezquita, ni al monasterio ni a la sinagoga.
Dentro de este orden de cosas, la educación que imparte el Estado ha de ser laica. Esto significa que ella no debe enseñar ni atacar religión alguna. No debe plantearse siquiera el problema de la verdad o falsedad de los diversos credos religiosos. Respeta la conciencia de cada estudiante y su derecho a profesar una religión o a no profesar alguna.
El laicismo educativo cree en la posibilidad de una moral laica, capaz de inducir al hombre hacia el bien y la virtud sin necesidad de la amenaza de un castigo ultraterrenal ni de una imposición exterior a su propia conciencia. Esta moral debe ser el resultado de una deducción intelectiva suya hecha con base en la observación del mundo. Sostiene que cada persona puede encontrar dentro de su propia conciencia los consejos necesarios para vivir dignamente consigo misma y solidariamente con las demás.
El laicismo se extendió por el mundo después del gran movimiento intelectual y cultural de la Ilustración europea y del <enciclopedismo francés. Fue una reacción contra el <confesionalismo imperante en el ancien régime que, a partir de la arbitraria afirmación de que una religión es verdadera y las demás son falsas, impuso un monopolio de creencias dentro del Estado con su secuela de intolerancia religiosa y violación de la libertad de cultos.
Desde la perspectiva histórica, el laicismo forma parte de un proceso de secularización mucho más amplio, que comprende la literatura, el arte, la pintura, la ciencia, el Derecho, la ética y varios otros componentes de la vida social que fueron largamente secuestrados por la teología. La política empezó a secularizarse a partir de Maquiavelo. En la secularización de la literatura hay muchos nombres: Boccaccio, Montaigne, Cervantes, los poetas franceses de La Pléiade y tantos otros. La pintura tuvo en Jan van Eyck y en Velásquez a los precursores de su secularización. Kleper, Copérnico, Galileo, Newton independizaron a la ciencia de la teología. En esta línea emancipadora se inserta la laicidad.
Se hace necesario distinguir dos partes en la cuestión religiosa: el dogma y el culto. El dogma es la parte interna de la religión: es el conjunto de creencias que constituyen su sistema doctrinal. El incumbe sólo a la teología y a conciencia de cada persona. El Estado no puede ni debe entrar en la regulación jurídica del dogma. El culto, en cambio, es la manifestación externa de la religión, que entraña conductas humanas y relaciones interpersonales que forman parte de lo social y que tienen que ser reguladas por las normas jurídicas del Estado. No se trata, como en el dogma, de una relación socialmente invisible entre el individuo y su dios único o vario, sino de actos colectivos que, en la medida en que comprometen el orden público, deben merecer la preocupación del Derecho.
El ejercicio del culto, de otro lado, necesita una organización sacerdotal especializada que opera como una corporación especial dentro del Estado y que, por lo mismo, está sujeta al ordenamiento jurídico estatal de igual modo que las demás corporaciones especiales de diversa naturaleza que existen en su territorio. Se produce aquí una relación de supeditación jurídica de la corporación especial, que persigue un solo orden de finalidades humanas —las finalidades religiosas— bajo la sociedad total que es el <Estado, que envuelve a las personas en todas sus situaciones y les provee de los medios para satisfacer sus necesidades.
Lo cual de ningún modo significa un estrechamiento de la esfera de libertad que deben tener los entes religiosos. Al contrario. El Estado debe garantizarles, dentro de la ley, la pacífica predicación de su evangelio y de su doctrina, la libre actividad misional y de culto y la administración de los sacramentos por aquellos a quienes la autoridad eclesiástica ha llamado y ordenado. El Estado debe garantizar uno de los derechos humanos básicos, que es el de profesar una religión, el de cambiar de religión, el de no profesar alguna y el de manifestar individual o colectivamente el culto y la observancia a sus ritos. Pero el culto religioso, naturalmente, no ha de contravenir el orden público ni la ley ni los valores morales de la sociedad, como ha ocurrido, en los años recientes, con varias religiones extravagantes que han consumado sacrificios humanos, abusos sexuales contra niños, suicidios masivos y otras aberraciones. Manifestaciones de culto como estas por supuesto que no deben ser toleradas, puesto que transgreden el orden jurídico del Estado y los más elementales principios de moralidad.
El 15 de marzo del 2004 entró en vigencia en Francia la ley que prohibía a los estudiantes llevar “signos religiosos ostensibles” en los establecimientos de educación públicos. Se la expidió en nombre del laicismo estatal implantado en la Constitución francesa. En consecuencia, no se admitió a las estudiantes musulmanas acudir con la cabeza cubierta con el pañuelo o velo islámico ni a los estudiantes judíos usar la kipa, a los católicos el crucifijo o el turbante a los sijs. Quedaron prohibidos, en general, los símbolos religiosos en los centros de educación pública.
En nombre de esos principios, las autoridades educacionales de Francia vedaron a tres estudiantes musulmanas francesas de origen marroquí concurrir al centro educativo parisiense con su niqab —velo que cubre el rostro y sólo deja descubiertos los ojos—, porque eso significaba poner de manifiesto un culto religioso, cosa que contradecía la laicidad del Estado francés.
Posteriormente, en julio del 2010 el parlamento francés —con 335 votos a favor, uno en contra y la abstención de los diputados socialistas y verdes— aprobó la ley que prohíbe el uso del velo integral —la burka— a las mujeres musulmanas en Francia. La ministra de justicia, Michele Alliot-Marie, dijo que la aprobación del texto era un éxito para los valores republicanos franceses: libertad, igualdad, fraternidad y laicidad. Pero el Consejo de Europa manifestó su oposición porque, en su criterio, vulneraba un derecho básico de las mujeres.
Los electores de Suiza, en un referéndum realizado el 29 de noviembre del 2009, votaron mayoritariamente por la prohibición de construir minaretes o alminares —las espigadas torres que se levantan sobre las mezquitas, desde donde los almuédanos convocan en voz alta a los musulmanes para que acudan a la oración— en el territorio helvético. La “Unión Democrática de Centro”, partido político de la derecha nacionalista, pidió la consulta popular y sostuvo que los minaretes son símbolos agresivos del poder musulmán, que representan la pretendida supremacía del islamismo sobre las otras religiones. Lo cual era incompatible con el régimen jurídico y el laicismo estatal suizo. En el país vivían en ese momento alrededror de 400 mil musulmanes y había cuatro minaretes. “El minarete no es un edificio inocente; se ha empleado históricamente para marcar territorio y la progresión de la ley Islámica en territorio extranjero”, declaró Oskar Freysinger, parlamentario de la UCD, y citó las palabras del Primer Ministro musulmán de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien había dicho que “los minaretes son nuestras bayonetas”. Los promotores de la prohibición argumentaron que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos había señalado que la cruz cristiana tampoco podía exhibirse en edificios ni en lugares públicos de Suiza. Sus opositores, en cambio, arguyeron que la prohibición atentaba contra la libertad de culto garantizada por las leyes. Pero el voto mayoritario en el referéndum zanjó la discusión.
Al otro lado del Mediterráneo la respuesta fanática del dictador libio Muammar Gadafi fue convocar a los musulmanes a la yihad —guerra santa— contra Suiza. A finales de febrero del 2010, en un discurso pronunciado en Bengasi, expresó que Suiza es “infiel y apóstata, que destruye las casas de Alá, contra la que debe ser proclamada la yihad, que debería ser llevada a cabo por todos los medios”. Y añadió: “Cualquier musulmán, en cualquier parte del mundo, que trate con Suiza, es un apóstata, está contra Mahoma, contra Dios y el Corán”.
El laicismo norteamericano, consagrado en la primera enmienda constitucional aprobada por el Congreso en los tempranos días de su vida independiente —el 25 de septiembre de 1789—, que prohíbe “aprobar ninguna ley conducente al establecimiento de religión alguna”, es un fenómeno curioso porque está implantado sobre una sociedad profundamente religiosa.
El mestizaje étnico y cultural norteamericano —crisol de todas las etnias y nacionalidades del mundo: ingleses, escoceses, irlandeses, alemanes, holandeses, suecos, italianos, polacos, africanos, asiáticos, latinoamericanos— tiene, sin embargo, como el principal factor de su identidad nacional, la cultura anglo-protestante —proveniente del protestantismo disidente que los colonos fundadores trajeron consigo—, junto con otros principios ético-sociales, como el respeto a la ley, la convicción democrática, el gobierno sometido a normas jurídicas, el laissez faire económico, el individualismo, la ética del trabajo, la propiedad privada, el culto a la verdad, el respeto a lo ajeno, la responsabilidad de cada individuo por su éxito o fracaso, la libertad, la igualdad, el uso de la lengua inglesa y las tradiciones legales británicas. Con estos ingredientes se amasaron la sociedad y la cultura norteamericanas, a pesar de los sesenta y seis millones de inmigrantes, portadores de sus propias culturas, que entraron a su territorio entre el año 1820 y el 2000. Pero en medio de esta gigantesca heterogeneidad étnico-cultural la religión protestante, profesada por el sesenta por ciento de la población, se presenta como el principal elemento de identidad del colectivo estadounidense. Ella forma la parte central del “credo americano” —expresión acuñada y popularizada por Gunnar Myrdal en 1944, en su libro “The American Dilemma”— y ha modelado a la sociedad a pesar de la fuerte inmigración católica procedente principalmente de Irlanda, Italia, Alemania, Polonia y los países latinoamericanos.
El protestantismo ha sido muy importante en términos históricos. Alexis de Tocqueville a mediados del siglo XIX consideró la religión protestante como “la primera de las instituciones políticas” de los Estados Unidos. La propia revolución emancipadora de las trece colonias inglesas se justificó, en buena medida, con la invocación religiosa. Incluso líderes no creyentes de aquel tiempo, como Thomas Jefferson, Thomas Paine y otros, admitieron que se lo hiciera. En la <Declaración de Independencia redactada por Jefferson y aprobada por los representantes coloniales de América del Norte en Filadelfia el 4 de julio de 1776, se invocaron “las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza”, que confieren a los hombres “ciertos derechos inalienables entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, para reclamar la plenitud del gobierno propio.
Myrdal afirmó, a mediados del siglo pasado, que “Estados Unidos sigue siendo el país más religioso del mundo occidental”. Y las cosas no han cambiado sustancialmente en los útimos sesenta años. Todos los sondeos acerca de los índices de religiosidad de los norteamericanos lo demuestran. Los que se hicieron en los años 2002 y 2003 ratifican que alrededor del noventa por ciento de los encuestados declaró creer en dios, alrededor del 72% contestó que creía en una vida ultraterrena después de la muerte, entre el 57% y el 65% dijo que la religión era muy importante en su vida y solamente un 49% estaba dispuesto a votar por un candidato ateo a la presidencia de los Estados Unidos.
Todos los presidentes norteamericanos han jurado sobre una Biblia en la ceremonia de investidura ante el Congreso Nacional y, salvo George Washington, en sus discursos de posesión del cargo han invocado la ayuda divina. El lema oficial del Estado, adoptado en 1956 por el Congreso Federal, es <”In God we trust”, que consta en los billetes de su moneda nacional.
Todo esto lleva a concluir que el laicismo en los Estados Unidos es muy relativo. En junio del 2002 se produjo un incidente judicial que lo puso en evidencia. Un tribunal de apelaciones de San Francisco sentenció que las palabras “bajo Dios”, incorporadas al Juramento de Lealtad, eran una violación del principio constitucional de la separación del Estado y la iglesia porque constituían “una profesión de creencia religiosa (…) en el monoteísmo” y un “refrendo de la religión” imperante; y que, en consecuencia, la ley que las incorporó al texto del Juramento, expedida por el Congreso Federal en 1954, era inconstitucional.
Este fallo judicial abrió una ardiente polémica entre confesionales y laicos en el seno del propio gobierno norteamericano. Los primeros rechazaban el fallo porque, según ellos, vulneraba uno de los elementos centrales de la identidad norteamericana, mientras que los otros argumentaban que en un Estado laico los ciudadanos deben jurar lealtad a su país sin necesidad de afirmar una fe religiosa, ya que esto está prohibido por la Constitución. El presidente George W. Bush calificó al fallo judicial de “ridículo”. El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Tom Daschle, dijo que aquel era una “locura”. El Senado aprobó por unanimidad una resolución que pedía la revocación de la sentencia judicial y los miembros de la Cámara de Representantes hicieron el ridículo de reunirse en la escalinata del Capitolio para cantar el <God Bless America. Sin embargo, según un sondeo de opinión publicado en aquellos días por la revista Newsweek —que reproduce en sus páginas el libro “¿Quiénes Somos?” (2004) del profesor Samuel P. Huntington— el 87% de la población estaba a favor de que se incluyeran las referidas palabras en el Juramento.
La Iglesia Católica nunca se avino con el laicismo, que se opone a sus intereses de dominación. Los portavoces de Vaticano no han cesado de combatir la concepción laica del Estado y de la sociedad. En esa línea, el 6 de noviembre del 2010, en el curso de su visita a España, el papa Joseph Ratzinger criticó duramente el secularismo y el laicismo españoles e hizo una desafortunada comparación de ellos con el espíritu de los años 30 que desencadenó la crudelísima guerra civil española (1936-1939) —de tan amargos recuerdos para las viejas y nuevas generaciones de España—, en la que la Iglesia Católica tuvo un papel activo de apoyo y colaboración con los falangistas alzados en armas bajo el mando de los generales Mola, Sanjurjo y Franco contra la segunda república española. Y concluyó el pontífice romano con una nueva afirmación imprudente: “el choque entre fe y modernidad, ambas muy vivaces, tiene lugar de nuevo hoy en España”.
Las absurdas e irresponsables declaraciones del pontífice, que ampliaron las distancias del Vaticano con el gobierno socialista y laico del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, despertaron muy duras protestas de amplios sectores de la opinión pública ibérica y fueron muchas las manifestaciones de rechazo en las calles a la deslucida y pobre visita del papa a Santiago de Compostela y Barcelona.
Tampoco el islam se ha avenido con el laicismo. Los gobiernos musulmanes siempre han contado con una ubicua y represiva policía religiosa con la misión de custodiar la aplicación de los preceptos del islam y combatir la “occidentalización” de las costumbres. Ella se ha inmiscuido en la vida privada y pública de las personas y penetrado en su intimidad. Afeitarse la barba, vestirse a la usanza del “impío Occidente”, inobservar el uso obligatorio del atuendo islámico para las mujeres, dejar de asistir a la mezquita, consumir alcohol, mantener abiertos establecimientos comerciales durante el tiempo del rezo y otros incumplimientos de los mandatos coránicos han constituido delitos perseguidos por la policía religiosa en Arabia Saudita, Irán, Somalia, Gaza, Malasia, Marruecos, Indonesia y otros países musulmanes.
En todos ellos hay una policía para la “prevención del vicio y la promoción de la virtud” que se encarga de vigilar que los preceptos del Corán se cumplan en la vida pública y pivada. En algunos lugares, como en Afganistán durante el gobierno de los talibanes, se llegó a los extremos de prohibir que las mujeres trabajaran o estudiaran o que los hombres se cortaran la barba o usaran ropa occidental. En 1998 se impartió la orden para que los soldados talibanes, con su AK-47 en el hombro, irrumpieran en los almacenes de Kabul y destruyeran todos los televisores y magnetófonos que encontraran porque “las películas y la música llevan a la corrupción moral”, y se prohibió además que los ciudadanos utilizaran internet, so pena del castigo a los infractores impuesto por la policía religiosa de acuerdo con la ley islámica.
En Arabia Saudita la “Policía para la prevención del vicio y la promoción de la virtud” —la Motawa— ha cometido excesos condenables. En marzo del 2002 impidió que las alumnas de una escuela en La Meca abandonasen el establecimiento en llamas porque no estaba presente un tutor masculino —padre o hermano— y no permitió a los bomberos rescatar a las niñas. En nombre de este prejuicio religioso quince de ellas murieron carbonizadas.
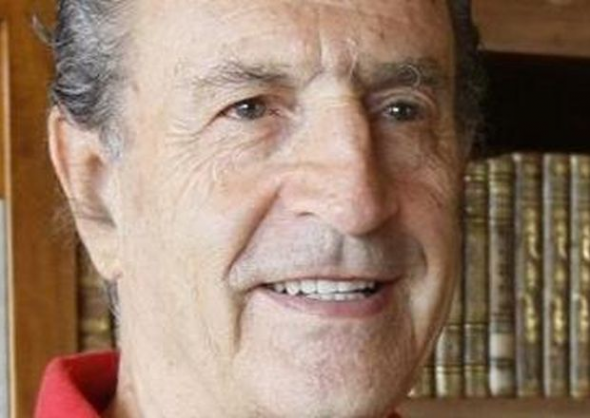
Archivos de imagen relacionados