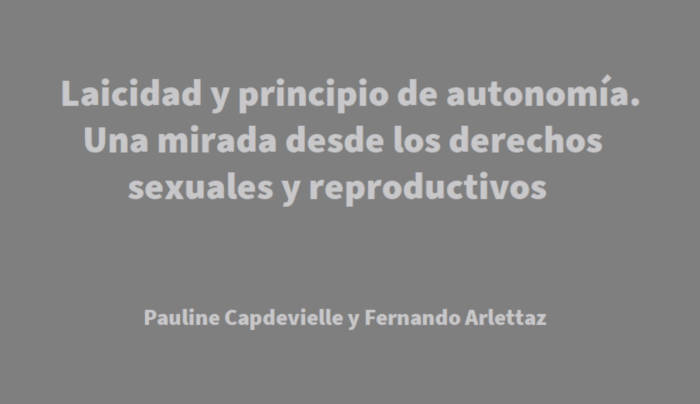Sumario:
I. Laicidad y autonomía reproductiva en Latinoamérica.
II. El principio de laicidad y autonomía. Un acercamiento conceptual.
III. Limitaciones y desafíos del Estado laico en materia sexual y reproductiva.
IV. La crítica feminista y la reconstrucción del principio de autonomía.
V. Bibliografía.
El objetivo de este trabajo es pensar el tema de la autonomía reproductiva de las mujeres desde el mirador del Estado laico. La cuestión de la laicidad, en efecto, tiene una incidencia importante en materia de derechos sexuales y reproductivos, en particular porque fortalece la autonomía de la persona humana frente a la imposición dogmática de la religión y porque busca asegurar un cuadro legal neutro en donde caben diferentes concepciones de lo bueno. Sin embargo, esta relación no está exenta de algunas ambigüedades y tensiones, especialmente ante el cambio estratégico y discursivo de las instituciones religiosas en materia de sexualidad y reproducción, así como respecto a la problemática público-privado y el derecho a la privacidad. Este texto se presenta como un diálogo crítico y constructivo entre, por un lado, el principio de laicidad y los derechos sexuales y reproductivos y, por otro lado, una visión conceptual y una visión empírica de esta problemática.
I. Laicidad y autonomía reproductiva en Latinoamérica
Para iniciar la reflexión en torno a este tema, conviene plantear las principales coordenadas de la situación de los derechos sexuales y reproductivos y de la laicidad en Latinoamérica. Lo anterior es importante para entender cómo se articula la cuestión de la autonomía reproductiva desde el enfoque de la relación entre el Estado y las instituciones religiosas, y para identificar qué está en juego en dicha relación. En primer lugar, es importante señalar que, hoy en día, los reclamos en materia de autonomía reproductiva y sexual se plantean en términos de derechos humanos, en particular, bajo el rubro de derechos sexuales y reproductivos. Si bien dichos derechos se encuentran aún en proceso de consolidación a nivel internacional —especialmente respecto a su contenido y alcance— existe un consenso cada vez más importante en considerarlos como autónomos y con un significado propio. Ellos pueden definirse como el derecho a tener control sobre la propia sexualidad, a decidir sobre ella libre y responsablemente sin ser sujeto a la coerción, la discriminación y la violencia, a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de los hijos y a disponer de la información, la educación y los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.
En este punto conviene hacer una aclaración: la titularidad de estos derechos corresponde tanto a las mujeres como a los varones; sin embargo, es fundamental adoptar al respecto una perspectiva de género, ya que las mujeres se han encontrado históricamente en una situación de desventaja estructural, derivada de la asignación de roles y estereotipos relacionados con la maternidad y el cuidado en la esfera doméstica. Es decir, lo que está en juego en la consolidación y acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos no es solamente el derecho de las mujeres a controlar su sexualidad y su cuerpo, sino, sobre todo, la posibilidad de desarrollarse como una persona verdaderamente autónoma y participar plenamente en la vida política, social, económica y cultura en condición de igualdad con los varones.
Ahora bien, desde hace algunos años, la laicidad se ha posicionado como una temática central en el discurso de los grupos de la sociedad civil, actores políticos y académicos que pugnan para una protección amplia y robusta de dichos derechos. Muy representativa de esta postura es la Carta de Guanabara de 2001, firmada por 98 mujeres representantes de grupos de 27 países, la cual enfatiza que “para que se consolide una vida social democrática es preciso que las mujeres de todas clases, razas y etnias, de todas las edades, de todas las culturas, con distintas religiones y diversas orientaciones sexuales, puedan controlar sus cuerpos y tomar decisiones que deben ser respaldadas por un Estado laico”.
La laicidad, asimismo, se presenta en los hechos como una garantía para los derechos de las mujeres. Esto es así, sencillamente, porque en Latinoamérica (y en muchas otras partes del mundo) las fuerzas religiosas conservadoras han sido identificadas como un fuerte obstáculo a una protección robusta de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. No se trata de una cuestión trivial, pues nuestra región es considerada como una de las más restrictivas en la materia ya que sigue prevaleciendo, en la mayoría de las legislaciones nacionales, un enfoque punitivo de derecho penal por encima de una perspectiva de derechos humanos. Así las cosas, y si bien la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos ha logrado paulatinamente posicionarse como un tema central de la agenda democrática —en particular debido al activismo de los grupos feministas y de diversidad sexual— lo cierto es que existe una enorme resistencia de muchas instituciones religiosas, en particular de algunos sectores de la Iglesia católica aliados, cada vez más, con nuevas denominaciones cristianas y grupos políticos de derecha de corte conservador.
En América Latina, el conservadurismo religioso dirige sus esfuerzos en torno a algunos temas que podemos calificar de movilizadores o aglutinantes, y que se refieren principalmente a la cuestión de la vida y de la muerte humana, la familia, la sexualidad y la reproducción, así como la educación en valores cristianos. Las principales posturas álgidas en la materia son el rechazo a la interrupción del embarazo bajo ninguna otra circunstancia que no sea salvar la vida de la madre, la prohibición de la contracepción de emergencia al presentarla como abortiva, el rechazo a la eutanasia, el repudio a la información sobre sexualidad en las escuelas, el rechazo del matrimonio igualitario, etcétera. En muchos casos, los sectores que defienden estas posturas se encuentran respaldados —de forma más o menos abierta— por el poder político. Lo anterior se explica en gran medida por la configuración histórica del poder en la región, donde la religión ha jugado un papel de legitimación de lo político y se ha encargado de la vigencia de la moral pública, especialmente en materia de costumbres sexuales. Si bien existe hoy en día una tendencia consolidada hacia la secularización de los Estados, en los hechos siguen siendo frecuentes las alianzas fácticas entre los representantes de la autoridad pública y los dirigentes de las instituciones religiosas, especialmente, para detener legislaciones progresistas en materia sexual y reproductiva y desbaratar políticas públicas en la materia. Si es evidente que este tipo de coalición favorece la agenda de las Iglesias, lo cierto es que resulta también atractivo para el poder político, el cual tiene la tentación de colmar su déficit de legitimidad democrática apoyándose en elementos sagrados y religiosos y a negociar los votos de la feligresía en cambio del statu quo en torno a estos temas.
En este contexto, la reflexión en torno al carácter laico del Estado aparece fundamental para detener la pretensión de las instituciones religiosas conservadoras de imponer su propio modelo en materia de sexualidad y re- producción a todos los miembros de la sociedad. Desde la perspectiva normativa, los puntos claves de esta relación son, por un lado, el principio de autonomía entre las esfera pública y religiosa y, por otro lado, el principio de autonomía personal, que permite a las personas escoger libremente sus planes de vida y los medios para alcanzarlo, sin imposiciones externas, en particular, de las organizaciones religiosas. Como veremos a continuación, la autonomía personal está íntimamente vinculada a la autonomía de la esfera pública y religiosa.
II. El principio de laicidad y autonomía. Un acercamiento conceptual.
La laicidad es un concepto que sirve para designar cierta distinción entre el Estado y las instituciones religiosas o, más genéricamente, entre el ámbito político y el ámbito religioso. Se trata de una noción compleja, que puede leerse desde diferentes enfoques, ya sea como principio epistemológico, filosófico, político, jurídico o ideológico. Por otro lado, la laicidad, al ser el resultado de complejos procesos históricos de relaciones Estado-Iglesia(s), asume diversas características y nombres de acuerdo con los diversos con- textos nacionales y constitucionales en los cuales se encuentra inmersa: se hablará de aconfesionalidad del Estado en algunas partes del mundo hispanohablante, de laïcité en Francia, de laicità en Italia, de laicidad en México y otros países hispanohablantes y de non-establishment en el mundo anglosajón. Sin embargo, más allá de la diversidad de vocabulario y de los distintos matices propios a cada modelo, existe cierto consenso sobre un contenido mínimo del concepto de laicidad, común a sus distintas variantes locales. Este contenido mínimo se corresponde con la armonización de tres principios: respeto a la libertad de religión y a su práctica individual y colectiva, autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y no discriminación directa o indirecta hacia seres humanos por razón de sus convicciones religiosas. Es imprescindible señalar, desde el punto de vista conceptual, que no se trata de elementos independientes entre sí. La autonomía entre esfera política y religiosa es precisamente lo que permite la libertad de religión y la igualdad de todos los individuos en el marco de la sociedad, garantizando de este modo la autonomía personal. He aquí el vínculo fundamental entre Estado laico y principio de autonomía.
Para ahondar en este tema, es preciso detenernos un momento en el concepto de autonomía de la persona, el cual tampoco está exento de algunas ambigüedades, ya que puede presentar un significado y un alcance distinto en función de su utilización por diferentes tradiciones de pensamiento filosófico y político. De manera muy básica, se puede decir que la autonomía hace referencia a la situación de quien no depende de algo externo para ciertas cosas. A eso se refiere la conocida distinción kantiana entre heteronomía y autonomía. Mientras la primera se describe como la voluntad que no está determinada por la razón del sujeto sino por algo externo, la segunda hace referencia a la capacidad de autodeterminación, a la posibilidad de darse reglas a sí mismo.
Dentro de la tradición republicana, la autonomía del ser humano es pensada como la condición intrínseca de la libertad humana dentro de la vida social, es decir, como conciliación entre la libertad natural y la libertad civil. Se refiere a la posibilidad para los ciudadanos de participar en el ejercicio del poder político, especialmente, mediante la elaboración de la ley entendida como expresión de la voluntad general. Dentro de la tradición republicana, especialmente en su variante roussoniana, el ciudadano es autónomo al ser a la vez el autor y el destinatario de la norma jurídica. Se puede establecer desde este enfoque una conexión sugestiva entre laicidad y autonomía (entendidas ambas al modo republicano), cuando se define la primera, como lo hace por ejemplo Roberto Blancarte, como “un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y (ya) no por elementos religiosos”.
Lo anterior es fundamental, pues significa que la legitimidad del poder político ya no ha de encontrarse en elementos sagrados o trascendentales, sino que emana de la comunidad humana. Eliminada la referencia a Dios, la comunidad de ciudadanos encuentra sus propias normas de manera autorreferente, es decir, de forma autónoma, sin recurrir a justificaciones externas. En este sentido, la laicidad sólo puede comprenderse en el marco de la democracia, entendida como el régimen político que se basa en la soberanía del pueblo y el reconocimiento de la dignidad, racionalidad y autonomía de los sujetos, los cuales deben establecer una marcada separación entre su rol de ciudadano y sus convicciones particulares en defensa de valores comunes y en pro de la cohesión social. Esta concepción republicana de la laicidad es pues inseparable de la idea de autodeterminación colectiva, lo que muestra una vez más que, en la tradición republicana, el concepto de autonomía privada es indisociable de la participación del individuo en la autodeterminación de la sociedad.
Si bien la tradición republicana ofrece sustanciales recursos para pensar el binomio laicidad-autonomía, lo cierto es que la principal reflexión en torno a éste proviene del pensamiento liberal. Como es bien sabido, el principio de autonomía personal constituye un rasgo característico del pensamiento liberal, al constituir a la vez el punto de partida y el punto de llegada de la concepción del individuo en sociedad. Como punto de partida, se entiende por autonomía la capacidad de los seres humanos de autodeterminarse, de ser el artífice de su propia existencia. En este sentido, se vincula con la idea de “persona moral”, esto es, la capacidad del ser humano en elegir fines, adoptar intereses y formar deseos. Así las cosas, el individuo es autónomo respecto a la elección de sus fines, crítico en su forma de evaluarlos, y racional en la manera de alcanzarlos. Por otro lado, la autonomía como punto de llegada se refiere en cambio al ejercicio concreto de la autonomía, y apunta hacia la idea según la cual la autonomía constituye algo valioso en sí mismo. Se trata de una dimensión ideal, que está estrechamente vinculada con la idea kantiana de emancipación del ser humano mediante el uso de la razón crítica.
La autonomía personal es pues el punto de partida de las filosofías liberales; sin embargo, los liberales ponen el énfasis en la autonomía privada y no en la autonomía público-privada como los republicanos. Toda forma de organización pública tiene valor en la medida en que contribuye a la autonomía privada, pero no un valor en sí mismo. Sin embargo, como veremos a continuación, al interior de la propia tradición liberal existen matices en el modo de entender la autonomía. Para los liberales libertarios, cada individuo ha de tener el máximo posible de libertad negativa, es decir, el máximo posible de ausencia de interferencia de otros agentes cuando ese individuo trata de hacer algo. El libertarianismo se basa en la premisa de que los individuos son dueños plenos de sí mismos. Sin embargo, la propiedad de sí mismos no es suficiente para la libertad del individuo: es necesario que a ella se agregue la propiedad de las cosas externas.
Por definición, los libertarios se oponen a los medios coercitivos sobre las personas (salvo, en algunas perspectivas, ciertos servicios de policía básicos) y sobre sus bienes (a excepción de algunas perspectivas, en la medida en que esa imposición sea equivalente al pago que los individuos deben hacer por la apropiación de los recursos comunes). Existe pues una superposición parcial entre las perspectivas libertarias y la laicidad. Los libertarios coinciden con los laicos en que se debe garantizar la no imposición de una forma de vida religiosa a los individuos, pero no porque se trate de una forma de vida religiosa, sino porque la imposición es en sí misma mala en la medida en que afecta la propiedad sobre uno mismo y sobre sus bienes.
Los liberales igualitarios también defienden la autonomía, aunque por razones un poco diferentes de las de los libertarios. Para los igualitarios, lo que interesa es que todos los individuos tengan igual posibilidad de desarrollar sus planes de vida. Como exponente de este grupo de autores, Carlos Santiago Nino considera que:
Siendo valiosa la libre elección individual de los planes de vida y la adopción de ideales de excelencia humana, el Estado (y los demás individuos) no debe intervenir en esa elección o adopción limitándose a diseñar instituciones que faciliten la persecución de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno sustente e impidiendo la interferencia mutua en el curso de tal persecución.
Desde la perspectiva de los liberales igualitarios, el derecho debe ser indiferente a pautas y principios morales particulares y limitar la vinculación entre el derecho y la moral a aquellas reglas que garantizan el bienestar de terceros. La solución liberal consiste pues en un Estado neutro hacia cualquier forma de vida (religiosa o no religiosa) que elijan los ciudadanos o, dicho en clave rawlsiana, un Estado neutro hacia las doctrinas comprensivas de los individuos.
Para los liberales igualitarios, lo que interesa es la igual distribución de recursos y oportunidades. Otro representante de esta corriente, Ronald Dworkin, considera que la mejor forma de conseguir tal cosa es mediante un esquema de libre mercado para determinar la distribución de los bienes y una democracia representativa para determinar las conductas permitidas y las prohibidas. Ahora bien, así como es necesario corregir el libre mercado para limitar los efectos de ciertas desigualdades indeseables (como las que se derivan de la diferente distribución de talentos y de la herencia), también es necesario corregir la democracia representativa mediante un sistema de derechos frente a los abusos de las mayorías. Este sistema de derechos ha de permitir que las mayorías impongan sus formas de vida a las minorías.
En este punto, la conexión entre laicidad y autonomía de las personas aparece nítida. En primer lugar, porque la laicidad surge históricamente como la reivindicación ilustrada de la razón sobre el dogma, y consecuentemente como un proyecto de emancipación intelectual que conlleva el reconocimiento de la libertad y autonomía de las personas en cuanto a la definición de sus convicciones y creencias religiosas. A nivel institucional, le corresponde el ideal de un Estado neutro, separado de las religiones, que no debe privilegiar o discriminar a las personas e instituciones con base en elementos religiosos. Al respecto, Martha Nussbaum, una autora a la que también se podría ubicar entre los liberales igualitarios, sostiene que cualquier decisión estatal que transmita a la ciudadanía un mensaje de que exista una religión o religiones preferidas sobre otra, crea diferentes categorías de ciudadanos y resulta una violación a la neutralidad del Estado. Asimismo, la exclusión de los discursos religiosos en la esfera de la deliberación pública busca, precisamente, operar una separación estricta entre delito y pecado, esto es, entre las normas civiles que valen para todos y que surgen como producto racional de la deliberación pública, y por el otro, las normas religiosas que sólo valen para los creyentes con base en una adhesión voluntaria. De esta manera, se garantizaría la adopción de normas jurídicas libres de dogmas religiosos, y capaces de dar cabida a todas las creencias particulares, así como a los diferentes proyectos y experiencias de vida de los individuos, inclusive, en materia sexual y reproductiva.
Así, por ejemplo, Rosalind Dixon y Martha Nussbaum, han defendido el reconocimiento de un derecho a interrumpir el embarazo, al menos en ciertos casos, considerando que la restricción del derecho al aborto limita ilegítimamente la libertad de elección de las mujeres. Por su lado, Ronald Dworkin (1992) ha sostenido que, incluso si se considera que la vida humana tiene un valor intrínseco que debe ser protegido, el Estado no podría limitar la libertad individual en pos de proteger ese valor cuando se trata de decisiones de naturaleza religiosa, cuando la comunidad está dividida acerca de qué es exactamente lo que la protección de ese valor requiere o cuando la decisión tiene un impacto muy grande en la vida de la persona. El Estado no puede establecer coactivamente una respuesta única acerca de la santidad de la vida humana.
Como puede verse, una visión liberal de la laicidad permite dar cauce a una protección robusta a la autonomía reproductiva a partir de dos elementos que se fortalecen mutualmente. En primer lugar, el principio de autonomía entre lo público y lo religioso busca impedir la imposición a toda la sociedad de concepciones y modelos particulares respecto a formas de vivir “buenas”. Lo anterior, para permitir, en segundo lugar, que cada persona pueda ejercer su autonomía personal, esto es, elaborar libremente sus creencias y opciones religiosas, éticas, filosóficas, sus objetivos de vida, y los medios para alcanzarlos. Asimismo, el respeto de los derechos sexuales y reproductivos es de especial importancia ya que permite a todos tener la vida sexual y reproductiva que ellos mismos eligen y no una existencia que se les imponga desde fuera, como sucede, por ejemplo, cuando le obliga a las mujeres a seguir con un embarazo que no desean. Estas consideraciones de corte filosófico se apoyan en la práctica en un catálogo amplio de derechos humanos, que garantizan a las personas una amplia esfera privada, protegida de las intromisiones del Estado, así como de otros agentes no estatales, entre ellos los grupos religiosos.
Sin embargo, a pesar de su apego común al ideal de autonomía, las diferencias entre las posiciones liberales pueden llevar a matices importantes en el modo de hacer efectivo el ejercicio de esa autonomía. Así, por ejemplo, libertarios e igualitaristas estarán de acuerdo en que no resulta aceptable que el Estado prohíba la distribución y el uso de anticonceptivos. Ahora bien, los igualitaristas tenderán a sostener que no sólo no deben ser prohibidos, sino que el Estado debe facilitar su uso (por ejemplo, mediante su distribución gratuita), ya que esto permite la elección del propio plan de vida en igualdad de condiciones; los libertarios, en cambio, se opondrán presumiblemente a la distribución gratuita argumentando que ella supone una intervención injustificada en su propiedad (ya que esa distribución se financiará con dinero de los impuestos).
………………
Pauline Capdevielle y Fernando Arlettaz
Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Jurídicas
Documento completo en PDF