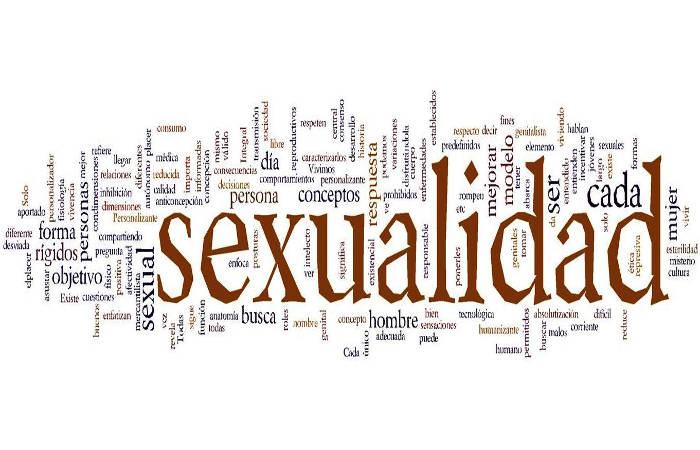Cuando nació mi hijo yo ya sabía su “sexo”. Nos lo habían dicho varios meses antes, gracias a las modernas técnicas médicas, que permiten determinar el sexo de la criatura incluso antes del ecuador del embarazo. Es un varón encantador que aún no llega al año de edad. Lo que no conozco aún, y creo que me va a llevar todavía unos cuantos años conocer, es su “sexualidad”. A decir verdad, ni siquiera es necesario saberlo.
Vivimos en una sociedad mentalmente dirigida por clichés y estereotipos enquistados por la tradición, y muchas veces tales clichés funcionan como parámetros que nos confunden más que nos aclaran sobre nuestra forma de relacionarnos en sociedad. Si además se trata de un tema tabú en el imaginario colectivo de un país anclado aún en la tradición más rancia del nacional-catolicismo, el problema se agraba. Pero en algún momento hay que hablar de uno de los asuntos más importantes de toda la historia de la humanidad: el sexo y la sexualidad.
Y es que no son la misma cosa, por más que algunos pretendan identificarlos o establecer entre ellos una relación de causalidad tan antinatural como absurda. ¿Qué diferencia hay entre el sexo de una persona y su sexualidad? El sexo es una categoría de carácter biológico, natural. Si dejamos a un lado de momento la discusión filosófica sobre el concepto de “naturaleza”, que es un concepto muy complejo, podemos estar de acuerdo en que todos tenemos un sexo al nacer, y ese sexo viene determinado por aspectos puramente biológicos que a estas alturas todos conocemos. No podemos elegir el sexo con el que nacemos. Aunque la eugenesia, especialmente celebrada en el cine de ciencia ficción (Gattaca, por ejemplo), ya avanza la posibilidad de programar las características biológicas de los neonatos, de momento hay barreras éticas que impiden que la ficción se convierta en realidad. Pero además, en todo caso, si ello llegara alguna vez a ponerse en práctica, seguiría ocurriendo algo fundamental para entender la diferencia entre el sexo y la sexualidad, y es que nosotros seguiríamos sin ser quienes elegimos nuestro sexo. Nadie elige las características biológicas con las que nace. Es una categoría que se define siempre en clave determinista. En cambio, la sexualidad, o la vida sexual, como queramos llamarla, de una persona es siempre y en todo caso una decisión libre de cada cual, que tomamos llegado el momento (o los momentos), y que está íntimamente relacionada con nuestras vivencias. Por tanto, no viene en ningún caso determinada por aspectos biológicos al nacer, sino que encuentra su fundamento en la voluntad de cada cual. Nuestra vida sexual está siempre abierta a la experimentación, nunca es algo cerrado y completamente definido, salvo que cada cual lo quiera considerar así. Por eso no se pueden definir ni categorizar las diferentes maneras que tenemos las personas de desarrollar nuestra vida sexual, a riesgo de caer en un reduccionismo ciego que necesariamente falseará la realidad. Me atrevería a decir que hay tantas formas de sexualidad como personas hay en el mundo. Resumiendo, si el sexo es algo que nos viene dado por la naturaleza al nacer y que no elegimos nosotros, la sexualidad es algo que decidimos voluntariamente. Evidentemente nuestra voluntad está siempre condicionada por las convenciones sociales, pero nunca podremos decir que ese condicionamiento anula nuestra libre voluntad a la hora de decidir de qué manera deseamos desarrollar nuestra vida sexual.
En su opúsculo El existencialismo es un humanismo, Sartre definía al ser humano como existencialmente libre. “Estamos condenados a ser libres”, decía, lo que significa que por más angustiosa que nos resulte nuestra radical responsabilidad con respecto a lo que somos, siempre somos nosotros mismos los que nos definimos a partir de nuestras decisiones y nuestros actos libres. No podemos eludir nuestra responsabilidad con respecto a lo que seamos. Primero existimos, con un sexo determinado, luego nos definimos, nos damos un ser. Y ese ser nos lo damos nosotros mismos, lo decidimos nosotros mismos, a partir de nuestra más solitaria y radical libertad. Es ahí donde hay que encuadrar nuestra sexualidad, en el proceso por el cual nos vamos definiendo a lo largo de nuestra vida. Un proceso que puede, sin duda, ir cambiando de rumbo según nosotros mismos vayamos queriendo. Eludir esa responsabilidad significa atribuir a otros lo que nosotros somos. Es precisamente a eso es a lo que Sartre llama “mala fe”, en tanto que pretendemos desentendernos de las consecuencias de nuestras propias decisiones, atribuyéndoselas a la sociedad, a la religión, a los políticos, o simplemente a los demás.
Pero hay otra forma aún más miserable de “mala fe”, y es cuando alguien se toma la licencia de decidir sobre lo que deben ser los demás. Es esto precisamente lo que hace la Iglesia católica en materia de sexualidad. No solo niegan la característica esencial que define la sexualidad de todas y cada una de las personas, que es la libertad para decidir por uno mismo, sino que además se arroga la autoridad moral para establecer cuál debe ser el modo “correcto” y “natural” de desarrollar nuestra vida sexual. Hace 20 años, el 8 de diciembre de 1995, el Consejo Pontificio para la Familia publicó un documento titulado Sexualidad humana: verdad y significado, que pretendía ser, como su propio subtítulo indica, unas Orientaciones educativas en familia. En este documento, el Magisterio de la Iglesia declara como única forma válida y verdadera de sexualidad la que se ejerce entre hombre y mujer casados (En uno de sus pasajes, dice: “el uso de la sexualidad como donación física tiene su verdad y alcanza su pleno significado cuando es expresión de la donación personal del hombre y de la mujer hasta la muerte”), declara como un deber de los padres inculcar la idea de que la castidad es un bien necesario antes del matrimonio, y les incita a alejar a sus hijos de cualquier tipo de ambiente social o educativo donde puedan entrar en contacto con otras ideas diferentes, ya de por sí “pecaminosas” y contrarias, según ella, a la propia naturaleza y dignidad humanas. La postura oficial de la Iglesia no ha cambiado desde entonces, a pesar de los alardes retóricos del nuevo papa, que en ningún caso van acompañados de un cambio real de la postura de la Iglesia (recordemos que el Vaticano sigue siendo el único “estado” que no reconoce la libertad de conciencia de sus ciudadanos, ni la igualdad entre el hombre y la mujer, y por supuesto tampoco la igualdad de derechos de los homosexuales).
Pero tanta hipocresía queda en segundo plano cuando analizamos con cierto rigor y espíritu crítico la gran incoherencia que revela el argumentario pontificio. En primer lugar, es evidente que al pretender que las formas de sexualidad que se salen fuera de la horma moral de la Iglesia son contrarias a la dignidad y a la naturaleza humana, están incurriendo en la conocida falacia naturalista que denunciaron en su momento los filósofos Sidgwick y Moore y que consiste en el intento de identificar o reducir lo “bueno” a partir de lo que es “natural”, o dicho de otra forma, intentar deducir lo que “debe ser”(desde un punto de vista ético) a partir de lo que “es” (desde un punto de vista biológico). En temas de género, la Iglesia siempre ha sido muy proclive a utilizar este argumento falaz para justificar la inferioridad de la mujer con respecto al hombre, la desigualdad natural entre los hombres, y la perversión de ciertas formas de sexualidad como la homosexualidad. Sin embargo, si nos situamos en el plano de la ética, es muy fácil darse cuenta de que en esos planteamientos hay más intereses ideológicos que argumentos consistentes. Del hecho de que los hombres y las mujeres no sean en el plano biológico iguales no se puede deducir que en el plano ético-político no deban ser considerados iguales en derechos y deberes. De igual manera, de la constatación del hecho biológico del sexo de una persona no se puede deducir cuál debe ser su forma “correcta” de desarrollar su sexualidad. El sexo de una persona no determina su sexualidad, por más que la Iglesia se empeñe en actuar con “mala fe” en este sentido. Pero la incoherencia aparece cuando nos fijamos en la manera en la que la Iglesia usa el concepto de “naturaleza” a conveniencia. Por un lado dice que solo la relación sexual del hombre con la mujer es verdadera, porque es natural. Pero por otro lado, promueven sin escrúpulos la castidad, aún cuando obligar a reprimir los deseos sexuales cuando estos afloran en la vida de una persona hasta que se haya consumado el sacramento matrimonial es lo más antinatural del mundo. ¿En qué quedamos?
Algún día mi hijo descubrirá por sí solo su propia sexualidad, y querrá desarrollarla de la manera que le permita ser lo más feliz posible. Y yo intentaré estar ahí, no para inculcarle ninguna idea preconcebida sobre el amor o sobre la vida sexual, ni para impedir que tenga contacto con ideas contrarias a las que pueda tener yo, sino para intentar que se sienta orgulloso de lo que haya decidido ser, y que nada ni nadie pueda hacer aflorar en él el más mínimo atisbo de culpabilidad o de frustración. Al fin y al cabo, la vida sexual, sea cual sea su forma de desarrollarla, no compromete en ningún caso su dignidad humana. Y solo así yo seré igualmente un padre feliz.
César Tejedor de la Iglesia
Filósofo y miembro de la J.D. de Europa Laica