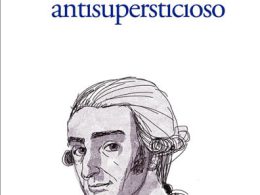Resumen.- Este artículo trata, en líneas generales, de interpretar el laicismo como, en última instancia, una religión metamorfoseada. Partiendo, para ello, de las perspectivas sociológicas abiertas por Emile Durkheim y Georg Simmel, entiende la religión como un fenómeno fundamentalmente societal, vinculado a cierto de relaciones establecidas entre individuos. En primer lugar, nos introduce en el peculiar analisis de lo sagrado propuesto tanto por la obra de Durkheim como por la de Simmel. A continuación, estudia el origen y la naturaleza del laicismo como una religión reorientada, en la modernidad, hacia el orden de lo político. Finalmente, trata de mostrar el destino del laicismo en la postmodernidad, en el contexto de surgimiento de un abánico múltiple de nuevas religiosidades enraizadas en el orden de lo cotidiano.
I. INTRODUCCIÓN
El laicismo se puede entender, en términos generales, como la conquista de la emancipación por parte de una sociedad de toda tutela religiosa. Más en concreto, en Occidente el triunfo del laicismo se asociara a la autonomía alcanzada por la sociedad occidental con respeto de las instancias religiosas a la que ésta había estado subordinada con anterioridad en el Antiguo régimen. En una lectura, que bien podríamos denominar política, la laicidad significa la ruptura de la sumisión y del control de las instituciones socio-políticas con respeto del marco de las instituciones religiosas llevado a cabo en Occidente. El laicismo, entonces, va a estar ligado inexorablemente a la noción de modernidad y a su acontecimiento político más descollante: la Revolución francesa. Conviene recordar, siguiendo los análisis de Thomas Luckmann (1973) y de T. Luckmann y John Berger (1997), que el universo simbólico-cristiano era, hasta la llegada de la modernidad, la matriz de significación central que daba sentido a la totalidad de la vida social, el vértice que nutría de significación a las diferentes esferas del social; lo que, en expresión de Peter Berger, era la «simbólica bóveda protectora de la sociedad» (Berger, 1981: 217). Como bien resume Paul Hazard, «El cristianismo se ofrecía a los hombres desde su nacimiento, los modelaba, los instruía, sancionaba cada uno de los grandes actos de su existencia, puntuaba las estaciones, los días y las horas, y transformaba en liberación el momento de su muerte. Siempre que levantaban los ojos veían, sobre las iglesias y los templos, la misma cruz que se había levantado en el Gólgota. La religión formaba parte de su alma en tales profundidades, que se confundía con su ser. Los reclamaba enteros y no toleraba división: el que no está conmigo está contra mi» (Hazard, 1998: 49). Ahora bien, la irrupción histórica de la burguesía como clase social ascendente modificará sustancialmente este decorado. La burguesía, especialmente en Francia como país abanderadodel laicismo, buscará socavar esta matriz de significación central legitimadora de las posiciones de poder detentadas por el clero y la nobleza en la antigua sociedad estamental característica del Antiguo régimen. Ellaicismo es una ideología, pues, propiamente burguesa, con un ideario filosófico donde se exaltarán valores ilustrados como la autonomía y la libertad del individuo de sus ataduras a los dogmas, a las supersticiones, a la ignorancia, representados en su conjunto por el papel atribuido hasta entonces a la religión. Así pues, la modernidad occidental esta reñida abiertamente con lo religioso, dando lugar al conocido proceso de descristianización operado en Occidente. El laicismo no es, por lo tanto, una visión del mundo emanada del universo popular, de un campesinado lógicamente ajeno a los mecanismos de poder educativo y cultural, aunque, como es lógico, la burguesía buscará irradiarlo por el espectro de las capas populares de la sociedad. Para eso, el intencionado juicio que la Ilustración -filosofía que responde en última instancia a los intereses de la clase burguesa- hace de la religión se moverá en la dialéctica pre-razón / razón. La religión, en este contexto, sería algo desechable por pre- racional y que debería dar paso a plasmación de la razón en la historia. La razón, la diosa razón, va a ser el emblema teórico enarbolado por la ideología burguesa paradesmantelar la representación del mundo cristiano.
II. LA RELIGIÓN REPENSADA SOCIOLÓGICAMENTE
La perspectiva sociológica tiene la ventaja de examinar la religión desde la eficacia que poseen las creencias y representaciones religiosas para favorecer un cierto tipo de acción social. No se preocupa, al modo de la perspectiva filosófica, por esclarecer la esencia más íntima de la religión para llegar a alcanzar una formulación conceptual de ésta. Por el contrario, traslada el problema de la naturaleza profunda de la religión al campo de la praxis social, al terreno de su capacidad para despertar y movilizar una acción siempre colectiva. La idea central, en esta mirada, es contemplar la religión como un fenómeno que posibilita una determinada lógica societal. Se trata de ver como lo ideacional, las representaciones del mundo, los sistemas de creencias cristalizados socialmente, inciden en la vida cotidiana, con independencia de una evaluación judicativa de corte racionalista en términos de verdad y falsedad. Max Weber (1979) ya mostró, en esta línea, como la actitud ante el mundo y el comportamiento cotidiano de la originaria burguesía capitalista sólo había sido posible históricamente por una representación del mundo religiosa caracterizada por un ascetismo y puritanismo calvinista. Es una buena muestra de un análisis de esta eficacia social de las ideas. ¿Cuál es, entonces, la recurrente funcionalidad social de la religión? Para desvelarla conviene, antes, distinguir lo religioso de lo sagrado. A este respeto vamos a examinar dos aportaciones teóricas que pueden esclarecer esta practicidad social de la religión: las de Emile Durkheim y Georg Simmel.
Emile Durkheim entiende la religión como aquel sistema de creencias y prácticas que posibilita la existencia de la conciencia colectiva de un determinado grupo social. A partir de su análisis del origen de la religión en sus manifestaciones totémicas en las tribus australianas, Durkheim plantea que la verdadera fuerza de la religión descansa en su facultad para crear y re-crear periódicamente un sentimiento de identidad comunitaria. El tótem, en este sentido, se constituye en un símbolo sagrado al que se rinde un culto y que sirve, en una última instancia, para propiciar un fenómeno de congregación, de coparticipación grupal. La lógica profunda del religioso es, pues, social. Por eso, y esta es la innovadora propuesta abierta por Durkheim, cualquier instancia puede llegar a ser religiosa, basta que desempeña el papel social anteriormente mencionado. Incluso en el ámbito profano, puede y de hecho debe haber religión, puede existir lo sagrado, dado que tiene que existir algo que favorezca la comunión e identificación colectiva, eliminando, así, las tendencias disgregadoras que amenazan constantemente la sociedad. Veamos como lo explica Durkheim:
“Hay, pues, algo eterno en la religión que está destinado a sobrevivir a todos los símbolos particulares con los que sucesivamente se recubrió el pensamiento religioso. No puede haber sociedad que no sienta la necesidad de conservar y reafirmar, a intervalos regulares, los sentimientos e ideas colectivos que le proporcionan su unidad y personalidad. Pues bien, no se pode conseguir esta reconstrucción moral más que por medio de reuniones, asambleas, congregaciones en las que los individuos, estrechamente unidos, reafirmen en común sus comunes sentimientos; de ahí, la existencia de ceremonias que, por su objeto, por los resultados a los que llegan, por los procedimientos que emplean, no difieren en su naturaleza de las ceremonias propiamente religiosas. ¿Qué diferencia esencial existe entre una reunión de cristianos celebrando las principales efemérides de la vida de Cristo, la de judíos festejando la huida de Egipto o la promulgación del decálogo, y una reunión de ciudadanos conmemorando el establecimiento de una nueva constitución moral o algún acontecimiento de la vida nacional” (Durkheim, 1982: 397).
Georg Simmel apunta en una dirección similar a la durkheimiana en su elucidación de la religión. También Simmel incide en una perspectiva sociológica en la que la sacralización se extiende y materializa en el orden de lo profano. Lo fundamental del fenómeno religioso es el especial sentimiento colectivo que despierta y las acciones también colectivas que de este se derivan. Simmel ahonda en la plasticidad, en la maleabilidad, del fenómeno religioso, el cual existe incluso con independencia de las instituciones eclesiásticas. Su verdadera naturaleza es una predisposición antropológica vinculada a «unas orientaciones comunes y mutuas» de las que surge la coparticipación en unos sentimientos comunes de afectividad, de cercanía, de atracción, que otorgan consistencia a muchos grupos sociales. Simmel lo describe de este modo:
”El investigador de la religión, al indagar en la vida religiosa de la comunidad la disposición al sacrificio dentro de ésta la causa de la entrega a un ideal compartido por todos, la configuración de la vida presente por la esperanza en un estado perfecto más allá de la vida del individuo actual, a menudo se inclinará la atribuir todo esto a la fuerza del contenido de la fe religiosa. Si se le muestra entonces que, como por ejemplo, una asociación socialdemócrata de trabajadores adquiere los mismos rasgos del comportamiento común y mutuo, esta analogía le pode enseñar, por una parte, que el comportamiento religioso no está ligado exclusivamente a los contenidos religiosos sino que es una forma humana general, que se realiza no sólo a partir de temas transcendentales sino igualmente debido a otros motivos sentimentales” (Simmel, 1998: 143).
Lo sagrado es, entonces, algo elástico. El denominador común del pensamiento de Durkheim y Simmel es el de redescubrir lo sagrado en un abanico múltiple de expresiones propias del ámbito de lo profano, mostrando que lo sagrado no es patrimonio de una determinada institución eclesiástica sino que opera también y necesariamente en un universo ya secularizado. Lo sagrado, en estos dos autores, es algo societal y no tanto trascendente; o dicho de otro modo, tras su carácter trascendente se esconde siempre lo societal. Su esencia más profunda son las relaciones mutuas, comunitarias, que propicia. De hecho, siguiendo esta línea de pensamiento, en la medida en que se solidifica un grupo social ya existe necesariamente religión. La violencia, de este modo, es algo consustancial, intrínseco a lo religioso, en la medida en que un grupo se constituye siempre diferenciándose y oponiéndose al otro. Las luchas entre culturas, comunidades o grupos son, antes que otra cosa, luchas entre los dioses que las conforman. En suma, la virtud de los análisis de Durkheim y Simmel es, pues, el hecho de revelar que la religión es una verdadera trascendencia inmanente
a lo social. Lo fundamental, pues, no es tanto lo múltiple, es decir los contenidos concretos, las manifestaciones específicas de lo religioso, sino lo invariante, la unidad subyacente que se proyecta sobre expresiones religiosas puntuales. Esto muestra lo infructuoso del esfuerzo de la modernidad por secularizar el mundo, por desligar lo social de lo religioso. En realidad, lo social, lo comunitario, lo grupal exige de lo religioso. En definitiva, la perspectiva moderna, la que identificara lo religioso con lo pre-racional, nunca llegó la percatarse que lo sagrado sobrepasa con creces el campo de la religión tradicional y que, por lo tanto, una vez problematizada ésta aquel se despliega obligatoriamente en un contexto laico. La deificación, veneración y culto moderno por nociones, en el fondo más imaginarias que reales, como primero la Patria y más tarde la Democracia o el Trabajo es una ilustración de lo anterior.
III. EL ORIGEN DEL LAICISMO. LA RELIGIÓN MUTA SU ROSTRO
La burguesía, a través del pensamiento ilustrado, planteara una evaluación de la religión en términos de oposición a la razón. En este ambiente intelectual, la religión era algo a superar históricamente para alcanzar una sociedad guiada por un principio de racionalidad extendido por todas las vertientes de la vida social y política. Por otra parte, el racionalismo cartesiano ya allanara previamente el camino para el triunfo de la razón burguesa, poniendo en tela de juicio las imágenes mítico-religiosas precedentes. La religión era algo denostado en la medida en la que no encajaba en uno nuevo universo que, orientado por la razón, pugnaba por abrirse paso en antítesis con el Antiguo régimen. Ahora bien, una vez que la Revolución francesa triunfa y busca instaurar una orden histórica nueva, los pensadores ilustrados pronto se percataron de que la razón no solamente era sinónimo de dogmas, prejuicios o supersticiones, sino que, además, era fundamentalmente una instancia con una funcionalidad social esencial: aquello que contribuía a mantener el orden y la cohesión global de la sociedad. Por eso, una vez puesto en entredicho el universo simbólico-religioso característico de las sociedades premodernas, algunos de estos pensadores pronto trataron de encontrarle un necesario sustitutivo funcional. En suma, sí la religión, en un mundo ya secularizado, ya no servía para esta tarea, debería nacer algo nuevo que desempeñara el papel antaño desempeñado por lo religioso pero en una sociedad ya gobernada por la razón. Jean J. Rousseau así lo diagnostica con claridad en el capítulo VIII de El Contrato social cuando dice:
”Hay, pues, una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos corresponde fijar al soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como normas de sociabilidad, sin las cuáles es imposible ser buen ciudadano y súbdito fiel. No puede obligar a nadie a creerlas, pero puede desterrar del Estado a cualquiera que no las crea; puede desterrarlo, no por impío, sino por insociable, por no ser capaz de amar sinceramente las leyes, la justicia, e inmolar la vida, en el caso de necesidad ante el deber. Si alguien, después de haber aceptado públicamente estos mismos dogmas, se conduce como sí no los creyese, que sea condenado a muerte, pues comete el mayor de los crímenes: mintió ante las leyes” (Rousseau, 1988: 138-139).
Este es el origen de la religión civil, es decir de una religión que cumpla el papel de mantener el orden y la cohesión social en un estado ahora laico y secularizado. La religión civil es, pues, un conjunto de principios ético-políticos en los que todos los ahora ciudadanos deben coparticipar para conservar, así, una sólida fraternidad comunitaria. De manera que esta nueva religión es lo que va a salvaguardar una comunióncolectiva que impida, en última instancia, la disgregación, el caos social. Esta nueva religión civil es, entonces, lo axiomático, lo nuclear, lo incuestionable e inviolable de un naciente modelo de sociedad, del mismo modo que antes lo había sido la religión. La religión civil pasa a ocupar, entonces, el centro simbólico de la sociedad, el espacio constituido por imágenes, valores y creencias de carácter sagrado. La distinción entre lo sagrado y lo profano, fundamento, según Mircea Eliade (1965), de toda cosmovisión religiosa del mundo, persiste en una sociedad aparentemente secularizada. Salvador Giner define la religión civil de este modo:
”.. el proceso de sacralización de ciertos rasgos de la vida comunitaria a través de rituales públicos, liturgias cívicas o políticas y piedades populares encaminadas a conferir poder y a reforzar la identidad y el orden en una colectividad socialmente heterogénea, atribuyéndole trascendencia mediante la dotación de carga numinosa a sus símbolos mundanos y sobrenaturales así como de carga épica a su historia” (Giner, 1994:133).
De alguna manera, la burguesía se percata de que en una sociedad la noción de orden es prioritaria incluso a la noción de razón histórica, de modo que se alía con el orden, busca afanosamente un mecanismo que lo respalde, arrinconando como algo secundario el viejo problema de la razón/sinrazón de la religión que tanto había preocupado con anterioridad a los pensadores ilustrados. La integridad normativa, la pervivencia de la sociedad, y este es el contradictorio descubrimiento para la burguesía, necesita de alguna instancia que desempeñe el papel de lo religioso. Por eso, la lógica de la religión, que como ya habían mostrado Emile Durkheim y Georg Simmel era algo más societal que propiamente trascendente, se traslada y actúa en un nuevo escenario ahora laico. Esto, entonces, nos induce a, al menos, relativizar la supuesta ruptura promovida por una secularizadora modernidad entre lo religioso y lo laico.
La Revolución francesa, en este sentido, va a ser el acontecimiento determinante para la consolidación de esta nueva religión civil estrechamente ligada a una consagración de lo político. La Revolución crea una nueva liturgia que viene a suplir a los anteriores cultos: el culto a la razón y a los grandes ideales del republicanismo que irrumpen en ese momento. Michel Vovelle (1976) apunta, de este modo, el surgimiento de un verdadero mesianismo religioso que buscará materializar los grandes ideales republicanos a través del papel que en esta dirección se le va la comenzar a asignar al Estado. El lema, además, que impulsará el movimiento revolucionario va a ser la conquista de un espíritu de fraternidad global de los ciudadanos que se va a extender rápidamente por toda Francia, favoreciendo la materialización de una nueva forma de comunión colectiva de la que se gesta un nuevo “espíritu nacional”. Así, Michelet afirma:
”No creo que en ninguna época el corazón del hombre haya sido más ancho, más vasto, que las distinciones de clase, de fortunas y de partes habían sido olvidadas. En las villas, principalmente, no hay más ricos y pobres, nobles ni desposeídos, los vivos están en común, las mesas son comunes. Las divisiones sociales, las discordias desaparecieron. Los enemigos se reconcilian, las sectas contrarias se fraternizan, los creyentes, los filósofos, los protestantes, los católicos” (Michelet, 1979: 330).
La efervescencia del patriotismo, de un culto a la una endiosada Patria, debe interpretarse como un proyecto por cristalizar una comunión colectiva sin ningún tipo de fisuras. Según ha revelado Jean Duvignaud (1973), nunca París se llenó de tantos banquetes colectivos en sus calles, pocas veces por toda Francia los católicos estrecharon lazos con los protestantes como en este momento histórico. En consecuencia, se produce una auténtica sacralización de unos principios de laicidad que vienen a suplir a los cultos religiosos anteriores (Rivière, 1990). Lo que realmente se llevará a cabo es una reapropiación de la ritualidad religiosa tradicional con el objetivo de canalizar una emergente dinámica socio-política. La liturgia cristiana da paso a una liturgia nacional y patriótica. De hecho la Revolución viene acompañada de un elemento, por otra parte fundamental en toda revolución, explicativo del fuerte contagio emocional y afectivo que llegará a suscitar, a saber: el hecho de abrirse un tiempo nuevo que cierra un tiempo anterior, el enfatizar la existencia de un pronunciado punto de inflexión histórico que anuncia un mundo naciente y por supuesto abierto al progreso. Instauración de un tiempo nuevo que, como es lógico, requiere un acto ritual fundacional de consagración al que luego rendir una permanente veneración posterior. De ahí toda la gran constelación ritual y simbólica que acompañará a la entronizada Revolución -incluso en la violencia desatada, en lo que atañe a la aniquilación de imágenes de un mundo anterior y creación de imágenes nuevas-, y, también, toda la liturgia ceremonial por la que trata de crear y re-crear un acentuado sentimiento patriótico de coparticipación colectiva en torno a ella. En definitiva, la Revolución supone una verdadera consagración de los valores nucleares del ideario republicano en sintonía con la emergencia de una triunfante forma de deidad, la razón. La religión, sorprendentemente, se metamorfosea, cambia de máscara, para adaptarse y actuar ahora en un mundo laico. La distinción entre forma y contenido acuñada por Simmel (1999) puede servir de herramienta teórica interpretativa de esta metamorfosis. Ella permite conciliar la dialéctica entre lo uno y lo múltiple. La forma sería lo invariante, lo recurrente, aunque, eso sí, pudiera adoptar fisionomías o contenidos bien diversos; o en otros términos, la forma es lo permanente que luego se expresa en figuras o contenidos plurales. De ahí que Michelet, a colación de la Revolución francesa, hubiera apuntado sintomáticamente:
”La revolución continúa el cristianismo y lo contradice. Es, la vez, su heredera y su adversaria. En lo que poseen de general y humano, los dos principios convergen. En lo que hace la vida propia y especial, en la idea madre de cada uno de ellos, se repugnan y contradicen. Concuerdan en el sentimiento de fraternidad humana. Este sentimiento, nacido con el hombre, con el mundo, común a toda sociedad, fue apreciado, profundizado por el cristianismo” (1979: 55). De este modo, ocurre con la religión algo análogo a lo que ocurre con el mito. Aparentemente, y esta es gran ficción en la que se instala la modernidad, el cuestionamento de ambos en nombre de la razón y de la ciencia profetizaba su disolución. La realidad mostró que este cuestionamento no los logró debilitar ni mucho menos los destruyó, sino que los hizo pervivir, metamorfosearse o transfigurarse, con un rostro nuevo y en un escenario distinto. Por decirlo con una feliz expresión acuñada por Michelet, lo más viejo presente siempre en lo más nuevo.
En efecto, la modernidad buscó eliminar el mito en nombre de la razón científico-técnica, pero el resultado fue, según la conocida afirmación de Theodor Adorno y Max Horkheimer, ciertamente contradictorio: la conversión de este modelo de razón en una forma de mitología (Adorno-Horkheimer, 1994:59-94). Del mismo modo, la modernidad buscó también derrocar la religión en nombre de unos ideales ético-políticos burgueses responsables de guiar la sociedad, pero el resultado fue una auténtica consagración de estos ideales, el fortalecimiento de una religión de tintes racionales y políticos, en suma de una religión civil.
La conclusión es obvia: no podemos, pese a los obstinados intentos de la razón moderna, desembarazarnos del mito y de la religión. Estamos inmersos en ellos, porque, en ambos casos, estamos ante la co-presencia de aquello que, antes que otra cosa, funda comunidad. En la terminología propuesta por Cornelius Castoriadis (1983: 248) serían las significaciones centrales siempre presentes en toda sociedad, las articulaciones últimas que son condiciones inequívocas de autorrepresentabilidad de una sociedad.
Por otra parte, es sintomático que ciertas ideologías, como es el caso del marxismo, embebido de un sentimiento materialista y por lo tanto en abierta oposición con la religión, preserven, sin embargo, un espíritu religioso que se vislumbra en su perspectiva mesiánica y salvadora de la historia (Morin, 1999: 145-161). Segundo esta, el partido es el órgano mediante el cual se llevará a cabo un proyecto histórico destinado a conseguir una sociedad perfecta liberada de contradicciones. La futura sociedad comunista es, en última instancia, la materialización del reino de dios en la tierra, la redención final de la historia. Esto explica porque en el marxismo, en cuanto como movimiento ideológico de masas, se manifieste toda una constelación de ritos, símbolos y mitos característicos de lo religioso (Sironneau, 1982). Y de hecho, como ha observado Jean F. Laplantine (1977: 70-76), su fuerza colectiva, su capacidad para empaparse y movilizar al proletariado, radicó más en esta liturgia que lo acompaña que en el conocimiento de los sesudos análisis científicos del Capital. También las ideologías políticas, pues, son metamorfosis de lo religioso en clave secularizada.
IV. EL LAICISMO EXAMINADO HOY EN DÍA
El laicismo descansa, entonces, en una religión civil. Los grandes valores e ideales que propugna son los planteados históricamente por la modernidad. El laicismo, como ya expusimos, es un ideario ético-político que persigue la autonomía de la sociedad con respecto de cualquier legitimación del mundo de carácter extra-social. En última instancia, el laicismo buscará afianzar el ideal de un modelo de sociedad plenamente auto-instituida, liberada de toda instancia instituyente ajena a lo social. El fin último es conseguir una sociedad donde el individuo pueda desarrollar su libertad sin ningún tipo de coacción o imperativo externo. El laicismo, en esta medida, es, por utilizar la terminología propuesta por Jean F. Lyotard (1994), un metarrelato que sirve en la modernidad para legitimar un sentido de la historia encaminado a plasmar un referente de sociedad donde el hombre se reconcilie consigo mismo, donde consiga su plenitud. Este es el imaginario nuclear que sirve cómo garantía para que la dirección que vectorializa la historia hacia el progreso y la libertad posee realmente un sentido. Es, en suma, uno de los vértices centrales que ofrece una legitimación de la linealidad histórica en la modernidad, una vez ya socavadas las instancias religiosas tradicionales.
Ahora bien, la modernidad tardía, o postmodernidad como se quiera, nos abre una interrogante de hondo calado, bien vista ya por Lyotard y que afecta directamente al laicismo. ¿Sigue teniendo vigencia el metarrelato emancipador para legitimar la dirección histórica propuesta en la modernidad?. ¿Sigue siendo actual esta dirección? Y en consonancia con el anterior y en lo que afecta al laicismo ¿ Sigue siendo actual su ideario?. Lo que nos revela un modelo de sociedad emergente desde finales de la década de los setenta del pasado siglo es, siguiendo a Lyotard, un descrédito de todo metarrelato moderno. En efecto, no se trata de que los metarrelatos se hubieran disuelto o desapareciesen por completo del horizonte histórico de nuestras sociedades, más bien se trataría de diagnosticar que su existencia no posee ya el arraigo, la credibilidad o la vitalidad necesaria para alumbrar unas expectativas y metas históricas que, en efecto, antaño cumplió. Los metarrelatos
son ahora monumentos decadentes, en ruinas, en un tiempo histórico diferente. En suma, la sociedad actual ya no se legitima desde el viejo metarrelato emancipador. Es más, no necesita ya de ninguna legitimación por medio de ningún metarrelato.
Nuestra época es, en este sentido, una época en la que se desatan todas las consecuencias derivadas de una profundización en una sensibilidad nihilista. Una época en la que todos los grandes valores e ideales modernos se convierten en motivo de sospecha. Y se convierten en motivo de sospecha, en realidad, por ser hijos secularizados del cristianismo, por revelarse como cristianismo enmascarado bajo un disfraz secularizado. Son cuestionados, en suma, por la misma razón que el cristianismo es cuestionado. El rechazo postmoderno del ideario moderno ataca el centro neurálgico cristiano que en este pervive. Dicho de otro modo, busca profanar totalmente el componente sagrado presente en la cultura occidental. La sospecha desemboca en incredulidad, y de esta curiosamente no deriva tanto un rechazo directo y manifiesto sino, más bien, una aplastante indiferencia. Esto es para algunos autores el denominador común sobre lo que gravita el espíritu postmoderno (Lipovetski, 1986), (Baudrillard, 1993), (Maffesoli, 2002). En consecuencia, las luchas entre la religión cristiana y la religión civil laica son percibidas en la actualidad como una competencia cuyo único objetivo es monopolizar y gestionar el espacio central de la sociedad, patrimonializar el núcleo de sentido, el magma de significaciones centrales, en definitiva lo sagrado social. Una lucha ideológica establecida, ademáis, entre elites de poder antagónicas y con intereses antitéticos, pero bien alejada de las demandas reales de un modelo de sociedad que, sin embargo, ya no se reconoce y traspasa el marco categorial moderno. La indiferencia es el resultado explícito de esto. La percepción es la de una lucha, propia de una ya languidecida modernidad, destinada a apoderarse del espacio de unos metarrelatos ya, por otra parte, sin credibilidad social. La postmodernidad, en realidad, pone bajo sospecha la misma posibilidad de que una sociedad se articule sobre una matriz única y global irradiadora de sentido por la totalidad del cuerpo social. Testimonia el tránsito de un modelo de sociedad que descansa sobre la unicidad a otro en donde lo
característico es la fragmentación, la policontextualidad, el paso de un único sentido rector (bien cristiano el bien laico) a una pluralidad de microsentidos siempre locales. El disenso, la indiferencia generalizada, con respeto de esta matriz de significación no provoca, por utilizar la terminología durkheimiana, una preocupante anomia. Es algo que, por el contrario, encaja armónicamente en una lógica social que ya no exige de una inquebrantable adhesión y convicción compartida en torno de unos ideales globales integradores de la sociedad, que bien funciona con independencia de esta.
La posmodernidad, entonces, es interpretable como el cumplimiento más acabado del nihilismo, como la sospecha de que toda gran construcción de sentido orientadora de la vida social, bien sea esta religiosa, política o cultural, es siempre humana, demasiado humana. Ahora bien, ya Antonio Gramsci (2003: 277-282) se había percatado, distanciándose de la ortodoxia marxista, de algo esencial, a saber, que las masas «no pueden vivir en un cielo vacío», que, además, la religión es un instrumento inigualable a la hora de gestar una sólida voluntad colectiva cristalizada sobre una “fe común”. De modo que las globales construcciones de sentido dan paso, así, a una gama fragmentada ahora de microsentidos efímeros, fugaces, volubles. La religión pasa a ser algo inequívocamente opcional, extendido en diferentes espacios de lo cotidiano y con un transfigurado rostro profano, dando lugar a un verdadero «consumismo religioso». Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1997: 116) hablan, en esta dirección, de «pequeños mundos de la vida» en referencia a nichos de sentido que buscan paliar y servir cómo protección frente el desmoronamiento de un sentido último y fundante, frente a crisis de la significación central a la que se refería Castoriadis. Desde una perspectiva más sociológica, esto allana la efervescencia de una afirmación de la diferencia hasta límites hipertróficos. De este modo, surge lo que Maffesoli (1990) llama el neotribalismo, es decir, la desorbitada proliferación de una variada gama de grupos sociales que buscan afirmar su identidad.
Neotribalismo emanado de una transfiguración del espíritu de lo político, del sentimiento de coparticipación en unos ideales ético-políticos centrales que fundan comunidad, en una heterogénea variedad de grupos en los que se crea una nueva modalidad de vínculo societal (Maffesoli, 2002). Tribus, deportivas, musicales, o de diversa índole, no son más que un pretexto para gestar un lazo
identitario. En ellas, en estos espacios puntuales, es ahora en donde se proyecta la «religiosidad sociológica», «la interpenetración de las conciencias», «las acciones mutuas» de las que hablaban Durkheim y Simmel. Así pues, el culto al cuerpo, a la moda, al turismo, al deporte, sustituye a las grandes referencias de sentido, donde el sentido sólido y último da paso a un sentido frágil expresado en lo más aparente, en lo más proxémico. Los grandes símbolos sagrados a los que rindió culto la modernidad, tales como la Patria o el Trabajo, se esfuman, se desvanecen, dando paso a una constelación microsímbólica más fluctuante, voluble, maleable, con una vida menos perenne. «Dios murió -afirma Gilles Lipovetski- pero a nadie le interesa un bledo» (Livovetski, 1986: 36). En realidad, la cultura postmoderna revela el descrédito más absoluto de la posibilidad de cualquier tipo de fundamento sagrado del mundo. La modernidad, al problematizar la existencia de lo supramundano, fue la que sentó, quizá inintencionadamente, las bases de este descrédito. No obstante, la modernidad, como ya vimos, metamorfoseo el anhelo religioso supramundano en algo
intramundano de carácter ético-político. La postmodernidad es deudora de la crítica de la religión moderna, pero da un paso más: radicaliza la modernidad incluso sus últimas consecuencias, problematizando incluso la posibilidad de todo sentido último, de lo sagrado, como rector del social. Dicho de otro modo, disuelve por completo la tradicional línea divisoria establecida en las sociedades entre lo sagrado y lo profano, de manera que lo profano inunda lo sagrado para finalmente convertirse ya todo en profano.
De este modo, el debate alrededor del laicismo, de las controversias entre una legitimación de lo social desde una religión cristiana o una religión laica es hoy en día un debate simplemente institucional que, además, enmascara el verdadero debate real con el que se encuentra enfrentada la cultura actual: el ansia por encontrar una salida al nihilismo, el esfuerzo por conseguir un paliativo al agotamiento de toda directriz ético- política rectora de la vida social, una vez que toda gran elaboración de sentido fue ya erosionada. El decorado cultural postmoderno, con sus formas de culto a lo aparente, a lo efímero, a lo proxémico, no revela más que un abanico de estrategias que buscan, quizá tan afanosamente e infructuosamente como Sísifo, suplir una carencia de más hondo calado. Algo, por otra parte, ya curiosamente profetizado por Weber en su emblemático diagnóstico de la cultura occidental en términos de desencantamiento del mundo.
«.. los numerosos dioses antiguos, desmagificados y adoptando, por ello, la forma de poderes impersonales, salen de sus tumbas, aspiran a tener poder sobre nuestras vidas y comienzan de nuevo la eterna lucha entre ellos. Pero estar a la altura de esta normalidad es justo lo que le resulta tan difícil al hombre moderno y muy difícil a la generación joven. Toda esa búsqueda de la vivencia procede de esta debilidad, pues debilidad es no poder mirar el rostro severo del destino de nuestro tiempo» (Weber, 1992: 79).
BIBLIOGRAFÍA
(1994), ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max, Dialéctica de la Ilustración , Madrid, Trotta.
(1993), BAUDRILLARD, Jean, Cultura y simulacro, Barcelona, Kairós.
(1996), BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas, Modernidad, pluralismo y crisis de sentido, Barcelona, Paidós.
(1981), BERGER, Peter, Para una teoría sociológica de la religión, Barcelona, Kairós.
(1983), CASTORIADIS, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquéts.
(1982), DURKHEIM, Emile, Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal.
(1965), ELIADE, Mircea, O sacré et le profane, Paris, Gallimard.
(1994), GINER, Salvador, “La religión civil“ en Formas modernas de religión, Madrid, Alianza.
(2003), GRAMSCI, Antonio, Notas sobre Maquiavelo, Buenos Aires, Nueva visión.
(1998), HAZARD, Paul, El pensamiento europeo en el siglo XVIII, Madrid, Alianza.
(1977), LAPLANTINE, Jean François, Las voces de la imaginación colectiva. Mesianismo, posesión y utopía, Barcelona, Gedisa.
(1986), LIPOVETSKI, Gilles, La era del vacío, Barcelona, Anagrama.
(1973), LUCKMANN, Thomas, La religión invisible, Salamanca, Sígueme.
(1994), LYOTARD, Jean François, La condición postmoderna, Barcelona, Técnos.
(1990), MAFFESOLI, Michel, El tiempo de las tribus, Barcelona, Icaria.
(2002), MAFFESOLI, Michel, La transfiguration du politique, Paris, Grasset.
(1979), MICHELET, Histoire da revolution francaise, Paris, Albin Michel.
(1998), MORIN, Edgar, El Método IV. Las ideas, Cátedra, Madrid.
(1990), RIVIÈRE, Claude, La politique sacralisé, en Nouvelles idoles, Nouveaux cultes. Dérives de la sacralité (Claude Rivière et Albert Piette directores), L’Harmattan, Paris.
(1998), ROUSSEAU, Jean J. El Contrato social, Barcelona, Altaya.
(1998), SIMMEL, Georg, El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, Barcelona, Península.
(1999), SIMMEL, Georg, Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation, PUF, Paris.
(1982), SIRONNEAU, Jean- Pierre, Sécularisation et religions politiques, Mouton Publishers. The Hague, París-New Cork.
(1976), VOVELLE, Michel, Religion et Revolution. La déchristianisation de L´an II, Paris, Hachette.
(1992), WEBER, Max, La ciencia como vocación, Madrid, Austral.
(1979), WEBER, Max,La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona, Península.
Angel Enrique Carretero Pasín
IES Chano Piñeiro – Universidad de Santiago de Compostela