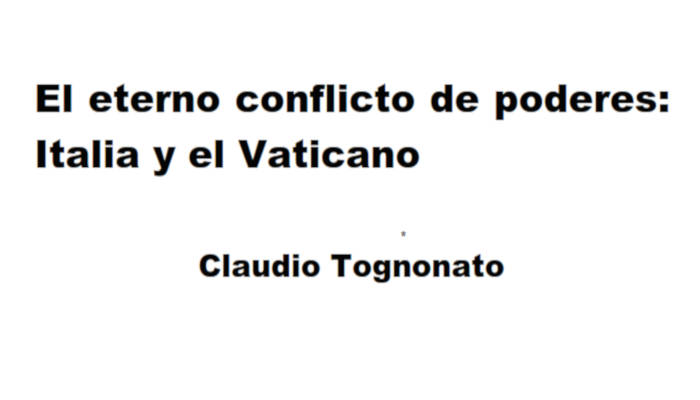La democracia italiana se encuentra hoy en una grave crisis. Es sabido que el primer ministro, Silvio Berlusconi, además de ser el líder de una coalición de derechas, es el hombre más rico de Italia (y entre los más ricos del mundo). Es decir que resume el interés privado y el público de todo el país en una síntesis donde los más beneficiados son sus intereses personales. Este hombre es también el dueño de los tres principales canales privados de televisión, que sumados a los tres públicos, le otorgan un predominio absoluto en una área que es hoy fundamental para la construcción social de la realidad. A esto le debemos sumar la propiedad de las principales editoriales, algunas revistas y diarios de circulación nacional.
Esta privatización de la res publica se da en un contexto internacional de retroceso del Estado, que se retira de muchas áreas de influencia. Si en otras regiones del planeta se habla de la tendencia a la desaparición del Estado, al menos como se lo había concebido hasta ahora, en Italia este proceso se produce en total detrimento del interés público.
En este cuadro se coloca otra anomalía que debilita ulteriormente al Estado de derecho: en Italia convivimos con un Estado extranjero dentro del propio territorio, la Santa Sede. Esta situación, por cierto no nueva, hoy presenta nuevas problemáticas que nacen de la tendencia hacia la multiculturalidad que caracteriza a la sociedad contemporánea. Los cultos que antes eran minoritarios o inexistentes, ahora tienen un mayor número de fieles, por lo que se hace cada vez más necesaria una efectiva paridad y respeto entre las distintas creencias. La multiculturalidad agrava la anomalía italiana ya que el Estado allí demuestra, a pesar de que constitucionalmente lo niega, su confesionalidad o, al menos, cuán débil es su laicismo.
La convivencia y el conflicto entre la Santa Sede y el Estado italiano se manifiestan a través una multiplicidad de aspectos que parten, en primer lugar, de una coincidencia territorial entre dos entidades legítimas y, en segundo lugar, aunque no menos importante, de la relación entre la Iglesia y las instituciones italianas. Este conflicto de poderes deriva de diatribas que tienen raíces milenarias y, por cierto, no fáciles de sintetizar.
Muchos estudiosos sostienen que entre el cristianismo y el Estado, en su origen, no existe una contradicción de fondo sino más bien un malentendido motivado en un escaso conocimiento de los ideales del cristianismo. Demuestran esto argumentando que históricamente las persecuciones no fueron metódicas sino más bien vinculadas a episodios concretos.
Podríamos aquí distinguir dos aspectos: el cultural y el político. Desde un punto de vista cultural la diferencia es clara, ya que desde su origen el cristianismo predicó la separación entre la Iglesia y el Estado. Al inicio se trataba de un concepto nuevo, ya que, por el contrario, el paganismo siempre había considerado a la religión como religión de Estado. Esta separación indicó una colocación filosófica más humanista, más ligada a los problemas concretos de la sociedad, que debían ser encarados desde una perspectiva social, más vinculada a la tradición hebrea. El cristianismo combina dos
aspectos. Por un lado, el deseo hebreo de vivir en esta tierra una experiencia de liberación; por otro, la convicción griega de que tal realización no es posible. Justamente de ello se desprende la necesidad de crear y mantener separados los dos ámbitos. Es una separación que indica que la Iglesia quiere ofrecer algo más de aquello que ofrece el Estado y, por otra parte, ella quiere señalar que eso que promete no podrá realizarse completamente en la vida terrena. Desde un punto de vista político, la diferencia entre el cristianismo y el paganismo era mínima. Si analizamos, por ejemplo, la posición del cristianismo respecto a la esclavitud vemos que no se empeñó en una lucha para obtener su abolición, sino que se limitó a declarar el principio de que todos los hombres son iguales frente a Dios. De este modo lograba armonizar dos diferentes tradiciones culturales: la hebrea, que consideraba la igualdad entre los seres humanos, y la del paganismo, que proclamaba una justicia en el más allá.
En su origen, el Estado romano no entendió esta diferencia; consideró al cristianismo una religión que entraba en competencia con su orden y, por tanto, se trataba de un culto que debía ser perseguido. Pero incluso cuando esto fue comprendido, quedó siempre la sospecha que se pudiese pasar del plano cultural al político.
Evidentemente el conflicto existía, ya que el plano cultural no puede estar separado del plano institucional. Uno debiera derivar del otro. El problema no se planteó mientras el cristianismo se mantuvo como una creencia minoritaria, aunque de todos modos el Estado romano persiguió a los cristianos cuando se encontraba frente a problemas económicos o militares, acusándolo de haberlos provocado.
A partir de este origen, y haciendo un salto de siglos, el problema de la relación entre Estado y cristianismo tuvo en el territorio de Italia (y en parte sigue teniendo) claros problemas de sobreposición de legitimidades.
El Estado pontificio comprendía los territorios bajo el poder temporal de los papas, tierras que formaban parte del patrimonio de la Iglesia, su propiedad privada. En el siglo VII, el papado era el principal propietario de tierras en Italia. Con estos dominios y con las sucesivas donaciones que se producían, el Vaticano pasó a constituir un verdadero Estado, que comprendía casi toda la parte central de Italia. En el año 800 el papa León III coronó a Carlomagno emperador del Sacro Imperio Romano (romano porque coincidía en parte con el antiguo imperio romano, sacro porque se proclamaba católico).
Durante la época medieval, el control del gobierno papal sobre sus propios territorios fue solamente nominal. Las ciudades más dinámicas se transformaron en comunas. La relación entre el Estado y la Iglesia fue adquiriendo un carácter conflictivo con el nacimiento de los Estados nacionales (siglos XV a XVIII) y con los cambios introducidos por la reforma protestante, que comenzaron a consolidarse y generar márgenes mayores de autonomía entre el poder constitucional y las iglesias nacionales.
En 1861, con la formación del Estado italiano, fueron anexados buena parte de los territorios del Estado Vaticano. Este dejó de existir el 20 de setiembre de 1870, con la ocupación de Roma por Vittorio Emanuele II de Savoya. El contraste entre el Estado pontificio y el italiano duró hasta 1929 cuando Benito Mussolini firmó los Pactos Lateranenses.
Los Pactos Lateranenses establecieron el mutuo reconocimiento entre el Estado Vaticano y el italiano y comprendían tres aspectos distintos. El primero se refería al reconocimiento de la independencia y soberanía de la Santa Sede y la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El segundo establecía un concordato que definía las relaciones civiles y religiosas entre Italia y la Iglesia. Por último, el tercero reconocía la necesidad de resarcir a la Santa Sede de las pérdidas sufridas en 1870, a través de un acuerdo económico. Los Pactos Lateranenses fueron ratificados en la Constitución de 1946 y sucesivamente modificados por el concordato firmado entre la Santa Sede y el Estado italiano en 1984.
………..
Leer el artículo completo en PDF
Claudio Tognonato
Università degli Studi Roma Tre, Italia.