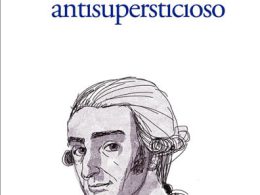En esta sección incluimos artículos relevantes del ámbito académico con el objetivo de conocer la información o los argumentos que plantean en sus estudios, aunque Europa Laica no comparta las tesis que en los mismos se exponen.
INTRODUCCIÓN
Durante la última década las relaciones entre religión y política han vuelto a erigirse en centro de la atención pública. Este interés responde a una nueva valoración del factor religioso en las sociedades contemporáneas y al creciente cuestionamiento de la equivalencia entre los procesos de modernización y secularización. La irrupción de un nuevo tipo de islamismo política y culturalmente beligerante, sin duda el fenómeno más llamativo en este sentido, ha supuesto un desafío no sólo para el sistema de relaciones internacionales surgido tras la guerra fría, sino para muchos de los supuestos sobre los que descansan las instituciones democráticas occidentales. Pero los ejemplos sobre la influencia social de los movimientos religiosos se multiplican en otras latitudes, como los Estados Unidos y América latina. Incluso en sociedades tan secularizadas como las europeas el debate sobre el significado del laicismo y el acomodo político del pluralismo religioso ha vuelto a resurgir con vigor. La sorpresa por la renovada actualidad de las relaciones entre religión y política en un Occidente que se percibe como moderno y, por tanto, secularizado, ha sido ampliada por producirse en un tiempo post-ideológico que, aparentemente, clausuraba los grandes relatos políticos de la modernidad sucesores de la religión como horizonte de sentido. Sin embargo, ni el conflicto entre religión y política está zanjado en los países que se presentan como vanguardia del progreso social ni la violencia extrema que puede alcanzar dicho conflicto queda tan lejos en su propia historia como para que se pueda olvidar.
En las sociedades tradicionales europeas, esto es, en sociedades eminentemente agrarias, la religión fue durante siglos el principal instrumento de socialización, y así sigue siéndolo en muchos otros lugares hasta nuestros días. Esto quiere decir que el universo simbólico en que se socializaban los individuos poseía un formato religioso y que la autoridad social, las fidelidades colectivas y la legitimidad del orden político se entendían en esos mismos términos. Este tipo de cultura fue hegemónica en Occidente y sigue aún viva, aunque, evidentemente, no mantiene ya su posición privilegiada. La hegemonía en la socialización corresponde hoy en día al Estado y, crecientemente, a dinámicas políticas y culturales de naturaleza global. En el orden internacional que violenta y trabajosamente viene construyéndose des-de la Paz de Westfalia los Estados buscaron, con mayor o menor éxito, afirmar su primacía sobre las religiones e incluso arrogarse el monopolio en la socialización de sus ciudadanos. Este proceso, una verdadera revolución cultural, supuso la sustitución de la religión por una cultura nacional en una dinámica de cambio social que se ha identificado tradicionalmente con la modernización y, en un sentido más restringido, con la secularización de las creencias y las costumbres.
Durante siglos, sin embargo, el catolicismo ofreció la más tenaz resistencia a estos procesos en todas las esferas: no sólo reaccionó contra la Reforma protestante, sino que combatió sucesivamente al liberalismo, al Estado nacional, al socialismo, al comunismo y a los movimientos democráticos; en el plano cultural se opuso a la modernidad en general; filosóficamente rechazó tanto el racionalismo ilustrado como las doctrinas sensualistas; en teoría moral se enfrentó al utilitarismo y al individualismo; en el ámbito de las costumbres, a cualquier con-cesión a la autonomía sexual de los individuos; y por último, en el campo de la ciencia, ha condenado sistemáticamente las teorías y técnicas que pudieran ofender sus concepciones antropológicas. Todos estos rasgos convirtieron al catolicismo en un paradigma de religión antimoderna. Y sin embargo, sus relaciones con la modernidad han sido mucho más ambivalentes de lo que pueda parecer a primera vista. Como intentamos mostrar en este libro, en su dimensión social y política podemos encontrar en el catolicismo una faceta eminentemente reactiva, pero también una cierta capacidad de iniciativa propia. Con el término de catolicismo político aludimos precisamente a los movimientos que reclamaron una inspiración católica para los valores y fines de sus acciones, esto es, a la persecución de una política específica-mente católica, no a la implicación de los católicos en actividades políticas.
Las relaciones entre el poder religioso y el poder secular han sido una fuente de conflictos desde la instauración del cristianismo como religión pública en tiempos del emperador Constantino. Las tendencias cesaropapistas se han mantenido de hecho como una constante histórica del orbe cristiano que se ha expresado de muy diversas formas: en el conflicto de las investiduras,como galicanismo, regalismo, etc. Durante el período de la Re-forma protestante el poder político de los príncipes cismáticos encontró la ocasión de reafirmar su hegemonía social frente al Papado. Por el contrario, en las sociedades de preponderancia católica la Iglesia, un poder transnacional, se vio obligada a pactar con los monarcas un acomodo político no exento de tensiones periódicas por el control de las instituciones religiosas loca-les. Fue a finales del siglo XVIII cuando la alianza del trono y el altar comenzó a tambalearse, dando pie a nuevas formas de articulación político-religiosa. Por su propia naturaleza ecuménica la Iglesia católica encajaba difícilmente en una concepción moderna del Estado que había reemplazado a su soberano tradicional, el monarca absoluto, por un nuevo sujeto colectivo: lanación. El viejo regalismo encontró así su reverso moderno en las tesis ultramontanas y en el enfrentamiento que mantuvo la Iglesia con el emergente Estado nacional. Así las cosas, el catolicismo se encontró ante la modernidad doblemente vinculado al Antiguo Régimen: en su condición de autoridad tradicional y como aliado político del absolutismo. La propia idea de la nación católica constituía una contradicción etimológica y política, pues una nación universal carecería de sentido, mientras que el contrato imaginario sobre el que se asienta la soberanía nacional se oponía a la constitución sobrenatural de la sociedad, tal y como lo entendía la teología política católica. Esta contradicción de principios quedó de manifiesto en los debates fundacionales de numerosos Estados modernos y se arrastró durante largo tiempo por Europa de la mano de diversas corrientes legitimistas.
Desde su invención liberal, pues, y durante buena parte del siglo XIX, el Estado nacional fue objeto de la hostilidad de la Iglesia católica. Inversamente, en muchos países de hegemonía católica los agentes modernizadores identificaron a la Iglesia como un enemigo a batir. En el centro de esa pugna se encontraba el control de los instrumentos fundamentales para la construcción nacional: desde las escuelas, el currículo y el registro civil hasta el estatuto jurídico del clero y la desamortización de los bienes eclesiásticos. La primera estrategia política del catolicismo consistió en ligar los fundamentos culturales e institucionales del Estado a los principios religiosos. El universo de ideas reaccionarias alimentado por integristas, legitimistas, carlistas y ultramontanos contrapuso, en general, la naturaleza orgánica y providencial de las sociedades tradicionales a la fragmentación, artificiosidad y decadencia moral de los Estados liberales. Pensadores como de Maistre y de Bonald presentaron la vieja sociedad, desigual y paternalmente gobernada por el monarca,como ejemplo de un orden divino jerarquizado, al punto de convertir en paradigma el gobierno político de los Papas. El reloj dela historia, sin embargo, era irreversible y la restauración de una monarquía absoluta que religase las legitimidades del trono y del altar se mostró finalmente como una tarea imposible. Los procesos de desamortización y la prohibición de las órdenes religiosas terminaron por quebrar el poder financiero y social dela Iglesia decimonónica. Lentamente, y a remolque de las circunstancias, ésta se vio impelida a adoptar una estrategia más pragmática que le permitiese, en primer lugar, sobrevivir y, más allá de esto, articular un discurso político propiamente católico que orientara a su atemorizada grey en un entorno, el de la modernidad, percibido como mayoritariamente hostil.
El clímax del enfrentamiento entre la Iglesia católica y el Estado liberal se alcanzó durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando el gobierno terrenal del Romano Pontífice quedó seriamente comprometido por la monarquía unificadora italiana y, sobre todo, por la llegada de una segunda oleada de transformación revolucionaria: el socialismo. Donoso Cortés,en su célebre Discurso sobre la dictadura, señaló las ansiedades y temores a que se encontraban sometidos los católicos en aquellos tiempos de cambio. A su decir, el liberalismo y la secularización habían destruido una sociedad orgánica e integrada que, al participar de unos mismos valores, se autorregulaba y reproducía sin necesidad de poderes exteriores. La revolución francesa, y después el socialismo, se presentaban como una obra destructora, un castigo divino quizá o, según de Maistre, como una poda sangrienta ejecutada por Dios sobre al árbol de la sociedad y que, como toda poda, podía resultar en un renovado vigor para el tronco o en la muerte del organismo. Sin embargo, y a diferencia de los reaccionarios franceses, Donoso Cortés ya no concebía una vuelta atrás en el tiempo: ninguna sociedad que hubiera perdido la fe la había recuperado de nuevo. Las alvación de la sociedad moderna, preocupación primordial delos pensadores católicos, no podía fiarse ya a la capacidad de respuesta de la sociedad misma, a la autorregeneración de su tejido civil, sino que precisaba de un instrumento poderoso de regulación externa: el Estado. Es en Donoso donde por primera vez se convierte al Estado en un elemento para la salvación de la sociedad y no se propone ya el ultramontanismo como remedio de los problemas de la modernidad en los países católicos. En su lugar se recurre a una solución autoritaria y nacional: la dictadura del sable frente a la dictadura del puñal. Conello se estaba anticipando en casi un siglo a lo que sería la deriva autoritaria del catolicismo político moderno.
Aun así, donde verdaderamente se percibe la voluntad proyectiva del catolicismo frente a los retos de la modernidad es en Rerum Novarum, promulgada por León XIII el 15 de mayo de 1891. En esta encíclica se reafirmaba el carácter nuclear de la familia y de la propiedad como instituciones sociales frente al egoísmo individualista fomentado por el liberalismo y el materialismo envidioso del socialismo. El catolicismo era presentado así como una tercera vía capaz de desactivar mediante la organización jerárquica de los cuerpos sociales el conflicto de clases generado por el capitalismo y de preservar el respeto por la persona negado por el socialismo. Ese tipo de organización socio-económica, sancionada posteriormente por Pío XI en Quadragesimo Anno (1931), recibiría con el tiempo el nombre de corporativismo y terminaría por identificarse con la doctrina social de la Iglesia. En ella se atribuía al Estado una función supletiva, la de limitarse a «dirigir, vigilar, estimular y reprimir,según los casos y la necesidad lo exijan», con el fin de preservarla estructura jerárquica global, pues «cuando más vigorosamente reine el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, tanto más firme será la autoridad y el poder social, y tanto más próspera y feliz la condición del Estado».
Estos documentos papales venían tan sólo a refrendar doctrinalmente lo que desde finales del siglo XIX constituía de hecho la vía católica a la modernidad: la creación de un universo confesionalmente autorreferido de organizaciones sociales, políticas y económicas. Esa tendencia, prolongada en el siglo XX hasta el período de entreguerras, puede interpretarse como una reacción frente a los conflictos anticlericales que marcaron el ambiente político de numerosas sociedades católicas de la época. El formato de los partidos católicos surgidos de este contexto no responde a los cánones usualmente atribuidos a los partidos de masas o a los partidos de cuadros. El factor decisivo para su tipificación apunta más bien al tejido de asociaciones confesionales que constituía su hábitat natural. Por lo demás, aunque en sus puestos de responsabilidad política hubo ocasionalmente clérigos, por lo general fueron partidos propiciados y gestionados por laicos de extracción burguesa.
En un primer momento los objetivos del catolicismo políticos e cifraron en la defensa de los intereses y prerrogativas de la Iglesia a escala nacional. Declaradamente antiliberales hasta 1914,esos objetivos evolucionaron hacia modelos más ambiciosos con el declive de los sistemas liberales y el auge del socialismo. En semejante contexto, la organización de las lealtades políticas sobre una base confesional se presentaba como una posibilidad efectiva de movilización social, pero la irrupción del fascismo en los años treinta quebró la unidad de las filas católicas. Las heridas del anticlericalismo y la percepción del comunismo como una amenaza inminente llevaron a una rama del catolicismo político a vincular sus concepciones orgánico-corporativas con los nuevos movimientos autoritarios. Así lo atestigua en la España de preguerra la fuga masiva de las juventudes de la CEDA hacia la Falange. Pero este es un fenómeno que se repitió en otros países europeos, como ilustran el movimiento Christus Rex de León Degrelle en Bélgica, los Blueshirts del general EoinO’Duffy en Irlanda o la tentación fascista de algunos intelectuales católicos ligados a la revista francesa Esprit.
Los artículos que componen este libro intentan hacerse cargo de algunos ejemplos de esta política católica en un ámbito cultural e histórico diferenciado: el iberoamericano. La tesis sobre la que se apoya semejante delimitación es sencilla: aunque el catolicismo se presenta como una fe universal, su naturaleza ha sido moldeada por factores socio-económicos y políticos concretos. En este sentido, la movilización política de los católicos no tuvo las mismas características en los países donde constituían una minoría que en aquellos donde eran socialmente mayoritarios. En la Irlanda independiente, por ejemplo, los dos principales partidos, el Fine Gael y el Fianna Fáil, cortejaron el apoyo católico e hicieron superflua la existencia de un partido confesional. La situación fue similar en la Polonia de entreguerras,donde el Partido Cristiano Democrático recibió un escaso apoyo clerical. En Austria, por el contrario, el Partido Social Cristiano, una de las fuerzas políticas que auparon a Engelbert Dollfuss al poder, contó con el apoyo activo de la Iglesia local y del Vaticano. Llamativamente, en 1914 España y Portugal eran los únicos países católicos en Europa que carecían de un partidopolítico católico de importancia. Esto se explica quizá por la hegemonía religiosa del catolicismo en ambas sociedades, pero en el caso español es preciso tener en cuenta también la dispersión de sus manifestaciones políticas, que abarcaban desde el carlismo hasta los nacionalismos vasco y catalán. El primer partido católico español propiamente dicho fue el efímero Partido Social Popular, fundado en 1922 a imitación del Partito Popolare Italiano. Durante la Segunda República José María Gil Ro-bles intentó agrupar en un solo partido, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), a todos los sectores del catolicismo social español. Sin embargo, aunque transitoriamente exitoso, el experimento se fue al traste con la guerra civil. En lo que respecta a los Estados iberoamericanos nacidos con la independencia, resulta significativo que en ninguno de ellos, a excepción de las Provincias del Río de la Plata, se incluyese la libertad de cultos entre las garantías constitucionales. Las primeras manifestaciones de oposición a la Iglesia católica en este continente fueron por ello de índole política, no religiosa. Habría que esperar más de un siglo hasta que las iniciativas teológicas latinoamericanas incitasen movimientos socio-políticos netamente autóctonos.
Al igual que ocurría en la península ibérica, la Iglesia desempeñaba originariamente en América latina gran parte de las funciones administrativas del Estado. Sin embargo, las posiciones políticas que podemos identificar como conservadoras raramente se definían como tales en los países de ultramar: respondían más bien a una estructura de intereses creados y a una concepción señorial y autoritaria de la vida social de indudable raigambre colonial. La defensa del orden mediante un poder fuerte, invariablemente militar, capaz de domeñar la anarquía de las nuevas repúblicas dio paso paulatinamente a una confluencia con los intereses políticos del Papado y su resistencia cultural a la modernidad. El ultramontanismo iberoamericano compartió así las bases teóricas de su matriz europea, básicamente la admisión delos orígenes sobrenaturales de las instituciones civiles. En este sentido, los contactos con el pensamiento católico español le proporcionaron una vía inestimable de actualización ideológica. Pero todo ello no fue óbice para que las fuerzas católicas del continente admitiesen, no sin contradicciones, la necesidad de promover el progreso material de sus respectivas sociedades mediante la educación y el desarrollo económico. Así, el ecuatoriano Gabriel García Moreno, presidente clerical por antonomasia, llegó a establecer constitucionalmente la necesidad de ser católico para poseer la ciudadanía, al tiempo que entregó a la Iglesia el mono-polio educativo del país. Los ejemplos de este conservadurismo social con una raíz confesional se multiplican por el continente:en 1863, el Dictamen de la Asamblea Mexicana de Notables que ofreció el trono a Maximiliano reprodujo el diagnóstico católicos obre los males de la modernidad en general y de la iberoamericana en particular; en Colombia, Miguel Antonio Caro depuró intelectual y constitucionalmente un programa similar al de García Moreno en Ecuador durante el período finisecular de hegemonía conservadora conocido como la Regeneración; por la misma época, Pedro Goyena y José Manuel Estrada clamaban en Argentina contra los pactos afeminados con la rebelión anticristiana y defendían la potestad eclesiástica sobre los asuntos temporales de los Estados; en Chile, Carlos Walker y el Partido Conservador combatían con igual énfasis la secularización del Estado y la instauración de las leyes civiles.
Este conjunto de iniciativas tiene sin duda un origen común en la posición histórica de partida: la construcción de un orden liberal a partir de la independencia y la descomposición del Antiguo Régimen en la América española. Ello no nos permite, sin embargo, hablar del catolicismo político iberoamericano como un fenómeno homogéneo. Las pautas de este movimiento vinieron marcadas desde Roma, si bien respondieron en última instancia al ritmo de los conflictos locales. Aun así son perceptibles los cauces comunes de comunicación intelectual y la sincronía de sus procesos políticos. El poso de la Ilustración española, con su ausencia de beligerancia antirreligiosa, y el énfasis del arbitrismo borbónico en la educación y las mejoras técnicas, puede percibirse en el trasfondo de ese conservadurismo económica-mente desarrollista y políticamente reaccionario. Por lo demás,la implicación de la institución eclesiástica en las pugnas local estuvo generalmente los mismos efectos que la derrota política: la pérdida de privilegios y de posiciones de poder.
Todos estos factores permiten percibir un aire de familia en los desarrollos históricos del catolicismo político iberoamericano que va más allá de los circuitos culturales compartidos. Así como se ha dicho que existe una sociología del catolicismo, creemos que es posible defender la existencia de una sociología política del catolicismo iberoamericano. En este volumen hemos intentado realizar una cata de sus distintos aspectos. En los dos primeros capítulos se analizan los orígenes constitucionales del pensamiento reaccionario español y los vínculos del catolicismo con el imaginario nacional hasta el régimen del general Franco.El nacional-catolicismo español sirve de contrapunto en el tercer capítulo para abordar el trasfondo religioso del Estado corporativo erigido por Antonio Oliveira Salazar en Portugal. Ambas experiencias guardan ciertas afinidades políticas e ideológicas con los intentos de modernización autoritaria ensayados en Chile, tal y como ilustra el capítulo cuarto. Por el contrario, en Colombia, donde el Estado nacional nunca ha sido fuerte, las experiencias del catolicismo político se reflejaron sobre todo en el plano constitucional e ideológico del período conocido como la Regeneración.
Por último, la ubicuidad del catolicismo como fuente de movilización a lo largo de todo el espectro político ibero-americano queda recogida en los dos capítulos postreros. En el caso argentino se muestra la imbricación del catolicismo en el movimiento peronista y sus tortuosas relaciones institucionales con la Iglesia local. Por el contrario, el último capítulo aborda la pervivencia de la religión en la sociedad civil latinoamericana y los desafíos a los que se enfrenta el catolicismo, tanto de orientación progresista como conservadora, tras la tormenta política desatada por la teología de la liberación en los años setenta.
FRANCISCO COLOM y ÁNGEL RIVERO
Obra completa en Academia