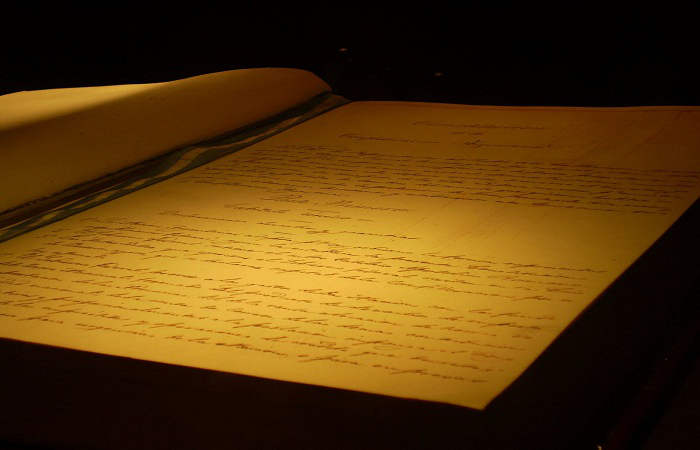La separación entre Iglesia y Estado, truncada en Argentina desde hace más de un siglo, debe ser finalmente completada. Es tarea de la izquierda socialista llevar a su término la laicización del Estado, tarea que el liberalismo decimonónico dejó por la mitad. Urge derogar, pues, el art. 2 de la Constitución Nacional.
Como no podía ser de otro modo, la controvertida ratificación de la personería jurídica pública de la Iglesia católica romana en el nuevo Código Civil y Comercial (privilegio anacrónico que ninguna otra institución religiosa detenta), ha reavivado en nuestro país el viejo debate en torno al significado y alcance del art. 2 de la Constitución Nacional, una de las mayores divisorias de aguas entre laicistas y confesionalistas. Mancillando el principio de igualdad ante la ley inherente a la civilidad republicana, el art. 146 del flamante código homologa sin más a la Iglesia católica con la Nación, las provincias y los municipios, confiriéndole la prerrogativa exorbitante de autorregularse «por las leyes y ordenamientos de su constitución», es decir, de funcionar a su antojo, en pleno siglo XXI, como una corporación del Antiguo Régimen, un enclave sustraído al derecho común que rige para todas las demás asociaciones privadas, ya sean religiosas o seculares.
Como es de público conocimiento, los sectores integristas del catolicismo afirman insistentemente que la República Argentina es un Estado confesional, es decir, un país que tiene religión oficial. Alegan que la Constitución Nacional, en virtud de su art. 2, es una constitución católica; y que, por ende, todos los reclamos laicistas de la sociedad civil carecen de legitimidad jurídica.
El presente artículo busca demostrar que si bien la República Argentina no es (como debiera ser a esta altura de la historia) un Estado plenamente laico en términos jurídicos, tampoco es un Estado confesional como pretende hacernos creer la derecha católica, siempre afanada en llevar agua para su molino a como dé lugar. Ni una cosa, ni la otra. La Argentina es, en rigor de verdad, una república burguesa de laicidad anémica, un país que no ha completado aún el proceso de separación entre Iglesia y Estado. ¿Por qué razón, desde la trinchera de la izquierda, habríamos de regalarle al integrismo católico la ventaja táctica de poder escudarse en argumentos jurídicos que son falaces? Toda verdad que sirva para contrarrestar el discurso reaccionario de los sectores ultramontanos, que coadyuve a desenmascarar sus sofismas ideológicos, merece ser expuesta y difundida sin retaceos.
¿Qué dice exactamente el tantas veces invocado art. 2 de la Constitución Nacional? «El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano». Una rémora del pasado de la que hay que deshacerse urgentemente, sin duda. Pero que tampoco sería sensato sobredimensionar en perjuicio de nosotros mismos. ¿Qué significa exactamente sostener en ese contexto? ¿Adoptar, profesar? ¿O simplemente financiar, subvencionar? He aquí el meollo de la cuestión.
Nótese que el art. 2 no dice República Argentina, ni adopta, ni religión católica apostólica romana, sino, meramente, «gobierno federal», «sostiene» y «culto católico». Tanto el sujeto, como el verbo y el objeto directo, poseen significados claramente más restringidos que los que serían necesarios para poder afirmar con seguridad que el catolicismo romano tiene en nuestro país estatus de religión oficial, que Argentina es un Estado confesional. Cada uno de estos tres conceptos por separado, pero más aún su interrelación semántica, apuntan a la tesis minimalista de financiamiento o subvencionamiento de la Iglesia católica con fondos presupuestarios procedentes del erario nacional, y nada más. Si bien la ambigüedad del término «sostiene» (disemia del verbo sostener: asumir/defender vs. financiar/subvencionar) resulta innegable, la misma se ve notablemente disminuida por el contexto, es decir, por el sujeto y el objeto directo. Para que la interpretación clerical fuese acertada, la redacción del art. 2 debiera decir «la República Argentina adopta y sostiene la religión católica» u otra de un tenor semejante, como en el caso de la constitución santafesina.
Sin embargo, hay que admitir que todo lo afirmado en el último párrafo entra en el terreno de la especulación, y por ende, de las discusiones bizantinas. Si la cuestión no trascendiera el plano de las conjeturas semánticas en abstracto, ciertamente no tendría resolución satisfactoria alguna. Pero por fortuna no es así, dado que disponemos de las actas de sesiones del Congreso General Constituyente de 1852-53 en Santa Fe, y gracias a ellas es posible reconstruir de modo bastante fidedigno los debates en torno al segundo artículo de la carta magna nacional.
Sabemos así que algunos convencionales de tendencia clerical propusieron modificar la redacción original (la misma que finalmente quedaría firme, y que todavía hoy está vigente) en una dirección netamente confesional, pero que su iniciativa no prosperó a causa de la firme resistencia de la mayoría liberal-progresista, integrada (entre otros) por Juan Mª Gutiérrez, José Gorostiaga, Benjamín Lavaysse, Juan Seguí y los dos convencionales por Mendoza, Martín Zapata y Agustín Delgado (dicho sea de paso, otro dato más que pone en tela de juicio el mito de que Mendoza ha sido históricamente un baluarte del catolicismo conservador). El proyecto de enmienda del sacerdote catamarqueño Pedro Centeno, por ej., estipulaba sin ambages: «la Religión Católica Apostólica Romana, como única y sola verdadera, es exclusivamente la del Estado. El gobierno federal la acata, sostiene y protege, particularmente para el libre ejercicio de su Culto público. Y todos los habitantes de la Confederación le tributan respeto, sumisión y obediencia». Una propuesta similar elevó Manuel Leiva, representante por la provincia de Santa Fe: «la Religión Católica Apostólica Romana (única verdadera) es la Religión del Estado; las autoridades le deben toda protección, y los habitantes veneración y respeto». Y otro tanto hizo el fraile tucumano José Pérez: «El Gobierno Federal profesa y sostiene el Culto Católico, Apostólico, Romano».
Estas tres propuestas, de hecho, no hacían otra cosa más que tratar de perpetuar el confesionalismo de Estado vigente en el Río de la Plata desde la época colonial, y a lo largo de todo el período independiente comprendido entre Mayo y Caseros. Confesionalismo de Estado que había cristalizado en una serie de antecedentes jurídicos (constituciones, estatutos, reglamentos, etc.) que aquí no me es posible detallar.
Precisamente, uno de los grandes debates que se suscitaron en la asamblea constituyente de Santa Fe fue el de si se debía innovar o no en este espinoso aspecto, y también si se debía o no proclamar la libertad de cultos. Los liberales entendían que había llegado la hora de un cambio superador en materia Iglesia-Estado. Los clericales, por el contrario, pretendían mantener el status quo, vale decir, un Estado confesional sin libertad de cultos, como era norma en todo el país, con excepción de Buenos Aires, donde (desde el Tratado Angloargentino de 1825) el confesionalismo de Estado convivía con una política de tolerancia religiosa relativamente generosa para los parámetros latinoamericanos de la época.
Pero el sector liberal no era homogéneo. Había en su seno tres tendencias: una conservadora, otra moderadamente progresista, y una tercera de orientación más radical o netamente laicista. La corriente conservadora, que tenía a Alberdi como principal referente, proponía un Estado tolerante frente a la diversidad religiosa, pero, a la vez, confesional. La corriente progresista moderada, en cambio, proponía no sólo un Estado tolerante, sino también aconfesional; aunque considerando que era impolítico o prematuro bregar por la separación completa entre Iglesia y Estado, defendía el régimen de Patronato y proponía que el culto católico fuese subvencionado por el gobierno federal. Por último, la corriente netamente laicista -incipiente y aún muy minoritaria- propugnaba no sólo la libertad de cultos y la neutralidad religiosa de las autoridades públicas, sino también la plena separación entre Iglesia y Estado.
Ni los liberales más conservadores, ni los liberales más radicales, tuvieron participación directa dentro de la convención constituyente. No obstante, los primeros lograron incidir sensiblemente en su desarrollo, puesto que fue el propio Alberdi quien recibió el encargo de elaborar el anteproyecto de constitución. Los liberales de tendencia moderadamente progresista sí tuvieron participación directa en las sesiones, y fueron mayoría. El clericalismo también estuvo representado en el seno de la asamblea constituyente, pero su posición resultó minoritaria, y perdió la pulseada.
Que las tres iniciativas ultramontanas de Centeno, Leiva y Pérez hayan sido descartadas de plano por la convención luego de debatirlas, así como el hecho de que la fórmula «adopta y sostiene» del anteproyecto alberdiano haya sido sustituida deliberadamente por la de «sostiene» a secas, nos da la pauta de que el art. 2 de la Constitución Nacional sólo se refiere al sostenimiento económico. La ruptura del 53 con la tradición jurídica rioplatense de la primera mitad del siglo XIX fue notoria, consciente e intencional, de ahí que el bando clerical se haya escandalizado y soliviantado tanto.
Hay un dato decisivo que es preciso consignar: cuando la comisión interna encargada de elaborar el proyecto constitucional (uno de cuyos miembros era el mendocino Martín Zapata) elevó su despacho a la asamblea constituyente en abril de 1853, le fue requerido que explicara por escrito los alcances del polémico art. 2. El informe elaborado fue contundente: «Por ese artículo es obligación del gobierno federal mantener y sostener el culto católico, apostólico, romano, a expensas del tesoro nacional» (la cursiva es mía). El complemento circunstancial de modo “a expensas del tesoro nacional” despeja cualquier duda sobre el sentido puramente material o financiero del sostenimiento, sin professio fidei (profesión de fe).
Refuerza aún más la interpretación minimalista del art. 2 aquí propuesta, este otro elemento histórico. Cuando Buenos Aires finalmente se incorporó a la Confederación Argentina, tras la batalla de Cepeda, allá por 1859, puso como condición que se le permitiera realizar una convención constituyente provincial que elevara a otra nacional algunas enmiendas. El requisito fue aceptado, y la convención bonaerense fue convocada para enero del año siguiente. Pero en mayo de 1860, al tratarse el art. 2 de la Constitución Nacional, el convencional Félix Frías sugirió que la redacción del mismo fuese reemplazada por otra que dijera «La religión católica, apostólica, romana, es la religión de la República Argentina, cuyo gobierno costea el culto. El gobierno le debe la más eficaz protección, y sus habitantes el mayor respeto y la más profunda veneración». La proposición fue secundada por Mariano Acosta y Tomás Anchorena, pero los que se opusieron a ella fueron nuevamente mayoría, y el conato de enmienda fracasó estrepitosamente. Al frente de la oposición victoriosa estuvieron Sarmiento y Mitre, paladines del laicismo decimonónico argentino. Buena parte de su brillante argumentación estuvo dirigida a demostrar cuál era el espíritu del art. 2 en su versión original, frente a las interpretaciones confusionistas de Frías y sus aliados. Al reunirse en la ciudad de Santa Fe, en septiembre de 1860, la convención constituyente de la Nación, no se consideró ninguna modificación al segundo precepto. El liberalismo progresista había vuelto a triunfar.
Tanto Sarmiento como Mitre nos han dejado notables columnas de opinión en defensa de la interpretación restringida o aconfesional del art. 2. El sanjuanino, por ej., publicó en El Nacional «La Constitución argentina no es católica sino civil» y «La Constitución», ambas en marzo de 1883. En el primero de dichos artículos, Sarmiento expresó:
Cada palabra suprimida en las constituciones sobre materias religiosas, y cada frase aumentada, ha costado no sólo al pueblo que lo hace muchos dolores, sino a la humanidad entera mucha sangre y muchos sacrificios. Cada palabra constata un progreso de la inteligencia, un derecho reconocido y proclamado. Es, pues, un deber religioso no retroceder del punto al que con tantas fatigas hemos llegado y no engañarse a sí mismo hasta engañar a los demás.
En el segundo, volvió a la carga señalando que atribuirle al art. 2 el sentido maximalista de una professio fidei oficial «no sólo es un error, sino una mentira desvergonzada». El adopta del anteproyecto constitucional de Alberdi (explica indignado el sanjuanino) fue desechado a sabiendas con la finalidad expresa de:
[…] No poner trabas al derecho de cada uno de adorar a Dios como lo entienda, para que no fuese para católicos solos la Constitución, y sí para todos los hombres de buena voluntad. […] Un hombre de Estado que nos sale con la pamplina, como base de derecho, de que la Constitución funda el gobierno y la vida de la Nación sobre la base del sentimiento religioso y la autoridad de la fe católica, es un atronado que no se entiende a sí mismo, ni tiene una idea de lo que está diciendo. […] La Constitución Nacional se funda en el derecho público universal, popular, de gobernarse el pueblo a sí mismo, según los principios del gobierno republicano, sin ninguna creencia obligatoria u oficial.
Que el sostenimiento al culto católico estipulado en el art. 2 se limita a lo económico, sin comportar ninguna professio fidei oficial, es, por lo demás, la opinión mayoritaria entre los expertos en doctrina constitucional (Sánchez Viamonte, Bielsa, Quiroga Lavié, Montes de Oca, Cayuso, Gelli, De Vedia, Bianchi, etc.). Una opinión que, asimismo (y esto es clave), coincide con la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se desprende de su jurisprudencia (fallos Correa, 1893; Desbarats, 1928; Carbonell, 1982; Sejean, 1986; y Villacampa, 1989; entre otros). Huelga aclarar que este consenso mucho tiene que ver con el conocimiento y la ponderación de los antecedentes de nuestra historia constitucional antes mencionados.
Por otra parte, cabe acotar que, con posterioridad a los debates de la década de 1880 en torno a las leyes laicas de Roca y Juárez Celman (subordinación de los tribunales eclesiásticos a la justicia ordinaria, 1881; eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas durante el horario de clases, julio de 1884; Registro Civil, octubre de 1884; matrimonio civil, 1888), y durante muchísimos años, la Iglesia católica bregó en vano por una enmienda confesionalista del segundo artículo de la carta magna nacional, algo que nunca habría hecho si el Estado argentino hubiese interpretado el sostenimiento en el sentido maximalista que ella defendía (financiación del culto más adopción del credo). En la década del 30, cuando su hegemonía cultural y gravitación política se hallaban en franco proceso de recuperación debido a la crisis de la república liberal, ella seguía insistiendo con aquel viejo reclamo. Por caso, el periódico porteño El Pueblo, influyente órgano oficioso del episcopado, demandaba, en su edición del 25 de octubre de 1930, que la redacción del art. 2 fuese cambiada por otra que dijera: «el gobierno federal adopta como religión de Estado, la Católica Apostólica Romana».
Todavía en 1949, habiendo ya alcanzado el cenit de su poder, la Iglesia católica argentina persistía en su añeja reclamación. Cuando el primer peronismo se aprestaba a reformar la Constitución Nacional, el episcopado presentó sin demora un proyecto sugiriendo que la letra un tanto «liberal» del segundo precepto fuese sustituida por otra netamente confesional que afirmara: «la Religión Católica Apostólica Romana es la del Estado, el cual sostiene y ampara el culto». A casi un siglo de que se sancionara la carta magna, la Iglesia católica argentina, sabiendo muy bien que siempre había prevalecido la opinión de que el sostenimiento se reduce a lo material, clamaba por una enmienda que le confiriese también un carácter moral o doctrinal. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Por lo demás, la impronta secular de la carta magna argentina se vio acrecentada con la reforma de 1994, que eliminó las retrógradas cláusulas referidas al Patronato, la evangelización de los pueblos originarios y el requisito de catolicidad para quienes pretendan acceder a la presidencia o vicepresidencia de la Nación. Y si bien es cierto que la invocación teísta del preámbulo (no compatible con un modus vivendi plenamente democrático) ha persistido hasta hoy, ella nunca tuvo el carácter estrechamente confesional que los sectores ultramontanos le adjudican, puesto que la noción metafísica de Dios (como bien apuntó Sarmiento en uno de sus más lúcidos escritos polémicos) de ningún modo es privativa del catolicismo romano, ni del cristianismo, ni de las religiones presuntamente «reveladas».
Sin lugar a dudas, la Argentina no es una república plenamente laica como lo son, por ej., Francia y Uruguay. En nuestro país, lamentablemente, la separación entre Iglesia y Estado no ha sido completada. En pleno siglo XXI, el anacrónico art. 2 de la Constitución Nacional continúa vigente; y junto con él, el bochornoso Concordato con el Vaticano firmado en tiempos del dictador Onganía (1966), a espaldas del pueblo soberano. De manera privilegiada, la Iglesia católica argentina sigue gozando de personería jurídica pública, y de toda una serie de beneficios materiales y simbólicos anexos a ese estatus.
No obstante, pese al trato ostensiblemente favoritista que le dispensa al catolicismo romano, el Estado argentino es aconfesional. Ojalá algún día sea plenamente laico. Cuando lo sea, merecerá de veras llamarse república. Porque una auténtica república no sólo supone la libertad de conciencia y cultos, sino también (aunque muchos insistan en olvidarlo) la igualdad de trato, cuestión capital que abordo en otro artículo, intitulado Laicismo y democracia. La «libertad de cultos sin igualdad de cultos», la fórmula tan ensalzada y citada del jurista católico Germán Bidart Campos, constituye una aberración ética, jurídica y política. No es otra cosa más que una apología sofística de la desigualdad, apología basada en la absolutización demagógica del peso numérico de la mayoría y la petrificación ahistórica de la tradición hispanocatólica como «quintaesencia» de la argentinidad.
En una columna de opinión publicada en La Nación el 5 de julio de 1882, Bartolomé Mitre aseveró:
[…] Bajo el imperio de una constitución más o menos justa, la libertad de cada uno es limitada por la libertad de los demás y por las exigencias del bien o del interés colectivo. […] Y las leyes escritas han consagrado este principio como regla presente y futura de la legislación positiva, estableciendo claramente la supremacía soberana, absoluta, incontestable de la sociedad laica en todo lo que toca a la moral y al orden público de la colectividad.
Lúcida reflexión. En estos tiempos signados por el efecto Francisco y el rebrote del clericalismo, ella nos evoca una generación de liberales argentinos que, más allá de todas sus limitaciones y contradicciones, carencias y miserias, tenía bien en claro una cosa: sin laicidad no hay república. Hoy son muchos los funcionarios públicos que, a juzgar por sus acciones, parecen pensar todo lo contrario.
La separación entre Iglesia y Estado, truncada en Argentina desde hace más de un siglo, debe ser finalmente completada. Es tarea de la izquierda socialista llevar a su término la laicización del Estado, tarea que el liberalismo decimonónico dejó por la mitad. Urge derogar, pues, el art. 2 de la Constitución Nacional.
Federico Mare es historiador y ensayista