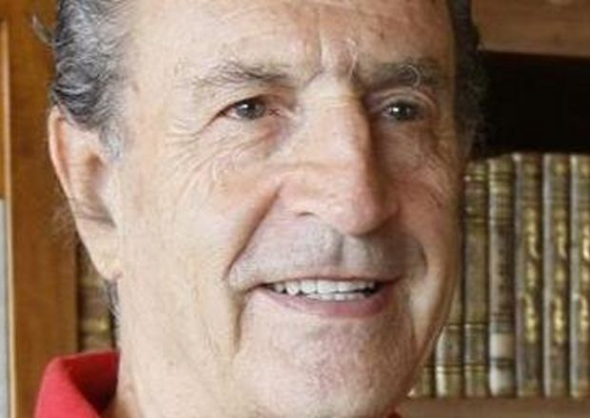Este es un concepto de una amplitud ilimitada, que obedece además a un dilatado itinerario histórico. La libertad era, entre los antiguos griegos, el don o la facultad del hombre libre, es decir, el no esclavizado, el no sometido, para actuar según su voluntad. La idea de libertad envolvía no solamente el poder de escoger y decidir sino también el de autodeterminarse. La noción de la libertad incluía, por tanto, la de responsabilidad para consigo mismo y para con la comunidad.
Los patrísticos y los escolásticos entendían la libertad como el libre albedrío, esto es, como la aptitud de elegir. Pero, para ejercerla, el hombre requería el consejo de dios. Sin ese consejo elegiría el mal. Elegiría mal y elegiría el mal. Consideraban que la ayuda de dios le era indispensable para hacer uso, con voluntad, de su propia libertad. Sin embargo, con esos paralogismos y sutilezas tan característicos de los teólogos de la patrística y de la escolástica medievales, ellos diferenciaban la libertas, que era el estado de bienaventuranza eterna en el cual el hombre no podía pecar, del liberum arbitrium, que era la posibilidad de elegir entre el bien y el mal o, para decirlo con palabras de san Agustín, “la facultad de la razón y de la voluntad por medio de la cual es elegido el bien, mediante auxilio de la gracia, o el mal, por ausencia de ella”.
Las querellas teológicas desde el siglo IV hasta hoy en torno al tema del libre albedrío, es decir, a la potestad humana de obrar por reflexión y elección, condujeron a la confusión más absoluta. San Agustín de Hipona (354-430), uno de los más influyentes teólogos del <catolicismo, sostuvo la teoría de la predestinación —la “predestinación doble”—, en el sentido de que es la inalterable ley de dios la que señala inapelablemente el destino eterno del hombre, tesis con la cual quedó descartada toda posibilidad de libertad. El monje británico Pelagio, entre los siglos IV y V, formuló su tesis de libero arbitrio y afirmó que el pecado de Adán concernía exclusivamente a Adán y no a la especie humana y que el hombre tenía libertad para elegir el camino hacia dios u otro camino; pero fue declarado hereje por los papas Inocencio I y Zósimo, y su doctrina, llamada pelagianismo, fue condenada por varios concilios. Durante la >reforma protestante la cuestión del libre albedrío fue uno de los temas centrales de la guerra religiosa. Los calvinistas defendieron la teoría agustiniana de la predestinación y la total exclusión del libre albedrío, pero esta teoría fue considerada herética por el Concilio de Trento en el siglo XVI. El prelado católico francés Jacques-Bénigne Bossuet (1627-174) propuso la tesis de que el libre albedrío y la presciencia divina son verdades que deben aceptarse aunque carezcan de un orden lógico. En la vertiente protestante el exponente más conocido de la predestinación doble fue Juan Calvino (1509-1564), quien afirmó que “llamamos predestinación a la eterna ley de Dios” que señala que “no todos han sido creados en igualdad de condiciones; mejor dicho, para algunos la vida eterna es ordenada de antemano, para otros la eterna condena” (Institutio 3. 21. 5). Posteriormente los teólogos católicos rechazaron la predestinación doble e insistieron en que los condenados son los únicos responsables de su suerte. En el siglo XVII, el teólogo protestante holandés Arminio, cuyas enseñanzas inspiraron el movimiento llamado arminianismo, criticó la injusticia de la doctrina calvinista sobre la predestinación y formuló una versión que abría un espacio para el libre albedrío. La verdad es que nunca han podido los teólogos explicar razonablemente la cuestión. Para unos teólogos dios es omnisciente y omnipotente y, por tanto, todo acto humano está predeterminado por él (tesis que eximiría al hombre de responsabilidad moral por sus actos, ya que carece de la libertad de elegir) y otros, en cambio, reivindicaron el libre albedrío, o sea la gracia que dios concede a determinadas personas para actuar por sí mismas. Pero nada ha quedado claro y todas las acrobacias mentales que intentaron resolver la contradicción entre libertad y predestinación han resultado vanas.
Hay sectores de la filosofía que consideran que la libertad está condicionada por los determinismos teológico, lógico y causal. El determinismo teológico, como hemos visto, plantea el problema de que la omnisciencia divina sobre las acciones futuras del hombre es incompatible con su libertad y responsabilidad. Sostienen que dios sabe de antemano que el hombre pecará y éste, consecuentemente, no puede menos que no contradecir tal preconocimiento divino. Dejar a la decisión humana pecar o no sería convertir en falsa una verdad conocida por dios. Por tanto, el determinismo teológico anula la libertad. Éste tomó cuerpo particularmente en la teoría de la predestinación propugnada especialmente por san Agustín en el siglo V y por el teólogo protestante Juan Calvino once siglos más tarde, según la cual el destino eterno de cada persona viene previamente señalado por la inalterable ley de dios. San Agustín y Calvino creían con firmeza que sólo los elegidos alcanzarían la salvación eterna, no obstante lo cual la predestinación calvinista fue considerada una herejía por la Iglesia Católica y el Concilio de Trento la condenó en el siglo XVI.
El determinismo lógico consiste en establecer lo que los seres humanos harán en el futuro, atentos ciertos antecedentes y condiciones conocidos, de modo tal que ellos no podrán dejar de hacerlo cuando llegue ese momento.
Y el determinismo causal sostiene que todo lo que acontece en el mundo, incluidas las acciones humanas, son efecto de causas suficientes, de manera que, conocidas éstas, resulta factible predecir el comportamiento humano del futuro, puesto que éste está causalmente determinado. Estos determinismos anulan la responsabilidad del hombre por sus actos porque no le está dado actuar de otra manera.
Desde Platón y Aristóteles hasta los pensadores marxistas Georgij Valentinovic Plechanov y G. Petrovich —pasando por David Hume, Thomas Reid y Emmanuel Kant—, los filósofos se han enredado en interminables y sutiles disquisiciones acerca de la libertad y de la opción de elegir del ser humano.
El >enciclopedismo francés definió la libertad como el derecho de todos los hombres —seres iguales por naturaleza— a disponer de su persona y de sus bienes en la forma que tengan por conveniente. Para Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) la libertad moral sólo puede darse en el estado de sociedad, es decir, dentro de la organización social a la que llegan los hombres para evitar el permanente estado de confrontación de todos contra todos. La argumentación con que Rousseau sustentó su tesis del paso del estado de naturaleza al estado de sociedad o, lo que es lo mismo, del paso de la “natural libertad” a la “libertad convencional”, fue muy interesante: al formar la sociedad política para el reconocimiento y la defensa de sus derechos, los hombres, “dándose cada cual a todos, no se dan a nadie en particular; y como no hay socio alguno sobre quien no se adquiera el mismo derecho que uno le cede sobre sí, se gana en este cambio el equivalente de todo lo que uno pierde, y una fuerza mayor para conservar lo que uno tiene”.
Este concepto se consagró en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano aprobada en Francia el 26 de agosto de 1789: “la libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro” de modo que “el ejercicio del derecho natural de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos”.
El <Estado de Derecho, fruto también de los conceptos de esa época, es un medio para garantizar la libertad, en la medida en que suprime el decisionismo arbitrario de los gobiernos y asegura al individuo una esfera de independencia frente a la cual la autoridad pública es incompetente. Con su sometimiento a la ley, su división de poderes, la proclamación solemne de los derechos humanos, la seguridad jurídica, los mecanismos de control sobre el poder, el Estado de Derecho asegura a las personas una inviolable esfera de autonomía.
La capacidad de los hombres para determinar su propio destino político, social y económico es la libertad. Ella significa, por tanto, emancipación de la miseria y de la pobreza tanto como de la opresión política.
Rousseau afirmó que el fin primordial de la sociedad política —el Estado— es el de preservar la libertad y la igualdad de sus asociados. Y añadió que sin igualdad no puede haber libertad.
Consecuentemente, la libertad de una persona, entendida como el despliegue vital sin restricciones o con las restricciones estrictamente necesarias para preservar la libertad de las demás, termina allí donde viola la igualdad. Y la igualdad es una precondición para la libertad, puesto que la libertad entre desiguales conduce a la injusticia.
Pero estos dos valores ético-sociales han chocado entre sí a lo largo de la historia. La acentuación de la libertad ha vulnerado la igualdad y la profundización de la igualdad ha conspirado contra la libertad. Las democracias liberales acentuaron la libertad y descuidaron la igualdad y las democracias socialistas fortalecieron la igualdad en desmedro de la libertad. En realidad, ellas fueron “pedazos” de democracia y lejos estuvieron de entenderla como un valor tridimensional: político, económico y social.
Fue célebre la proclama de las llamadas “cuatro libertades” del presidente Franklin D. Roosevelt de los Estados Unidos, durante las horas más oscuras de la agresión nazi-fascista contra Europa, África y Asia de 1941, cuando habló de la “libertad de palabra y expresión en todos los lugares del mundo”, la “libertad de cada cual para adorar a su Dios según sus creencias”, la de “estar libres de necesidades”, esto es, que todas las personas puedan llevar una vida saludable y pacífica, y la de “estar libres de temor” de la guerra en todos los lugares de la Tierra.
La libertad tiene que verse en el marco de las relaciones de unos seres humanos con otros, es decir, dentro de la vida social. La libertad es una libertad dentro del grupo. No se la puede concebir al margen de la sociedad, porque el ser humano aislado no existe, es una abstracción. Es en el estado de asociación, en el que todos han debido ceder algo de su libre albedrío para que la sociedad sea posible, que debe considerarse la esencia, los fundamentos y los alcances de la libertad. Por consiguiente, no interesa tanto la libertad del hombre consigo mismo. No interesa su libertad interior. Interesa la libertad como posibilidad de alcanzar, con base en decisiones libres, los propios objetivos vitales dentro del grupo social y sin chocar con la libertad de los demás.
Desde esta óptica, ella está necesariamente condicionada por varios factores: la existencia de un gobierno que obliga, las restricciones legales, reglamentarias y administrativas que gravitan sobre el libre despliegue de los seres humanos, los usos sociales que condicionan su conducta, las circunstancias económicas que limitan su posibilidad real de actuar y la coerción fáctica e inintencionada de la masa sobre los designios individuales.
Son las normas jurídicas las que reglamentan esta libertad al señalar la esfera de acción dentro de la cual cada individuo puede ejercer sus facultades sin ser obstado por los demás. Ellas establecen, a través de sus preceptos imperativos, un orden de convivencia social en el que las personas alternan en el ejercicio de facultades y obligaciones recíprocas. Por eso Rousseau pudo decir que la obediencia a la ley que uno se ha impuesto es libertad.
En toda sociedad política se ha producido siempre la confrontación interna de dos fuerzas contrarias: el orden y la libertad. Son ellos elementos contrapuestos, en permanente tensión, que pugnan por anularse: la libertad tiende a burlar la autoridad mientras que ésta se empeña en imponer el orden. Los regímenes democráticos se forman con base en el terreno que la libertad gana a la autoridad y los regímenes autoritarios resultan de la superposición de la autoridad. De ahí que una de las cuestiones cardinales de toda filosofía política haya sido siempre la búsqueda de una solución al conflicto entre el orden y la libertad, es decir, entre el mantenimiento coercitivo de la disciplina social y la defensa de la libre condición del ser humano. Puede decirse que la historia de las ideas políticas se resume en la sucesión de soluciones que a través del tiempo se han dado a este problema. Unas han fortalecido la autoridad —sistemas autocráticos— y otras han robustecido la libertad —sistemas democráticos—, pero todas han procurado un desenlace a la antinomia orden-libertad.
Desde luego, la cuestión de la libertad es mucho más amplia que la posibilidad jurídica de los actos humanos. La libertad mira también hacia otros lados. La evasión del individuo de las normas de uso social, que en cada lugar y en cada época “le obligan” a hacer o a no hacer algo, es una forma de libertad. A veces es una forma extravagante de libertad, como ocurrió con los beats y los beatniks de la década de los 50 en los Estados Unidos, los hippies de los pasados años, los punks de Inglaterra, los grungys recientes y todas esas raras usanzas que surgen en las ciudades populosas como expresiones de evasión o de protesta de los jóvenes contra la fuerza aplastante y niveladora de las reglamentaciones sociales. Los usos convencionales adocenan a los seres humanos. El loco anhelo de libertad toma forma en sus extravagancias, costumbres, modos de vestir, música, diversiones y maneras de vivir.
La opresión inintencionada de la masa sobre el individuo, que obstaculiza sus designios, es uno de los factores limitativos de la libertad. Los seres humanos, aprisionados y débiles en medio de la <masa, se ven constreñidos en su libertad y sometidos a toda suerte de presiones. El crecimiento de las ciudades abre grandes distancias, impone esperas para la obtención de los servicios, sujeta al ser humano a la tiranía del reloj, separa las familias, debilita los vínculos de amistad y condena al hombre a una sumisión implacable bajo el despotismo de la multitud. El lleno es la característica de estas sociedades. Todos los lugares están abarrotados de gente. Las calles, las casas, los hoteles, los restaurantes, los teatros, los medios de transporte y hasta las antesalas de los médicos: todo está lleno. Se vuelve difícil encontrar un lugar vacío. Esto impide el acceso fácil a los servicios. Lacola o la fila para llegar a ellos son la angustiante condición de todas las horas. Lo cual produce una opresión inintencionada de la masa sobre los individuos y una peculiar forma de limitar su libertad.
La masificación de las sociedades demanda nuevas normas jurídicas al tiempo que vuelve más complejo el fenómeno social y, dentro de él, el fenómeno humano y el fenómeno de la libertad. La creciente reglamentación de la sociedad —que es mayor mientras más grande es el número de sus miembros—, la progresiva >publificación de lo privado, el crecimiento demográfico que lo congestiona todo, representan sin duda una serie de restricciones a la libertad de las personas. Fenómeno al que he llamado la opresión inintencionada de la masa. Porque no es una opresión deliberada y querida, como la que imponen ciertos regímenes políticos, sino una coerción espontánea, no buscada conscientemente, que nace del dinamismo social y de la naturaleza de las cosas. Pero que no por ello deja de ser tan dura y limitativa de la libertad individual.
Desde los tiempos aristotélicos la democracia entraña dos grandes valores ético-sociales: la libertad y la igualdad. Cuatrocientos años antes de nuestra Era, Aristóteles dijo: “Cada uno puede vivir como quiere”. Esa era la libertad. Y “todos tienen lo mismo con independencia de sus merecimientos”. Esta era la igualdad.
Libertad e igualdad, pues, formaban parte conceptual de la democracia en la visión griega de las cosas. Pero pronto se vio que, dentro de los regímenes políticos, la acentuación de la libertad menoscababa la igualdad y que la profundización de la igualdad conspiraba contra la libertad. Había una cierta y enigmática incompatibilidad entre ellas. Eso condujo, en el curso del proceso histórico, a que las democracias de corte liberal privilegiaran la libertad en perjuicio de la igualdad, mientras que las democracias socialistas pusieran énfasis en la igualdad en desmedro de la libertad. Y al final ellas fueron “pedazos” de democracia: las unas fueron democracias políticas pero antidemocracias económicas y las otras, democracias económicas pero antidemocracias políticas.
La conciliación entre la libertad y la igualdad dentro del concepto de democracia es muy difícil. Lo ha demostrado la historia. Resulta ilusorio pensar, como Milton Friedman, que dando prioridad a la libertad se puede obtener un alto grado de igualdad. Lo que se obtiene es la destrucción de la igualdad. Dentro de su visión extremadamente conservadora de las cosas económicas y sociales, el economista norteamericano de la escuela de Chicago sostenía que “una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas”, pero que, en cambio, “una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas”.
En el mundo moderno la libertad y la igualdad están amenazadas por dos fenómenos contemporáneos que se entrecruzan: la sociedad de masas, que con su hiperurbanización limita la capacidad de movimiento de los individuos, reduce su espacio, constriñe su voluntad y produce una sobrecarga de demandas sociales insatisfechas; y la revolución electrónica, que lleva en sus entrañas una irremisible tendencia hacia la concentración del saber científico y tecnológico en pocas mentes y, eventualmente, hacia la erección de una nueva clase hegemónica en función de su dominio sobre la ciencia y la tecnología de última generación.
La democracia, como forma de organización colectiva, está atenazada por estos dos factores surgidos de la propia dinámica social.
En el campo de las convicciones teológicas el sometimiento al dogma y al culto religiosos es, sin duda, un factor limitativo de la libertad, sobre todo en el caso de algunas religiones que ejercen un poder verdaderamente tiránico sobre la conciencia de los hombres. Les dicen lo que les está permitido o prohibido hacer, lo que pueden leer y lo que no, señalan fronteras al conocimiento, imponen incluso maneras de vestir. Liberarse de ellas es abrir un amplio horizonte de libertad intelectual y moral. Es cierto que para el hombre religioso la vida es más fácil porque encuentra respuestas para todos los misterios de la existencia. Todo lo explica en función de “la voluntad de Dios”. Y eso le basta. Y le tranquiliza. El agnóstico, en cambio, vive sin respuestas. Ha desgarrado los dogmas, ha rechazado las afirmaciones metafísicas y ha erigido a la razón humana como la autoridad suprema para la búsqueda y calificación de la verdad, pero eso le ha llevado a afrontar la incertidumbre y a convivir con la duda. Arrostra los enigmas de un mundo para el que no tiene soluciones definitivas. Su vida es la incesante búsqueda de la verdad. Pero es, al mismo tiempo, un continuado camino de libertad.
Mirando las cosas desde otra perspectiva, la riqueza es un instrumento de libertad. La injusta distribución de la riqueza implica también una injusta distribución de la libertad. No es enteramente libre sino quien tiene los medios económicos para serlo. Sin seguridad económica no existe para el hombre la posibilidad de realizarse a sí mismo ni es factible la formación de una sociedad igualitaria. En estas circunstancias, los “derechos” de la persona humana se convierten en valores utópicos y declamativos. En las sociedades desigualmente organizadas la “libertad” de los más acaba ante la puerta de los supermercados, después de la cual sólo impera la corona de los propietarios.
No es libre aquel que tiene que vender su libertad para poder sobrevivir.
No hay por qué tener por incompatibles los conceptos de “justicia social” y de “libertad política”. La equitativa participación popular en el ingreso nacional no está reñida con el mantenimiento de las libertades ni con la constitución de gobiernos representativos, legitimados por la voluntad popular. Tampoco el mantenimiento de las libertades es opuesto a los cambios estructurales que posibiliten el desarrollo económico acelerado, que abran posibilidades justas de participación popular en la propiedad, en la renta y en la cultura y que mejoren la <calidad de vida de la población. De modo que “justicia social” y “libertad política” no sólo que no se contraponen sino que son valores complementarios.
Para el pensamiento socialista la libertad tiene un contenido primordialmente económico. La libertad se apoya en una sólida y segura base material. Es una realidad vital que debe ir más allá de las solemnes declaraciones de los textos constitucionales. Realmente no es libre sino el hombre que tiene los medios económicos para serlo. El >marxismo, desde su particular punto de vista, considera que la “verdadera libertad” sólo podrá darse con el advenimiento de la sociedad sin clases, en la que los medios de producción, que son otros tantos factores opresivos que conducen al “dominio del hombre por el hombre”, dejen de pertenecer a personas particulares y pasen al dominio del Estado.
A partir de los espectaculares acontecimientos de los años 90 del siglo pasado, con el colapso de las monocracias marxistas, la caída del muro de Berlín y la terminación de la guerra fría, asistimos a un proceso de revalorización del concepto de libertad después de haberse verificado históricamente que la seguridad económica y la justicia social cobran muy poco sentido si no van compañadas de la libertad política, respeto a las opiniones ajenas, derecho de discrepar y participación libre en la vida política de la comunidad. Los pueblos se cansaron de los “pedazos” de democracia que les ofrecieron los sistemas capitalistas de Occidente y los regímenes marxistas de Oriente. Los unos con el énfasis puesto en la libertad política y los otros en la justicia económica. Estos valores no son intercambiables: la falta de libertad no puede compensarse con ingresos monetarios ni la pobreza puede suplirse con la libertad política. Los unos no tienen sentido sin los otros. Ni la libertad de morirse de hambre ni la prosperidad entre cadenas.
De los últimos acontecimientos desencadenados a finales del siglo XX —la implosión de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la terminación de la guerra fría, la onda expansiva del neoliberalismo— ha surgido un nuevo concepto de libertad. Mejor dicho: ha retornado uno antiguo. Es el concepto de la libertad de trabajar, invertir, tener propiedades y percibir los beneficios sin la intromisión del Estado. Quienes lo sustentan —Samuel Huntington, a la sazón profesor de la Universidad de Harvard, entre otros— asimilan la libertad de pensamiento, la libertad de vida, la libertad de movimiento y todas las demás libertades civiles del ser humano con la libertad de empresa, de explotación y de enriquecimiento. Pretenden equiparar éstas con aquéllas, sin darse cuenta de que la libertad entre desiguales conduce a la injusticia. Sobre esta falacia se ha levantado todo el imperio de las actuales libertades económicas: desde la <desregulación de las actividades productivas hasta la apertura de mercados y la libertad de comercio, que sólo sirven a las grandes potencias económicas del planeta. Los fenómenos de la <liberalización y de la <globalización de la economía mundial responden a esta “filosofía” de la libertad.
Todos estos son diversos enfoques que el tema de la libertad ha recibido en el transcurso del tiempo. Cada ideología política ha tenido el suyo. La absoluta diversidad de ellos ha contribuido a vaciar de contenido a esta palabra. Con frecuencia resulta imposible identificar siquiera los elementos esenciales del concepto de libertad. O sea los elementos que permitan reconocer la noción de la libertad en medio de las cambiantes circunstancias de espacio y de tiempo.
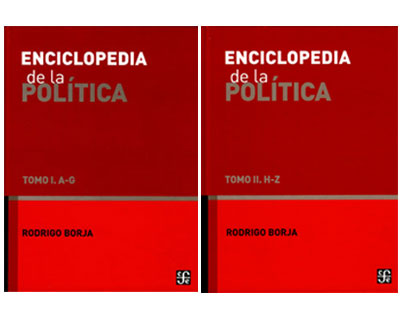
Archivos de imagen relacionados