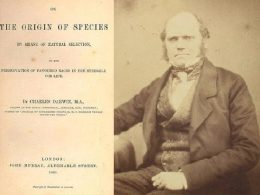Los insurrectos imponen los tribunales religiosos y la sharía en su precario sistema judicial
Nashuan Seij Ibrahim salta a toda prisa de la cama y se sienta en el borde del colchón ante la llegada de invitados. Esta preso en la cárcel de El Bab, ciudad siria a 40 kilómetros al norte de Alepo. Tiene 41 años, pero aparenta al menos 20 más. Eso en un cálculo generoso. Espigado, enjuto, pelo canoso y ojos hundidos, el reo fue detenido por robar un coche al Ejército Libre de Siria (ELS) y querer vendérselo a los militares del régimen. Defiende, ante la incredulidad de algunos presentes, que no sabía a quién estaba hurtando. “Ahora solo espero el juicio del tribunal religioso”, dice intimidado por los responsables de la prisión. Las puertas de su habitación están abiertas. Y así seguirán cuando se quede solo.
A un par de manzanas se abarrota de gente la calle que ahora todos llaman de la revolución. Hombres, muchos hombres, mujeres y niños corren por las aceras y calzadas, sortean los coches y motos en medio de un griterío excitado. Rondan las siete y media de la tarde, la hora del iftar, la comida con la que los musulmanes rompen el ayuno del Ramadán. En una esquina, un asador de pollos no da abasto para cumplir con la demanda. Hay hambre. El color arcilla de las fachadas choca con el negro que tiñe la vestimenta de las mujeres que van y vienen. Unas, ataviadas con el niqab, prenda que solo deja los ojos a la vista; otras, con el chador, la tela que perfila el rostro. Hace solo 15 días que el ELS controla El Bab. Pero el gobierno del islam en las calles no es nuevo.
“A las mujeres les gusta cubrirse porque respetan la religión”, afirma diligente Abdo el Omar, de 20 años y encargado de una tienda de telefonía. Sus palabras se topan con el minarete de la mezquita centenaria de El Bab, torreta de los francotiradores del régimen hace tan solo unas semanas. Los más jóvenes, no sin vergüenza, osan a dar la mano a una mujer. Y eso porque es occidental. Pero son minoría. Ni uno solo de los milicianos del ELS que se cruzan en el camino extiende la mano de la periodista que saluda. Tampoco lo hacen sus compañeros civiles. Desde la fronteriza localidad de Azaz, en el norte que conduce a Turquía, a la ciudad de El Bab, de 150.000 habitantes (unos 50.000 más tras la oleada de desplazados de la violenta batalla de Alepo), el islam suní, mayoritario en Siria, ha ganado un poder que el presidente Bachar el Asad —como ya hicieran los sátrapas de Túnez y Egipto— trató de sujetar.
“El 80% de la población es suní”, explica Ahmed Asad Ozman, de 31 años y director de la prisión que encierra a Nashuan Seij Ibrahim. “Y por eso se ha decidido que sea la sharía [ley islámica] la que se aplique”, continúa. Eso sí, aclara él mismo a coro con los presentes —una conversación a solas no deja de ser una ardua tarea en Siria—, se aplica sin llegar a los extremos de “cortar manos o cabezas” como hace la versión más rigorista. El proceso legal es el siguiente: alguien denuncia ante las milicias rebeldes un delito; el ELS, que actúa de ejército y policía, detiene al culpable siempre y cuando tenga pruebas de ello, para lo que pregunta a vecinos y testigos; si hay indicios de culpabilidad, el acusado entra en prisión. “Pero nunca se arresta a nadie sin que haya una acusación”, interrumpe Ahmed Asad.
El ahora responsable de la cárcel, otrora comerciante de pollos, conoce el precio que cuesta enfrentar la religión al poder de la familia El Asad. Cuando tan solo tenía 15 días de vida, el régimen se llevo a su padre arrestado en medio de la revuelta que lideraron los Hermanos Musulmanes a principios de los 80. Nunca más le volvió a ver. Por eso Ahmed Asad participa activamente en la revolución. “Los prisioneros”, prosigue su relato, “solo están aquí durante su investigación”. Si hay juicio, el ELS lleva a los reos a tribunales islámicos para ser juzgados. “Ayer mismo”, informa el responsable de la cárcel, “fueron trasladados a los tribunales de Marea otros 10 reos”. Entre ellos había miembros del mujabarat (servicios de inteligencia del régimen). Allí les esperan jueces con formación religiosa (cualquiera de los que pudiera ejercer antes y no tenga lazos con el régimen, pues la formación en Derecho obliga a conocer la legislación secular y religiosa).
¿Pero quién les defiende? “No tienen abogado, se defienden ellos solos”, responde Ahmed Asad. Esta es una de las particularidades más notables de la justicia islámica. “Un juicio islámico”, interrumpe la conversación Omar Shabha, combatiente de 21 años, “se celebra en una sala como esta, charlando con el preso como los estamos haciendo nosotros ahora”. Y ser declarado culpable incluye la posibilidad de recibir el mayor de los castigos: la pena de muerte. “Si por ejemplo se detiene a un militar y se prueba que ha matado”, aclara Ahmed Asad, “salvo que sea en contra de su voluntad, se le mata”.

Un hombre grita contra el régimen durante la protesta del rezo del viernes. / BULENT KILIC (AFP)
Archivos de imagen relacionados