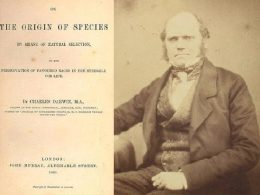Durante la mayor parte del período colonial –período que se extiende durante casi 300 años, desde 1516 hasta 1810– los territorios que hoy conforman la República Argentina pertenecieron al Virreinato del Perú, con capital en Lima. La Corona española se decidiría a crear el Virreinato del Río de la Plata recién en 1776. Se trató, pues, de una innovación político-administrativa muy tardía, que data de fines del siglo XVIII, enmarcada ya en la época de las Luces y del reformismo borbónico. De hecho, ese mismo año las Trece Colonias de Norteamérica –influidas por la Ilustración– proclamaron su independencia de Gran Bretaña.
En el Plata, igual que en todo el Imperio español, el catolicismo romano era credo oficial y excluyente. Las religiones politeístas de los pueblos originarios, consideradas «idolátricas», habían sido «extirpadas» por los misioneros de la Iglesia durante la conquista y colonización; y donde habían logrado sobrevivir de manera clandestina o sincretizada, eran objeto de condena y persecución. Otro tanto cabe decir en relación a las creencias y rituales ancestrales de la población africana o afrodescendiente, esclava o liberta, en sus distintas variantes étnicas: bantú, yoruba, etc.
La tolerancia brillaba por su ausencia, tanto en tiempos de los Austrias como de los Borbones. Toda disidencia religiosa o irreligiosa era considerada –amén de un grave pecado de herejía– un delito penal, un crimen. La represión del mismo estaba a cargo de la Inquisición. Las jurisdicciones rioplatenses estaban bajo la vigilancia del Santo Oficio de Lima, no tan rigurosa como en otras latitudes debido a la lejanía. Aun así, no faltaron procesos y condenas inquisitoriales en el Río de la Plata de los siglos XVII y XVIII, mayormente contra feligreses que blasfemaban o cometían sacrilegios, y contra mujeres indígenas o afrodescendientes acusadas de brujería (cf. Las salamancas de Lorenza, de Judith Farberman. Bs. As., Siglo XXI, 2005), aunque también contra inmigrantes portugueses del Brasil sindicados de ser marranos (criptojudíos) y comerciantes ingleses –u otros extranjeros– sospechados de profesar el protestantismo en secreto. Estos dos últimos casos se registraban generalmente en Buenos Aires, cuyo dinamismo comercial y portuario –que incluía el contrabando con el vecino asentamiento lusitano de Colonia de Sacramento– le había conferido un talante bastante cosmopolita.
El proceso de secularización y laicización comenzó tímidamente –muy tímidamente, a decir verdad– en el último tercio del siglo XVIII, con las reformas borbónicas de inspiración absolutista-ilustrada. El regalismo abrió algunas pequeñas fisuras en la atávica supremacía de la Iglesia, aunque sin poner jamás en entredicho los axiomas del confesionalismo de Estado y del unanimismo católico. La mentada unión entre el trono y el altar persistió con fuerza, solo que los Borbones y sus funcionarios tendieron a concebir la relación Iglesia-Estado, o mejor dicho, Corona-clero (por aquel entonces, Iglesia y Estado estaban tan imbricados que resulta anacrónico distinguirlos de modo tajante), en términos mucho más enfáticos, categóricos y concretos de supremacía de la autoridad civil sobre la corporación eclesiástica.
En 1767, por caso, Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas en todo su vasto imperio, incluyendo sus remotas posesiones de la América austral. Habida cuenta el enorme peso cultural, educativo, misional y económico de dicha orden religiosa, la medida estaría preñada de importantes consecuencias a corto y largo plazo. Las otras congregaciones (dominicos, franciscanos, mercedarios, etc.) no sufrieron proscripciones, pero vieron declinar su estrella (disminución del número de frailes y conventos, desamortización de bienes, etc.), mientras que el clero secular ganaba posiciones.
No obstante, vista en conjunto, se puede decir que la Iglesia perdió autonomía frente a la nueva monarquía absoluta que reemplazó a la de los Habsburgo. Estos cambios fueron de la mano con el surgimiento de un moderado anticlericalismo católico-ilustrado, cuyas críticas iban dirigidas, sobre todo, al clero regular, tildado de ocioso, corrupto y parasitario. Hubo, asimismo, mutaciones secularizantes en el plano de la religiosidad: la vieja piedad barroca fue cediendo paso a una piedad más «ilustrada». Abrevando en la filosofía racionalista de las Luces, los funcionarios borbónicos se esforzaron en combatir algunos «desenfrenos del vulgo», como las procesiones de sangre y los velorios de angelitos (véase Ovejas negras, de Roberto Di Stéfano. Bs. As., Sudamericana, 2010). También las supersticiones son objeto de ataque: cada vez resultan más infrecuentes, en las postrimerías del siglo XVIII, las acusaciones y los procesamientos por brujería o «pacto diabólico». Comienzan a colarse, además, debido a una censura eclesiástica que se relaja o ve desbordada, publicaciones heréticas o irreligiosas traídas por los buques extranjeros.
Avances de mayor envergadura se producirían a partir de 1810, con la Revolución de Mayo, que, si bien empezó como un movimiento fidelista bastante conservador en lo ideológico, pronto decantaría hacia un separatismo liberal y republicano fuertemente influido por la Revolución Francesa y la Independencia norteamericana, el cual promovió ideas novedosas y disruptivas como libertad, igualdad, soberanía popular (en vez de realeza de derecho divino), ciudadano (en lugar de súbdito), derechos humanos (en vez de prerrogativas estamentales y corporativas), etc.
Las lealtades realistas de la mayoría del alto clero, y de una parte no menor del bajo, exacerbaron los sentimientos anticlericales incubados durante el período tardocolonial. Este fenómeno se agudizó hacia 1816, cuando el papa Pío VII, alineado con Fernando VII (quien había recuperado el trono de España tras la expulsión de las tropas napoleónicas), condenó con vehemencia las revoluciones independentistas hispanoamericanas con su encíclica Etsi longissimo terrarum. La intelectualidad, el funcionariado, las milicias, la oficialidad del Ejército, la prensa, las aulas universitarias y el teatro acusaron el impacto no ya solo del anticlericalismo, sino también, incluso, de la irreligiosidad «jacobina». Las críticas a la ociosidad y opulencia de los frailes, al fanatismo religioso, a los enclaustramientos forzados o prematuros de jóvenes (que la Asamblea del Año XIII combatió), al celibato de los clérigos, a los peligros contrarrevolucionarios del púlpito y del confesionario, estuvieron a la orden del día. Gran escándalo generó, por ej., la impiedad materialista de Castelli y sus oficiales en el Alto Perú, que permite entender los duros castigos por blasfemia que impondría San Martín en el Ejército de los Andes.
Pero volvamos a 1810. En diciembre de aquel año, una circular de la Junta establecía: “los ingleses, portugueses y demás extranjeros que no estén en guerra con nosotros, podrán trasladarse a este país francamente; gozarán de todos los derechos ciudadanos y serán protegidos por el gobierno los que se dediquen a las artes y al cultivo de los campos”. Como bien ha hecho notar la historiadora Susana Bianchi en su libro Historia de las religiones en la Argentina: las minorías religiosas (Bs. As. Sudamericana, 2009), la medida conllevaba implícitamente la introducción de un régimen de tolerancia restringida en materia de credos: libertad de conciencia, por un lado, y por otro, libertad de culto privado para las minorías inmigrantes «útiles a la patria» (beneficio del que quedó excluida, en los hechos, la diáspora judía). Más explícito fue el Reglamento económico que el Primer Triunvirato implementó hacia abril de 1813: “ningún extranjero emprendedor […], ni sus criados, domésticos o dependientes serán incomodados por materia de religión, siempre que respeten el orden público; y podrán adorar a Dios dentro de sus casas privadamente según sus costumbres”.
Un hito a nivel constitucional fue la Asamblea del Año XIII. Este cuerpo colegiado abolió formalmente la Inquisición, que de facto había dejado ya de existir en 1810. Instituyó, además, la libertad de prensa, que puso fin a la censura previa eclesiástica. Desde entonces, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, “ningún hombre será perseguido por sus opiniones privadas en materia de religión, pero deberán todos respetar el culto público y la religión santa del Estado”. Aunque se le ratificaba al catolicismo el estatus de credo oficial y único culto público autorizado, se reconocía también la libertad de conciencia no solo a personas extranjeras, sino también a personas nativas. Fue un avance no menor, en lo que atañe a derechos civiles.
Asimismo, la Asamblea del Año XIII dispuso que “el Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata es independiente de toda autoridad eclesiástica que exista fuera del territorio”, lo que vino a confirmar de iure la asunción unilateral del Patronato –desde 1810– por parte de los gobiernos patriotas, sin acuerdo con la Santa Sede. El ejercicio del Patronato se manifestó de muchos modos: destituciones y nombramientos de sacerdotes, modificaciones en la normativa eclesiástica, cambios jurisdiccionales, nuevos controles, etc. También se manifestó de otra forma, altamente significativa: la exigencia de que los curas dieran sermones y homilías en defensa de la causa patriota y revolucionaria, con prohibición de toda crítica política o disenso ideológico respecto al nuevo status quo.
En cuanto al progreso de la tolerancia, resultó clave la existencia de una nutrida, próspera e influyente colectividad británica en el seno de la sociedad porteña: personas anglicanas, metodistas, presbiterianas, etc. Hacia 1822, había ya cerca de 3.500 inmigrantes del Reino Unido viviendo en Buenos Aires, que desde hacía un año contaban con su propio cementerio de disidentes, y que, desde más tiempo aún, celebraban oficios religiosos protestantes en la residencia de Mr. Dickson y otros domicilios particulares.
Como se ha dicho, esta tolerancia hacia otros cultos cristianos –siempre que fueran privados– no se hizo extensiva a la colectividad judía, que no conoció más beneficio que la libertad de creencia, es decir, el mero derecho a tener opiniones heterodoxas en materia teológica, sin correlatos prácticos (sinagogas, rituales, proselitismo, etc.). Tampoco se hizo extensiva a las personas nativas que llevaran su disenso religioso más allá del límite de la conciencia y opinión. Tal es el caso del estanciero Francisco Ramos Mejía, condenado a prisión en 1821 por su amistad «traidora» con los pueblos indígenas de la pampa, pero también por predicar entre estos una peculiar herejía cristiana de impronta milenarista con evidentes reminiscencias protestantes (su abuelo materno había sido un escocés presbiteriano). Al interior de la población criolla o autóctona, ampliamente mayoritaria, no hubo, para con la heterodoxia religiosa, más tolerancia oficial que la mera libertad de conciencia y opinión, quedando excluido el ejercicio de la libertad de culto –incluso a nivel privado– por fuera de los cánones católicos.
En la época rivadaviana, el Tratado Angloargentino de 1825 concedió a la colectividad británica la ansiada libertad de culto público. Todo el Interior se negó a avalar esta ampliación de la tolerancia religiosa, salvo la provincia de San Juan, donde el gobernador unitario Salvador Mª del Carril logró que se aprobara la Carta de Mayo (aunque por muy poco tiempo, ya que fue destituido por un cuartelazo federal instigado por el clero). Solo en la Buenos Aires de Rivadavia prosperó la iniciativa. En 1825, se abrió la primera iglesia anglicana del Río de la Plata.
El proceso no se detiene en los años ulteriores, ni siquiera con Rosas. En 1829, se abre el primer templo presbiteriano. En 1836, se inaugura la primera capilla metodista. Estas nuevas comuniones de signo protestante pronto dejarán de ser coto exclusivo de la colectividad británica. También participarán de ellas inmigrantes estadounidenses, aunque en proporción mucho menor.
Las Iglesias disidentes abrirán, además, sus propios colegios confesionales, a los que asistirán no solo estudiantes protestantes de ascendencia anglosajona, sino también estudiantes criollos de fe católica, cuyas familias adineradas se sentían atraídas por la calidad de la enseñanza allí impartida. Esta práctica fue denunciada y combatida por el clero católico, aunque sin demasiado éxito. Algo parecido sucedió con los matrimonios interconfesionales, especialmente cuando eran celebrados bajo ritos protestantes. Y también con las inhumaciones de personas católicas en cementerios de disidentes, junto a las tumbas de sus cónyuges. Lentamente, la sociedad porteña se iba así secularizando.
Por otra parte, en 1843 se establece la Iglesia Luterana. Su creación está ligada a la conformación de una colectividad alemana durante los períodos rivadaviano y rosista.
De modo gradual, al amparo de sucesivos gobiernos, fue surgiendo en la Buenos Aires republicana de la primera mitad del siglo XIX un pequeño mosaico de minorías religiosas. Por contraste, el Interior se mantuvo intolerante, no reconociendo más culto público que el catolicismo romano heredado de la Colonia. Habitaban en él, también, creyentes disidentes. Pero solo se trataba de un puñado de inmigrantes aislados, de origen europeo o norteamericano, que profesaban su religión en privado.
En materia de confesionalismo de Estado, todos los ordenamientos constitucionales de Argentina anteriores a Caseros incluyeron la cláusula de religión oficial, sin apartarse nunca en este punto de la tradición jurídica hispanocolonial. El Estatuto Provisional de 1815 estipuló: “La Religión Católica Apostólica Romana es la Religión del Estado” y “Todo hombre deberá respetar el culto público, y la Religión Santa del Estado”. El Estatuto de 1817 mantuvo estas disposiciones, y le acotó la siguiente advertencia: “La infracción de este Artículo será mirada como una violación de las leyes fundamentales del País”. La Constitución de 1819 insistiría:
Artículo I.— La Religión Católica Apostólica Romana es la religión del Estado. El Gobierno le debe la más eficaz y poderosa protección y los habitantes del territorio todo respeto, cualesquiera que sean sus opiniones privadas.
Artículo II.— La infracción del artículo anterior será mirada como una violación de las leyes fundamentales del país.
La Constitución de 1826 volvería a machacar, en su art. 3, con la cláusula del credo oficial, aunque en un tono menos autoritario. Dice refiriéndose a la Argentina: “Su religión es la Católica, Apostólica Romana, a la que prestará siempre la más eficaz y decidida protección, y sus habitantes el mayor respeto, sean cuales fueren sus opiniones religiosas”.
No tardarían en surgir voces críticas. Allá por 1837, en su señero Dogma socialista de la Asociación de Mayo, Esteban Echeverría comentaría: “El Estado, como cuerpo político, no puede tener una religión, porque no siendo una persona individual carece de conciencia propia. El principio de libertad de conciencia jamás podrá conciliarse con el dogma de la religión de Estado”. Sus palabras no caerían en saco roto. Caído Rosas, ellas inspirarían a los convencionales liberales del 53 en la tarea de alumbrar la Constitución Nacional, que proclamaría al fin, en Argentina, la libertad de cultos y la aconfesionalidad del Estado.
Pero volvamos al período rivadaviano, porque nos han quedado cosas muy importantes en el tintero. Allá por 1822, en la provincia de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, ministro del gobernador Martín Rodríguez, lleva a cabo su famosa reforma del clero: secularización de frailes, supresión del fuero eclesiástico, eliminación del diezmo, clausura de los conventos y expropiación de sus bienes, entre otras medidas que causaron no poco revuelo. Otras políticas rivadavianas de signo laicizante fueron la creación de la Universidad de Buenos Aires (1821) y la Sociedad de Beneficencia (1823), pues rompieron el monopolio clerical sobre la asistencia social y la educación superior. Empero, este liberalismo secularizante no buscaba en absoluto la separación entre Iglesia y Estado. Rivadavia reivindicó sin vacilaciones el Patronato, y su política fue más regalista que «laicista».
El largo y cruento conflicto entre federales y unitarios no fue ajeno a la división entre conservadores clericales y liberales anticlericales. Rivadavia era unitario, igual que los sanjuaninos Sarmiento y Del Carril, políticos que defendieron la reforma eclesiástica. Quiroga, Rosas y otros caudillos federales, en cambio, enarbolaron la divisa “Religión o Muerte” y acuñaron el ideologema “Santa Federación”. Sin embargo, sería una simplificación hacer coincidir de modo absoluto estos dos clivajes ideológicos. Porque hubo también unitarios clericales, como Pedro de Castro Barros y Félix Frías, y federales «laicistas», como Manuel Dorrego y José Ugarteche. Con todo, más allá de las múltiples excepciones y matices, la tendencia general fue, más bien, al revés: el partido unitario solía estar asociado al liberalismo y al anticlericalismo, y el partido federal, al conservadurismo y al clericalismo.
Sabido es que la Iglesia, durante el rosismo, recuperó buena parte de su antiguo poder, riqueza e influencia en toda la Confederación Argentina, gracias a la protección y el apoyo del Restaurador. Testimonio elocuente de ello fue el renacer de las órdenes religiosas, otrora tan vapuleadas. Ese renacer incluyó la vuelta de los jesuitas en 1836, tras casi siete décadas de proscripción, y el arribo de muchos frailes españoles de ideología ultramontana recalcitrante (franciscanos, dominicos, agustinos, etc.), exiliados de su patria a causa de las reformas secularizadoras de la regenta María Cristina de Borbón. Durante el rosismo, las congregaciones del clero regular volvieron a ser muy gravitantes en la esfera educativa.
Pero la restauración católica no debe ser sobredimensionada. Aunque se lo pidieron insistentemente, Rosas no dio marchó atrás con la reforma eclesiástica de Rivadavia, ni tampoco con su política de tolerancia religiosa (la colectividad protestante se siguió engrosando y diversificando bajo su gobierno, abriendo nuevos templos y colegios privados confesionales). Además, sostuvo con fuerza los derechos de Patronato, igual que Rivadavia, continuismo que le trajo fuertes conflictos con Roma. La Compañía de Jesús, celosa defensora del Papado, pronto comenzaría a ser hostigada por los partidarios más exaltados del Restaurador, produciéndose un nuevo brote de anticlericalismo, o, mejor dicho, de antijesuitismo. En 1840, los jesuitas no tuvieron más remedio que refugiarse en Montevideo.
Con todo, el período rosista no dejó de ser oscurantista e intolerante, como lo ilustran la Mazorca y el exilio de los jóvenes unitarios de la Generación del 37 (muy receptivos al anticlericalismo y la heterodoxia religiosa), lo mismo que la trágica historia de amor prohibido entre la joven Camila O’Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, fusilados en el presidio de Santos Lugares por orden del propio Rosas (1848). El Matadero de Echeverría, aun con exageraciones, da la tónica de aquella época.
La caída de Rosas y la organización nacional revitalizan en Argentina el proceso de secularización y laicización. Urquiza, el caudillo federal que triunfa en Caseros (1852), ha probado en Entre Ríos ser un estadista autoritario, pero bastante permeable a las ideas y reformas liberales. Los emigrados unitarios (Sarmiento, entre otros) no ignoran esa circunstancia, y comienzan a regresar al país desde Chile y Montevideo.
El nuevo avance de la laicidad queda evidenciado, sobre todo, en la sanción de la Constitución Nacional de 1853, en cuya factura el liberalismo más progresista logra prevalecer no solo sobre el conservadurismo clerical, sino también sobre la moderación de Alberdi, el autor del anteproyecto, quien aun siendo muy liberal, juzga conveniente no alterar demasiado el estatus quo en materia religiosa.
El art. 14 reconoce al fin, en toda la Confederación Argentina, la plena libertad de cultos, hasta entonces una prerrogativa exclusiva de las minorías protestantes de origen foráneo afincadas en el puerto de Buenos Aires y su Hinterland pampeano. La innovación no responde solamente a elevados ideales de ética republicana. Tiene también un costado más pragmático, más utilitario, amén de racista: promover la inmigración anglosajona y norteeuropea –mayormente protestante– en aras de «poblar», «blanquear» y «civilizar» el país, de ponerlo en la senda de un «progreso» capitalista que se veía «retardado» por la «barbarie atávica» de la población nativa: indígenas, afrodescendientes, «elementos mestizos». Alberdi, en sus Bases, fue muy claro al respecto. También lo fue Sarmiento.
Merced a esta política, comienza a tejerse un entramado de minorías religiosas en el Interior, especialmente en el Litoral, la mayor de las veces al amparo de proyectos de colonización agrícola. En 1856, familias suizas reformadas y alemanas luteranas se afincan en Colonia Esperanza, provincia de Santa Fe. En 1857-58, nuevos contingentes helvéticos de fe protestante se establecen en San José (Entre Ríos) y San Carlos (Santa Fe): congregacionistas, valdenses, etc. En 1859, familias danesas luteranas se radican en Tandil, en la frontera sur de Buenos Aires. En 1865, galeses de disímiles confesiones (anglicana, metodista, bautista, etc.) arriban al valle del Chubut, y escoceses de comunión presbiteriana se instalan en la comarca entrerriana de Río Grande. En 1866, un grupo de estadounidenses bautistas –familias confederadas disconformes con la derrota en la guerra de Secesión– se afincan en Nueva California, en la frontera norte de Santa Fe…
La ley de inmigración y colonización (1876) masifica el proceso. Hacia 1877, alemanes del Volga –entre quienes no faltan menonitas– se instalan en Buenos Aires y Entre Ríos. También llegan, desde variadas procedencias europeas, numerosas familias judías sefardíes y asquenazíes, que ahora sí pueden abrir sus sinagogas y colegios privados. Hacia fines del siglo XIX, el mosaico se completa con contingentes rusos, armenios y griegos de fe cristiano-ortodoxa, y con nutridos grupos siriolibaneses de devoción islámica, maronita y drusa. La inmigración aluvial continuará en las primeras décadas del siglo XX.
En la segunda mitad del siglo XIX, también va emergiendo un abanico de minorías seculares asociado a la masonería, el librepensamiento, el positivismo y las corrientes de izquierda (anarquismo, socialismo, etc.). Arriban exiliados de la Comuna de París, militantes de la Socialdemocracia alemana, republicanos españoles e italianos, ácratas de Rusia y de la Europa mediterránea, etc. Poco a poco, el agnosticismo y el ateísmo dejan de ser excentricidades, al menos en las grandes urbes del Litoral.
Pero volvamos a la Constitución Nacional de 1853. El debatido art. 2 supuso otro progreso importante en materia de laicidad. A pesar de la recomendación alberdiana, y de los airados reclamos del bando clerical, se prescindió de la cláusula de religión oficial (fórmula «adopta y sostiene»), y no se quiso conceder al catolicismo más privilegio que el de seguir sosteniendo o financiando –por razones regalistas– su culto. El Patronato daba la posibilidad de controlar a la Iglesia, y la generación liberal del 53 no quiso renunciar a esa potestad de raigambre colonial. Del tal modo, el proceso de separación entre Iglesia y Estado quedó trunco. Nunca sería completado. Habría más avances, pero nunca se traspasaría el límite de la laicidad débil.
¿Cuáles fueron esos avances? Registro Civil, subordinación de los tribunales eclesiásticos a la justicia estatal, secularización de los cementerios y hospitales, laicidad escolar, matrimonio civil. A nivel nacional, casi todos estos cambios se producirían recién en el decenio de 1880, mayormente durante la primera presidencia de Roca. Sin embargo, a nivel provincial, hubo una experiencia precursora notable: la Santa Fe de Nicasio Oroño (1865-68), quien, a los efectos de promover la inmigración, introdujo el matrimonio civil y la laicidad escolar, aparte de secularizar los cementerios.
Luego de Pavón, entre 1863 y 1868, Mitre completa la municipalización de los camposantos, iniciada hacia 1856 con Urquiza. La medida busca terminar con los escandalosos abusos del monopolio clerical sobre las prácticas funerarias, como la denegación humillante del entierro en sagrado a feligreses masones o que se han suicidado. “Es un derecho y más que un derecho un deber de la potestad civil –dirá Mitre– defender y proteger a los ciudadanos de los avances de la autoridad eclesiástica”.
Sarmiento, por su parte, trae de Estados Unidos maestras y pedagogas protestantes con ideas de avanzada, e impulsa la secularización del magisterio. En 1870, crea la Escuela Normal de Paraná, gran foco de irradiación del normalismo. La educación pública se va emancipando de la tutela clerical.
En el verano de 1875, la ciudad de Buenos Aires fue escenario de un virulento brote de anticlericalismo. ¿La causa desencadenante? La devolución de las tradicionales iglesias de la Merced y San Ignacio a los frailes mercedarios y jesuitas, sus antiguos dueños. El responsable de esta polémica decisión, el arzobispo Aneiros, era diputado nacional por el partido oficialista del presidente Avellaneda, identificado con el bando clerical, circunstancia que agravó el malestar. La masonería puso el grito en el cielo, y convocó para el 28 de febrero un mitin en el Teatro de Variedades, donde la retórica antijesuítica fue omnipresente. Terminado el mitin, una muchedumbre enardecida marchó al Palacio Arzobispal, bajo estandartes laicistas que incluían consignas como “Separación de Iglesia y Estado” y “Libertad de Conciencia”. La multitud apedreó las ventanas del Palacio, y luego irrumpió en su interior, saqueando o destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Acto seguido, la furia anticlerical se descargó contra el templo jesuita de San Ignacio, y finalmente contra el Colegio del Salvador, que se llevó la peor parte, pues fue incendiado después de sufrir numerosas represalias iconoclastas (por ej., la destrucción a piedrazos de un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús).
Con Roca, se sancionan tres grandes leyes laicas: la de 1881, que subordina los tribunales eclesiásticos a la justicia ordinaria; y las de 1884, que introducen la laicidad escolar (ley 1420 de educación común, art. 8) y el Registro Civil (ley 1565). Con Juárez Celman, su sucesor, entra en vigencia, hacia 1888, la ley 2393 de matrimonio civil. Por otro lado, la Generación del 80 propicia la secularización de la salud pública desde premisas laicistas e higienistas.
La resistencia clerical fue encarnizada, sobre todo en el Interior profundo: Córdoba y provincias norteñas. Hubo numerosos conflictos, especialmente con motivo de la ley 1420. Los clérigos llamaron a sus fieles a desobedecer la nueva norma educativa. El nuncio apostólico, Monseñor Mattera, se puso al frente de la cruzada antilaica. Roca no se anduvo con remilgos, y ordenó su expulsión inmediata del país. Argentina no restablecería sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede hasta 1900.
Una de las notas más distintivas de este clima ideológico anticlerical fue la embestida del naturalista Florentino Ameghino contra el culto católico a la Virgen de Luján, in situ, en su propio terruño (Ameghino era lujanense). Denunció que la imagen venerada en la basílica era un fraude, igual que todos los milagros que se le atribuían, generando gran escándalo. Esta prédica irreligiosa fue de la mano con una práctica científica no menos «sacrílega»: la excavación frenética de fósiles paleontológicos (megaterios, gliptodontes, milodontes, etc.) en el río Luján, haciendo caso omiso del “aura de sacralidad que emanaba de esa porción de la campiña porteña situada a los pies del santuario mariano” (Roberto Di Stéfano, Ovejas negras: historia de los anticlericales argentinos. Bs. As., Sudamericana, 2010, p. 272).
Pese a todo lo dicho en los últimos párrafos, sería un error idealizar a las generaciones liberales del 53 y del 80 en materia de laicismo. Ambas evidenciaron contradicciones y limitaciones no menores en su brega por la separación entre Iglesia y Estado. Sirva este dato histórico como botón de muestra: la Constitución Nacional, en su art. 64, inc. 15, estipuló que “Corresponde al Congreso […] proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”. Aquí no hay laicismo. Lo que hay es confesionalismo, clericalismo. Y por partida doble: primero, porque desde el Estado se está privilegiando o favoreciendo oficialmente a una religión, la católica romana; y segundo, porque el poder público, al asumirse como garante de la evangelización de los pueblos originarios, no está respetando la diversidad religiosa. El viejo art. 64, inc. 15, transgredía, pues, los dos pilares de la laicidad: la igualdad de trato y la libertad de conciencia.
La conquista del «Desierto» y el Chaco, llevada a cabo por el Ejército Argentino en los decenios de 1870 y 1880, tuvo características no solo de genocidio, sino también de etnocidio. Además de las masacres perpetradas contra los pueblos originarios (mapuches, ranqueles, guaicurúes, wichís, etc.), del despojo generalizado de sus tierras, de los maltratos y tormentos que se les infligieron, de las deportaciones y confinamientos en reservas, de la reducción en masa a esclavitud o servidumbre, además de todo eso, se buscó destruir ex professo sus culturas ancestrales, incluyendo sus creencias y prácticas religiosas, denostadas por considerárselas «primitivas» y «salvajes», incompatibles con la «civilización del hombre blanco».
Los misioneros salesianos –en el caso de la Pampa y la Patagonia– y franciscanos –en el caso del Chaco– fueron quienes se encargaron de esa aculturación, no menos violenta por ser simbólica e ir acompañada, a veces, de sentimientos filantrópicos o paternalistas ante los «excesos» y «abusos» del Ejército. En 1879, desde las páginas del Boletín Salesiano, se señaló: “solamente a la Iglesia Católica le será dada la bonita jactancia de amansar la ferocidad de aquellos salvajes, hacerlos humanos y civilizados; y devendrá en su cabeza con el formarlos cristianos, con el hacerlos sus hijos”. A confesión de parte, relevo de pruebas… Para los pueblos indígenas, el maridaje de intolerancia entre confesionalismo católico y positivismo racista resultó nefasto.
Avancemos con nuestro relato. Luego de la seguidilla de leyes laicas de 1881-88, la laicización no avanzó mucho más, fuera del «replicamiento» de ciertas políticas nacionales en algunas provincias, como la Mendoza de Emilio Civit. La laicidad escolar siguió expandiéndose en el Interior gracias a la circunstancia de que muchas regiones eran territorios nacionales directamente dependientes del gobierno federal: Pampa Central, Misiones, Chaco, Los Andes, Río Negro, Chubut, etc. Otro factor que traccionó el proceso fue la Ley Láinez de 1905, que habilitó la apertura de escuelas primarias nacionales en las provincias que lo requiriesen.
En 1888, meses después de la ley de matrimonio civil, el diputado Juan Balestra presentó un proyecto tendiente a legalizar el divorcio vincular. No consiguió su aprobación. En 1902, el congresista Carlos Olivera haría un nuevo intento, pero también fracasó, por apenas dos votos. Entre medio, con motivo de la reforma constitucional de 1898, Juan Gutiérrez propuso derogar el art. 2, respaldando su moción con 22 mil firmas. Su propuesta de separar el Estado de la Iglesia no encontró ningún eco entre los convencionales, quienes la desecharon alegando que excedía el temario autorizado de la Convención.
La llegada del radicalismo al gobierno en 1916 no alteró, en lo sustancial, este cuadro. No se registraron nuevas conquistas laicistas de envergadura, fuera de lo que significó la Reforma Universitaria en Córdoba (1918), que asestó un golpe durísimo al oscurantismo católico todavía imperante en muchos claustros, a la sombra de la sociedad semisecreta Corda Frates, tristemente célebre por su elitismo oligárquico y sus posiciones ultramontanas.
En cuanto a la secularización de la sociedad argentina, este proceso no parece haberse detenido. La inmigración europea, el crecimiento del movimiento obrero y la difusión de las ideas socialistas y anarquistas se prolongaron durante la primera presidencia de Yrigoyen. Un buen indicador es la Semana Trágica porteña de 1919. En ella se registró un nuevo gran episodio de iconoclastia popular, similar al de 1875. El templo y colegio de Jesús Sacramentado, en el barrio de Almagro, sufrió pedradas, acciones iconoclastas y algunos focos de incendio cuando una columna proletaria que marchaba por avenida Corrientes pasó por delante del templo, y fue baleada por el piquete de bomberos allí apostado. La multitud, en represalia a esa agresión, irrumpió dentro de la iglesia y del internado, quemando o rompiendo los objetos de culto y el mobiliario. La saña de esta destrucción da cuenta del arraigo del anticlericalismo y la irreligiosidad en la clase obrera de la Argentina yrigoyenista.
Luego de la Revolución Rusa y el trienio rojo de 1919-21, con una burguesía asustada y a la defensiva por el «peligro rojo», con unas élites que revalorizan a la Iglesia como baluarte del orden, empiezan a evidenciarse los primeros signos de retroceso de la laicidad. Alvear, en 1923, avala una reforma del reglamento castrense que amplía notablemente las atribuciones de los capellanes del Ejército, entre ellas, la de impartir enseñanza a soldados y oficiales sobre temáticas que exceden lo estrictamente pastoral o religioso, como la moral y el patriotismo, áreas fácilmente politizables con fines proselitistas o de adoctrinamiento ideológico. Todo ello en un peligroso contexto nacional –e internacional– de crisis del liberalismo, y de creciente derechización y recristianización de las clases dominantes.
La reforma castrense del 23 será, en opinión del historiador italiano Loris Zanatta, el huevo de la serpiente. Ella inaugurará, en efecto, la funesta alianza del Ejército y la Iglesia, del sable y la cruz, del cuartel y la sacristía. Sus funestas consecuencias –el mito esencialista y autoritario de la Nación católica, el golpismo militar de ínfulas mesiánicas– no tardarán demasiado en manifestarse. El reelecto Yrigoyen será su primera víctima, el 6 de septiembre de 1930. Con la sublevación del Gral. Uriburu llegará “la hora de la espada” anunciada por Lugones.
Federico Mare.