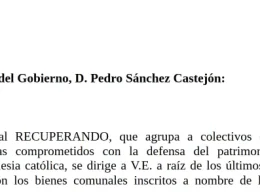El 19 de noviembre de 1863, José Campo Pérez, exalcalde de València por el Partido Moderado, empresario y financiero, y uno de los hombres clave en el futuro golpe contra la primera República Española, celebraba la apertura en la calle Beneficencia de València de la Escuela de Párvulos que llevaba su nombre y que en tan sólo un año después de su apertura acogería hasta 400 párvulos.
Campo había costeado tanto los gastos de compra del solar como de construcción del edificio bajo los auspicios de la Real Sociedad Económica de Amigos del País que, en aquellos años, había asumido la tarea de canalizar algunas obras filantrópicas de algunos ilustres miembros de la burguesía valenciana. Veinte años más tarde, el mismo Campo, convertido ya en marqués como seña de agradecimiento de Alfonso XII por su decisiva ayuda para la restauración monárquica, costeó la construcción de un segundo edificio recayente a la calle Corona, con fachada de inspiración goticista, destinado a ampliar la oferta del asilo, esta vez en régimen de internado para niñas. Obras piadosas de un activista católico que, además de su habilidad para con los negocios terrenales, cultivaba también las inversiones en el más allá.
Del mantenimiento del conocido como Asilo del Marqués de Campo se ocuparía exclusivamente su fundador mientras vivió y para después instituyó una fundación que tenía encomendada la misión de asegurar el cumplimiento de su voluntad de destinar su legado a «la protección, asistencia y educación de los hijos de las familias desvalidas». Fundación denominada del Asilo de Párvulos de Campo, en la que desempeñaban los cargos de patronos, además de algunos familiares, representantes de varias instituciones públicas.
Y de ahí nació la operación dirigida por el entonces arzobispo Agustín García-Gasco, promotor de la Universidad Católica –y privada– San Vicente Mártir de Valencia, y el entonces president de la Generalitat, Francisco Camps, la cual ha desembocado en la inscripción del inmueble neogótico a favor de una renovada fundación a la que el Consell presidido por Camps permitió ampliar sus fines para incluir, entre otros, «la educación y enseñanza en cualquiera de sus modalidades y en especial, la promoción, defensa y formación de la familia», además de dejar su control básicamente en manos del Arzobispado.
Así, aprovechando la providencial desaparición de los registros de la propiedad durante la Guerra Civil, aquellos mismos personajes establecieron las condiciones en las que, con la necesaria aprobación del Consell, se instó en 2003 una demanda de dominio ante el juzgado para desapoderar a los descendientes del marqués de Campo de cualquier hipotético derecho e inscribir el pleno dominio del inmueble a favor de una fundación hecha a la medida de los intereses de la Iglesia Católica promotora de la universidad que ahora ocupa las instalaciones sin que se sepa a ciencia cierta si abona o no siquiera un alquiler simbólico por ese uso.
Una sofisticada y rocambolesca operación, tal como la bautizó la prensa al conocer la resolución judicial, que permitió a la universidad fundada por el entonces arzobispo ampliar su negocio universitario y, sobre todo, consolidar y extender su influencia social.
Los éxitos políticos de García-Gasco, azote de lo que denominaba el «laicismo radical», se cimentaron en su entrañable comunión con el Partido Popular y especialmente con el ferviente católico Francisco Camps, y le fueron recompensados en 2007 con el birrete rojo de cardenal, otorgado por Benedicto XVI, quien destacó su «intransigencia» en la defensa de la familia, además de la eficaz organización del viaje papal al V Encuentro Mundial de las Familias que está ahora en el epicentro de varias causas judiciales por diversos delitos que implican tanto a religiosos como a altos cargos del Consell de la época.
El caso del Asilo del Marqués de Campo en València constituye un ejemplo más de ese entramado de complicidades políticas y religiosas, colmadas de favores terrenales y promesas de favores celestiales que acompaña desde hace siglos a la sociedad española. Un lastre que, más allá de otras consideraciones constitucionales y éticas –España es un Estado aconfesional que no laico, aunque cada vez sea más acusada la laicidad de la sociedad– ha contribuido en la práctica a ahondar la desigualdad entre las personas, tanto en razón de sus ideas religiosas como de su posición social.