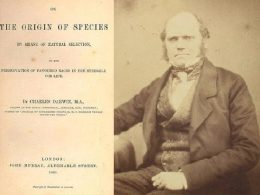Unos 3.300 yazidíes continúan secuestrados por el grupo terrorista Daesh, que está cometiendo un genocidio con esta minoría religiosa
Sus ojos azules relucen en el desierto, traspasando la túnica gris y vaporosa de lino. Sea Haso mira hacia un horizonte plagado de tiendas blancas mientras cae el sol. Se cubre su tez pálida para no ser reconocida, pero muestra algunas de sus facciones. Tiene 24 años, parecen 30. Son las marcas de un cruel destino, de la esclavitud y del dolor.
Fue liberada hace pocos meses junto a cinco de sus hijos tras pasar tres años secuestrada por el Estado Islámico, pero la paz nunca llegó. Las noches se hacen eternas, las pesadillas vuelven una y otra vez atormentando su mente. Es incapaz de olvidar a su marido asesinado y a los tres hijos que continúan cautivos en Raqqa, Siria. Hoy vive en el campo de refugiados de Essian, en la ciudad iraquí de Duhok, junto a otras 34.000 personas, mientras intenta reunir el dinero suficiente para pagar el rescate de sus otros vástagos.
Un genocidio
Haso es una kurda yazidí, una comunidad que vive mayoritariamente en la provincia de Nínive, en el norte de Irak, en las regiones de Jabal Sinyar y Shaija, cuyo epicentro es la ciudad de Mosul. La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) calcula que alrededor de medio millón de yazidíes vive en Irak y otras 200.000 personas en países como Siria, Turquía o Irán.
Los yazidíes permanecían ocultos al mundo hasta que aquel fatídico agosto del 2014, cuando las hordas del Estado Islámico atacaron Sinyar arrasando todo a su paso, asesinando, quemando y secuestrando. Unas 200.000 personas huyeron y algunos consiguieron escapar a las montañas y cruzar hasta Siria gracias a la protección de los milicianos kurdos del YPG, quienes abrieron un corredor, pero cerca de 3.300 continúan secuestrados. La mayoría de los que se creen aún vivos está en zonas como la comarca de Tel Afar, en el norte de Irak, y en la ciudad siria de Al Raqa.
Liberado ya Mosul el pasado mes de julio, los yazidíes siguen llegando. Uno de los últimos grupos, compuesto por 36 personas, fue rescatado a primeros de mayo. “Al principio los nuevos tardan tiempo en adaptarse, el resto los mira con recelo, no se sabe qué tipo de vejaciones han sufrido y nuestra sociedad es muy conservadora”, lamenta Haso. Los nuevos refugiados arrastran los pies con la mirada perdida, muchos son menores. Los recién llegados son enviados en primer lugar a centros especializados donde reciben atención médica, psicológica, psiquiátrica y legal. Tardan en recuperarse meses, años.
Otros nunca vuelven, no sobreviven. En los últimos meses han sido localizadas numerosas fosas comunes en las zonas que han sido arrebatadas a los yihadistas en el marco de las operaciones de las fuerzas de seguridad contra el grupo. Cuando el Estado Islámico retrocede, asesinan a sus esclavos y los entierran.
De vuelta a la tienda, Haso parece absorta en la contemplación de su abarrotado interior; entregada a oscuras ensoñaciones. “El Daesh separó a los hombres de las mujeres y los niños. Esa es la última vez que vi a mi marido. Los fusilaron, cortaron sus cabezas, incluso a los que aceptaban convertirse. Luego hacían subastas, nos daban ropa limpia y nos hacían desfilar”, afirma. Los interesados iban ofreciendo dinero para llevarse a su “presa”. “Me vendieron hasta tres veces pero la última fue la peor: el comprador era un sudanés que nos maltrataba, nos torturaba… Meses más tarde le convencí para que comprase también a mis hijos, a los que obligaba a trabajar en la casa o incluso los prestaba a otras familias para que los usaran en las tareas del hogar, cargando cosas o haciendo recados”.
Las familias pagan los rescates
“Se ensañaba sobre todo con los varones” dice mientras levanta la camisa de uno de los pequeños de seis años, con varias cicatrices en la espalda. Parecen arañazos, latigazos tatuados a puro golpe con varas de olivo y cuero. El otro, de 14 años, ni siquiera habla. Tampoco sonríe, simplemente balbucea, babeando el plato de hummus —puré de garbanzo— que sostiene en sus manos. La saliva se derrama por el plato. “Él sufrió mucho, está recibiendo tratamiento psicológico en la escuela del campo”, aclara su madre. “La mujer de nuestro amo era especialmente violenta, nos insultaba y maltrataba». Aunque ha perdido el rastro de sus hijos todavía secuestrados, piensa que están en Raqqa. El mayor, de 15 años, debe estar luchando en el frente. De su otra hija, de 13, tiene algunas fotos que le envían periódicamente los captores del Estado Islámico a su teléfono móvil. En las imágenes se la ve triste, vestida de negro de pies a cabeza. Ultrajada. “Piden 15.000 dólares por ella pero no alcanzamos” afirma.
A su lado, sentada en la alfombra roja bajo el mismo techo de plástico, se encuentra su suegra Arzan Qasin, de 60 años, que asiente sin parar. Acostumbrada a escuchar el siniestro relato, nada parece perturbarle. Ella es la matriarca, la verdadera artífice de que el grupo vuelva a estar unido, aunque faltan muchos. “Cuando el Daesh llego a Sinyar asesinaron a mi marido y a mis hijos. A las mujeres nos llevaron, pero tres meses más tarde a las más viejas nos soltaron. No les servimos para sus fines sexuales. Es entonces cuando intenté recuperar a mis nietos y nueras”. Consiguió que liberarán a Haso y a otra de ellas, que se escabulle entre el laberinto de tiendas y que prefiere no dar su nombre. También consiguió recuperar a siete nietos. “Pagué 100.000 dólares con dinero que juntamos de varias familias y un fondo especial que tiene el Gobierno iraquí para rescates”, detalla.
La minoría étnica más perseguida por el ISIS
Llegan más refugiados. Camiones de carga donde los yazidíes viajan hacinados como ganado desde Mosul. En el remolque hace frio, huele a sudor, orín y heces. Vienen con lo puesto, sucios y asustados. Tan solo poseen unas mantas y unas cajas de comida que les arrojan desde los laterales cuando paran a las puertas de Essian. A la pregunta de si hay algún yazidí, se abre un pasillo. Al fondo, en una de las esquinas, Hanser descansa en posición fetal. Tiene un guante de lana negro en la mano derecha. “Mi vecino dijo que había robado, pero es mentira”, explica. “Me llevaron ante un tribunal compuesto por tres personas, apenas pude defenderme. Después fui conducido a una herrería, donde me cortaron el antebrazo y lo arrojaron a una fragua” agrega mientras muestra rápidamente, vergonzoso, una prótesis de madera que, asegura, él mismo se hizo. “Si se hubieran enterado de que soy yazidí habría corrido peor suerte”.
De regreso a Essian, unos niños disparan con pistolas de madera entre montículos de arena rojizos. Otros zarandean como si fuera un sonajero una rata muerta, hinchada y putrefacta. Sea Haso interrumpe el macabro juego: furiosa, se lleva a sus hijos hasta la tienda, arrastrándolos de la oreja y gritando en kurdo.
“Mira, otra nueva foto de tu nieta”, le muestra luego a su suegra, que continúa sentada en la misma posición. Arzan Qasin la mira con desidia. “No esperes más lágrimas, perdí mi alma en Sinyar. Vi situaciones horribles que no pienso contar, violaban a las niñas con siete u ocho años. Pero esto es otra historia, o quizás la misma”, diserta y añade: “Me asomé al infierno, pero ahora por el bien de los míos, tengo que creer en el paraíso. Un paraíso que existe aunque parezca tan lejano”.