Un ensayo biográfico retrata a Diderot, autor y editor de la ‘Enciclopedia’ de la Ilustración, cuya libertad de pensamiento sirve de ejemplo frente al sectarismo
Durante los años que siguieron a la fuga de Diderot del monasterio carmelita y su regreso a París, sus padres se fueron dando poco a poco cuenta de que se había alineado con los librepensadores y escépticos de la capital. El sentimiento de culpa y la decepción debieron de ser lacerantes. Qué desolador era que su primogénito osara sustituir la verdad revelada por las creencias personales. Y qué absolutamente miope, además, renunciar a una eternidad de felicidad a cambio de los fugaces placeres del sacrilegio. Angélique Diderot lloraba por su hijo (…).
Diderot contemplaba su deslizamiento a la apostasía desde un punto de vista completamente distinto. Liberarse de la empalagosa comodidad del cristianismo no era un gesto irreflexivo ni interesado; se trataba de un acto serio, transformador y más fruto de la lucidez que de la ceguera. Puede que la idea más crítica que Diderot había tenido cuando dejó la Sorbona era que la gente razonable tenía derecho a someter a la religión al mismo análisis que a cualquier otra tradición o práctica humanas. Vista desde esta perspectiva, la misma fe católica podía ser racionalizada, mejorada y, tal vez, incluso descartada.
La propensión de Diderot a ideas tan gangrenosas procedía de varias fuentes. Para empezar, el futuro philosophe tenía una arraigada tendencia a irritar a la autoridad y a cuestionar las ideas en las que se basaba esa autoridad. Pero también hubo varias razones más concretas que explicaban su relación cada vez más escéptica con el catolicismo. De joven, al antiguo abate le había preocupado lo que creía que era una serie de incoherencias importantes del dogma cristiano, la más famosa de las cuales era el inmemorial problema del mal. ¿Cómo era posible, se preguntaba, que la deidad cristiana fuera a la vez un padre benévolo que amaba y protegía a su rebaño y un implacable magistrado que condenaba con indignación a los impíos a un eterno rechinar de dientes en un mar de fuego y tormento? (…)
Más adelante, como editor de la Encyclopédie, se divertiría escribiendo (o encargando) irónicos artículos que se mofaban de las diversas subculturas del catolicismo por sus disputas acerca de cuestiones metafísicas arcanas e irresolubles.
Sin embargo, una de esas disputas —el especialmente destructivo debate que separó a jesuitas y jansenistas— no era cosa de risa. La fisura había empezado en la década de 1640, cuando un combativo grupo de eclesiásticos católicos franceses empezó a diseminar las creencias de Cornelius Jansen, obispo de Ypres. En un momento en que Francia todavía sufría penosamente las consecuencias de la Reforma protestante, los jansenistas cuestionaban la fundación de la Iglesia gala desde dentro. Condenando la supuesta laxitud moral y la mundanidad de la poderosa orden jesuita, defendían un retorno a una concepción mucho más austera de la condición humana, en la que el pecado original y la depravación definían quiénes éramos. Y, más chocante si cabe desde el punto de vista jesuita, los seguidores de Jansen (entre los que llegó a contarse Blaise Pascal) diseminaban una torva visión de la vida que subrayaba la predestinación de un grupo limitado de personas bendecidas por la gracia de Dios. Los teólogos jesuitas, con su énfasis en la educación y la perfectibilidad humana, mantenían a todas luces una posición mucho más conciliadora. (…)
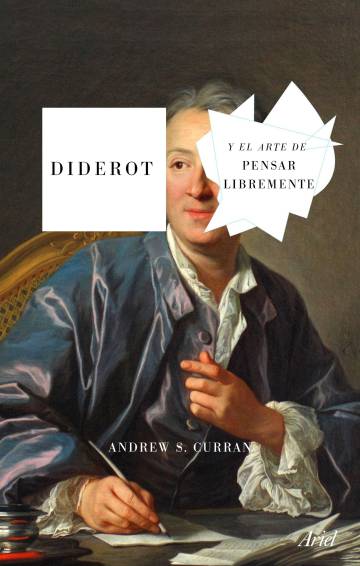
Un conflicto así distaba de ser una anomalía desde la perspectiva de Diderot; más bien era representativo de cómo funcionaba la religión a escala general en el mundo. En lugar de unir a la gente, parecía que cada facción religiosa considerase a sus adversarios o bien como infieles espirituales o bien como enemigos políticos que había que aplastar. Diderot explicaría más adelante este fenómeno con los términos más sencillos: “He visto al deísta armarse (…) contra el ateo; el deísta y el ateo atacan al judío; el ateo, el deísta y el judío se unen contra el cristiano; el cristiano, el deísta, el ateo y el judío se oponen al musulmán; el ateo, el deísta, el judío, el musulmán y una multitud de sectas cristianas atacan al cristiano”.
Las diferencias en el dogma, como bien sabía Diderot, tenían una larga y cruenta historia en Francia. Durante el siglo XVI, los obispos y reyes católicos habían expulsado, colgado, quemado y masacrado a miles de protestantes, dando lugar a una era en que, en sus palabras, “la mitad de la nación se bañaba piadosamente en la sangre de la otra mitad”. Esa persecución e intolerancia no era sólo historia antigua. Menos de veinte años antes de que naciera Diderot, Luis XIV había emitido el Edicto de Fontainebleau, en 1685, que puso fin a una era de relativa tolerancia que había sido permitida por el Edicto de Nantes de 1598. En los días posteriores a la firma de la promulgación, Versalles ordenó un ataque doble contra los protestantes del país; el ejército francés cruzó el territorio del país, destruyendo y asolando las iglesias y santuarios hugonotes mientras, al mismo tiempo, grupos organizados de dragones irrumpían en hogares protestantes con la instrucción explícita de aterrorizar, convertir o exiliar a los supuestos herejes franceses. Más de 200.000 fueron expulsados de Francia y huyeron a Inglaterra, Alemania, Holanda y América. ¿Dónde, se preguntaba Diderot, estaba la voluntad de Dios en todas esas persecuciones y luchas intestinas religiosas?
Andrew S. Curran es profesor de Humanidades en la Universidad Wesleyana, Middletown (EE UU).






