No propongo que rechacemos todos los principios críticos que se asocian con la idea del secularismo, como la separación entre autoridades religiosas y estatales, la libertad y la igualdad religiosas, la pluralidad y diversidad religiosas, entre otros. Si queremos defender estos principios, hoy necesitamos analizar si el secularismo, como el modo hegemónico en el que estamos abordando muchos de los debates sobre la relación entre iglesia y Estado, nos está haciendo un favor o no.
La filósofa argentina Macarena Marey explica que no es que el consenso sea malo, sino que lo importante es evitar que se convierta en un objetivo a conseguir de cualquier modo, en un imperativo generador de normas y exigencias injustas que pesen sobre la participación y afecten negativamente a unas personas más que a otras. «La democracia no debería ser una fiesta de cumpleaños a la que invitamos solo a quienes nos caen bien», dice en esta entrevista.
Macarena Marey es especialista en historia de la filosofía política y teorías de la democracia. La filósofa argentina sostiene que «no hay, en rigor, tradiciones filosóficas que no sean un invento retrospectivo de quienes periodizan y jerarquizan los pensamientos desde un punto geográfico determinado. Decidir inscribirse en una tradición implica una lectura evaluativa determinada sobre el pasado filosófico».
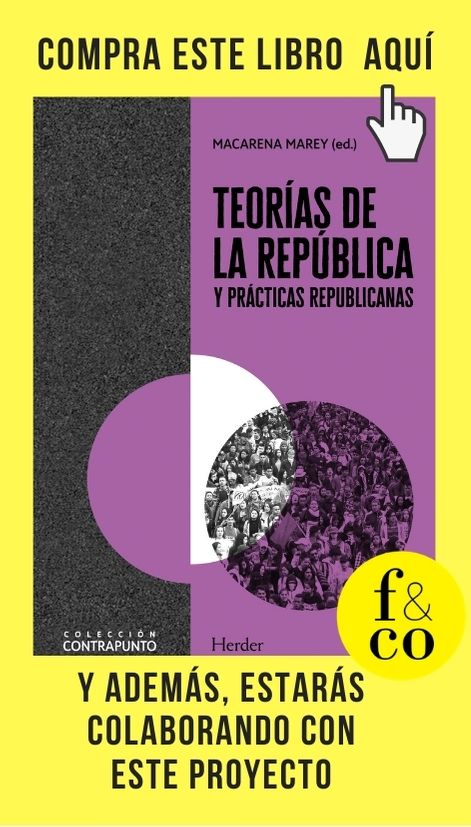
Marey es profesora de Filosofía política en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de Lanús e investigadora adjunta de CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina. Sus investigaciones se centran en la soberanía popular y el rol de las religiones en la formación de la voluntad pública. Se acaba de publicar su libro Teorías de la república y prácticas republicanas, en la editorial Herder, y Voluntad omnilateral y finitud de la tierra, en la editorial La Cebra.
Su nuevo libro, Teorías de la república y prácticas republicanas, tiene como objetivo rehacer los sentidos republicanos. ¿Por qué cree que es importante disputar el sentido del republicanismo hoy?
El libro se originó en una incomodidad. La incomodidad me la provocan las apelaciones de los partidos e intelectuales de derechas a la república, su movilización de ideas republicanas en sentidos que le cercenan la igualdad a la libertad, disuelven la comuna en la privatización de lo común y distorsionan la autonomía del pueblo soberano en manos de una concepción violenta y principalmente punitiva y penal de las leyes. Esta captura del republicanismo es un fenómeno similar al modo en el que el capitalismo se adueñó de la democracia y, por supuesto, no es inocua.
En esta incomodidad me pregunté qué sujeto colectivo se imagina cuando se apela a principios y valores republicanos. Otras preguntas siguieron, como por ejemplo: ¿quién(es) ejerce(n) la virtud republicana? ¿Qué es más republicanamente virtuoso: sentarse a debatir con los más poderosos en los límites estrechos de las instituciones o imaginar formas populares de protesta social? ¿Cuál es la relación entre comunidad y conflicto y de qué manera podemos legislar comunitariamente desde el conflicto? ¿Cómo hacemos lo común y cómo nos hace lo común a su vez?
Desde este lugar de disputa del sentido de «república», pero sin limitarme a esa disputa, pensé en armar un libro en el que no se buscara la esencia de la república, una definición acabada y perfecta de ella, ni mucho menos hacer museología republicana, sino en el que se proyectaran sentidos y usos de «república» para republicanismos que, sin neutralizar el conflicto, sirvan para combatir los evidentes fenómenos desdemocratizantes y neoconservadores que habitan hoy nuestras democracias. Para ello convoqué a María Julia Bertomeu, Luciana Cadahia, Valeria Coronel, Julio César Guanche, Laura Quintana, Ailynn Torres Santana, Pablo Facundo Escalante, Diego Fernández Peychaux, Eugenia Mattei Pawliw, Gabriela Rodríguez Rial, Sergio Ortiz Leroux, María Victoria Costa, Cristián Sucksdorf y Elías Palti. Cada trabajo del volumen ilumina un aspecto diferente de los republicanismos en un diálogo que no esconde nuestros desacuerdos. Yo, por mi parte, aprendí muchísimo de estos trabajos, me resultó muy placentero editarlos y entablar debates con colegas tan brillantes y con tanto compromiso político.
«Toda teoría surge de una práctica determinada. Incluso la mítica y bíblica torre de marfil implica una práctica política determinada, una actitud frente al mundo político que no es para nada ingenua»
¿Y de qué forma usted cree que la filosofía política puede tener efectos transformativos en el universo de la práctica política actual?
Teorías y prácticas no están separadas: toda teoría surge de una práctica determinada. Incluso la mítica y bíblica torre de marfil implica una práctica política determinada, una actitud frente al mundo político que no es para nada ingenua, por lo demás. La filosofía política transformativa es la que abre las preguntas prácticas como «¿de dónde sale el marfil?» («¿quién mató a los elefantes?», «¿cómo puede ser que esa matanza nos haya parecido correcta y justificada?») y «¿quiénes construyeron con « propias manos y espaldas esa torre en la que vive ensoñado el académico?» (“¿quién le sube la cena?»).
Esas preguntas no aparecen de la nada, a su vez, sino que son el momento teórico transformativo que surge en la práctica misma, durante el tiempo de la práctica, cuando estamos inmersas en un contexto práctico determinado. Una filosofía política que esté a la altura de la práctica es la que provoca ese momento en el que se quiebra la ingenuidad que solemos tener respecto de lo superficial que nos envuelve.
Volcar teoría sobre la práctica y práctica sobre la teoría hace que las condiciones en las que producimos conocimientos nos dejen de parecer algo dado sin más. Cuando algo nos deja de aparecer como simplemente dado podemos cuestionar su justicia, su legitimidad y hasta su razón de ser. Hay filosofías políticas que pueden ayudarnos con esto y otras que solo sirven para reforzar la racionalización de la desigualdad y para ponerles a las injusticias el disfraz del infortunio. ¿Seguirá cómodo el intelectual en la torre de marfil una vez que tiene esas preguntas y algunas respuestas para ellas? Hay quienes sí seguirán en esa comodidad a cambio de producir filosofías políticas que resguarden la apariencia de naturalidad de las cosas tal y como están y hay quienes se dispondrán a lo contrario. El edificio de las disciplinas también está en el terreno de la disputa del sentido, nunca hay que abandonar la contienda de las facultades.
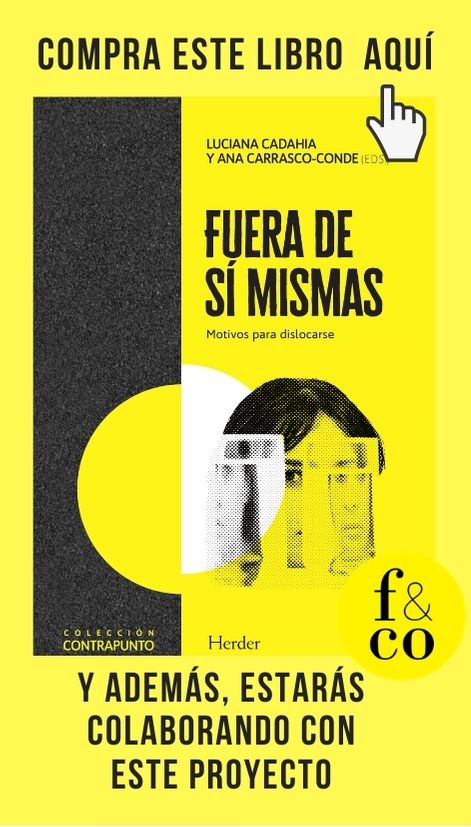
Me gustaría preguntarle acerca de un libro anterior, Fuera de sí mismas: motivos para dislocarse, en el que participaron once filósofas hispanohablantes con el objetivo de ofrecer otro modo de hacer filosofía. ¿Cómo surgió y cuáles cree que son sus principales aportes?
Ana Carrasco Conde y Luciana Cadahia tuvieron la idea de llevar a un libro parte de la camaradería que nos relaciona a las autoras para mostrar que se hace buena filosofía en castellano y con prácticas feministas también por fuera del coto de los estudios de género. Hay una tendencia bastante lamentable en varios campos intelectuales y académicos a circunscribir lo que podemos decir y aquello de lo que podemos hablar según rasgos de nuestras identidades y roles. Por ejemplo, se festeja la palabra de una mujer (cis) cuando ella habla de feminismo, pero se la ignora cuando tiene algo para decir sobre la historia de la filosofía o cuando filosofa sobre temas específicos como participación política, Estado, democracia, poder o ciencia, por nombrar tópicos filosóficos centrales que tradicionalmente están superpoblados por varones cis.
Por supuesto que esta compartimentalización temática de la palabra también produce el fenómeno de que mujeres cis con toda clase de privilegios se sienten autorizadas para hablar en nombre de muchísimas otras personas sobre cuestiones que les afectan directamente a estas personas (pero no a ellas) e ignorar sus palabras mientras lo hacen. El filósofo Blas Radi, quien trabaja en epistemología social, suele señalar el modo en el que la reducción de «género» a «mujer cis» tiene estos efectos excluyentes que perpetúan injusticias epistémicas y estructurales para quienes no son ni varones cis ni mujeres cis.
«Hay una tendencia bastante lamentable en varios campos intelectuales y académicos a circunscribir lo que podemos decir y aquello de lo que podemos hablar según rasgos de nuestras identidades y roles»
La academia es una maquinaria de autorización de voces y de distribución de jurisdicciones. La filosofía académica se parece demasiado a un sistema de latifundio y enclosure: muy pocas personas tienen mucho territorio cercado, demasiadas personas tienen poco y nada y todo este sistema se sostiene sobre injusticias, violencias y relaciones distorsionadas de reconocimiento. Por supuesto que esto no se reduce a «cuestiones de género», sino que atraviesa todas las dimensiones de las relaciones sociales.
Al mismo tiempo, en la academia la escritura en castellano está desvalorizada. Estos fenómenos socavan las posibilidades emancipatorias que puede haber en el quehacer filosófico. Juntarnos a hacer un libro colectivo fue en este caso parte de ese ejercicio de salir a ocupar un espacio al que pareciera que no estábamos destinadas. Quienes ocupan esos espacios no nos van a hacer un lugar motu proprio. Meterse allí sin pedir permiso es también poner en cuestión las credenciales de quienes se creen sus dueños y dueñas y de quienes custodian sus puertas; por lo tanto, es un modo de cambiar esa topografía también.
Creo que otro de los orígenes de este libro es algo sobre lo que siempre insiste Ana Carrasco Conde: queremos relacionarnos filosóficamente para aprender unas de otras, no para competir o para ganar batallas polémicas interescolares. No me interesa andar refutando a la gente porque sí, me interesa aprender y entender, procesos que suelen incluir autorrefutaciones. Querer ser mejor filósofa que otra persona es la actitud menos filosófica que se me ocurre. La academia no suele caracterizarse por una eticidad de ayuda mutua ni de escucha. Claro que hay una realidad laboral marcada a fuego por lógicas capitalistas que nos restringen muchas vías éticas, pero justificar moralmente la instrumentalización de colegas en esa realidad (lo vemos todo el tiempo) no nos convierte en personas que negocian con el sistema para sobrevivir (algo que difícilmente constituya una falta moral), sino en cómplices de la injusticia estructural. Una manera efectiva de luchar contra esa realidad es empezar a ejercer prácticas comunitarias de ayuda mutua y de interescolaridad que se nutran de los disensos. El libro para mí es parte de esta otra manera de hacer filosofía.
En el libro usted realiza una crítica a las versiones contemporáneas del contrato social y propone una concepción alternativa. ¿Podría contarnos su mirada?
No hay, en rigor, tradiciones filosóficas que no sean un invento retrospectivo de quienes periodizan y jerarquizan los pensamientos desde un punto geográfico determinado. Decidir inscribirse en una tradición implica una lectura evaluativa determinada sobre el pasado filosófico. Toda historia se escribe desde un lugar. Cuando ese lugar es la metrópolis de la hegemonía, entonces esa historia es percibida como la historia universal, la (imposible) verdad histórica neutral y transparente que se imprime en los manuales y se reproduce acríticamente ad nauseam en muchas aulas, programas de materias y de televisión y textos. Ahora bien, las tradiciones son inventadas, pero también nos constituyen; por eso es tan importante proponerse hacer lecturas propias que pongan en cuestión no meramente el canon, sino las versiones canonizadas del canon.
En el caso específico del contrato social, me interesó desde joven estudiar los textos canónicos para poder hacer mis propias lecturas en relación con los usos de «contrato social» y las figuras conceptuales asociadas con él, como «consentimiento», «individuo» o «voluntad», por nombrar solo algunas, en los discursos públicos contemporáneos y en las recepciones filosóficas liberales del contractualismo y del contractarianismo de la segunda mitad del siglo XX.
«No me interesa andar refutando a la gente porque sí, me interesa aprender y entender, procesos que suelen incluir autorrefutaciones. Querer ser mejor filósofa que otra persona es la actitud menos filosófica que se me ocurre»
Mi intuición era que había una trampa conceptual encerrada por ahí, que el contrato social era el centro discursivo de una ideología determinada; luego leí el texto de David Gauthier The social contract as ideology (es un texto de 1977, en plena época del resurgimiento de las teorías del contrato) y me convencí de que en esa línea había algo interesante para investigar transhistóricamente.
Mi postura como historiadora de la filosofía es que las versiones contemporáneas (liberales) del contrato social distorsionaron el potencial crítico que había en las teorías de los siglos XVII y XVIII al reconvertir el contrato en un paso argumental dentro de una visión ética del mundo que le otorga al imperativo del consenso una primacía que genera inclusiones y exclusiones, organiza una ontología social y jerarquiza tipos de agencia e interacciones. Lo que rescato en ese texto con mi lectura de la revisión kantiana del contrato social es su dislocación del consentimiento individual, que para Kant no está en el origen de la comunidad ni de la obligación políticas.
La idea de consentimiento individual como la varita de la magia moral es usada en direcciones eminentemente explotadoras (como mostró Marx) y en direcciones opresoras, como cuando se responde «pero así lo quisiste cuando elegiste x» cuando alguien presenta un reclamo laboral, por ejemplo. Dislocar el consentimiento individual y cuestionar los usos que se hacen de él como generador de normatividad autoimpuesta nos permite destrabar discursos que moralizan relaciones sociales muy injustas. Por ejemplo: puedo «decidir» (entre comillas) gestar y maternar o no hacerlo, pero no puedo elegir ni decidir individualmente las condiciones sociales inequitativas en las que se ejercen la mayor parte de las prácticas de la maternidad; puedo «elegir» (entre comillas) entre dos contratos laborales diferentes y el desempleo, pero no elijo individualmente las condiciones materiales inequitativas en las que se desarrolla el trabajo asalariado. Pero esto no quiere decir que no tengamos agencia, sino que nuestra agencia debe ser reorientada hacia otro territorio.
También veo en los textos famosos y canónicos de Hobbes y Rousseau la posibilidad de entender que un contrato no fija deberes y derechos sin más, sino que es acto plural por el que se constituyen agencias colectivas, que reconvierte los campos sobre los que se aplica y que por esto mismo es necesario pensar los contratos sociales como abiertos, no definitivos y provisorios. Sobre todo, al descentrar el consentimiento y todos los imperativos del consenso armónico asociados con él se puede descubrir cómo un contrato social opera marginalizando a quienes excluye del protagonismo político sin dejar de tener a esas personas bajo su techo normativo.
«No más derechos sin deberes, no más deberes sin derechos», se dijo en la Comuna y Eugène Pottier plasmó en La internacional. No hay modo de garantizar esa correspondencia entre deberes y derechos sin la democratización constante de la participación política. Los contratos sociales operan en el momento de la democratización/desdemocratización de la participación política. Esto es lo que las teorías contemporáneas ocultaron con su énfasis en el consentimiento individual y en el consenso sobre principios morales (y no políticos) y lo que, según creo, releer las viejas teorías del contrato nos ayudan a ver.
«Decidir inscribirse en una tradición implica una lectura evaluativa determinada sobre el pasado filosófico. Toda historia se escribe desde un lugar. Cuando ese lugar es la metrópolis de la hegemonía, entonces esa historia es percibida como la historia universal. las tradiciones son inventadas, pero también nos constituyen»
¿Se puede hacer una teoría del consenso sin una antropología filosófica? ¿Bajo qué coste?
¿Se puede hacer teoría y filosofía políticas sin una antropología filosófica operando en el fondo continuamente? Probablemente no se pueda. Lo que sí se puede hacer es teorías que, atentas a las prácticas concretas, no dependan completamente de la afirmación dogmática de atributos de una supuesta condición humana biológica, prepolítica, presocial y precultural y hagan foco en las relaciones entre las personas. Metodológica, ética y políticamente, suspender nuestros juicios acerca de la «naturaleza humana» es preferible a detallar (y disciplinar) qué tipo de homo tenemos enfrente/somos.
Con «suspender nuestros juicios» no me refiero a afirmar que podemos no tener una antropología; me refiero a la actitud de saber que hay una antropología funcionando por detrás de nuestras ideas políticas y, al mismo tiempo, saber que es muy costoso ponernos a decidir qué atributos determinados, específicos y cerrados tienen las personas. Como sugieren la crítica de Charles Mills a la teoría rawlsiana de la justicia (que Mills llama una whiteopia, blancotopía) y la crítica al rawlsismo metodológico desarrollada por María Julia Bertomeu y Toni Domènech, las teorías pueden ser excluyentes e injustas en su misma formulación, por eso es fundamental saber que las antropologías filosóficas se nos pueden colar con todo su peso normativo e idealizante cada vez que intentamos hablar sobre prácticas humanas. Que no podamos evitarlo no implica que no debamos ser conscientes de que podemos ser injustas al teorizar, por el contrario debería hacernos más sensibles a nuestros propios sesgos y errores metodológicos. Una buena actitud filosófica es celebrar la provisionalidad y la contingencia del teorizar.
¿Cree que se pueden justificar filosóficamente principios normativos para una comunidad política? ¿O es la democracia justamente un modelo procedimental que nos permite dejar a un lado las razones filosóficas y nos ofrece razones más fuertes?
Se puede hablar de justificación normativa con sentido solo como un ejercicio concreto que protagonizan personas concretas en contextos prácticos determinados. La justificación de los principios normativos para una comunidad política es tarea de esa comunidad política. La filosofía puede ser empleada en esa comunidad, por quienes viven en ella, para contribuir con esa justificación. Una justificación filosófica de principios normativos tiene que saberse provisoria y revocable, porque no hay filosofía separada de personas que filosofan en determinadas condiciones materiales. Las justificaciones normativas que haga cualquier persona que filosofa serán tanto más accesibles a la crítica comunitaria —es decir, tanto mejores— cuanto menos invisibilicen las condiciones en las que esa justificación se produce. Dicho esto, creo que todas las epistocracias son distópicas.
Esto me lleva a pensar en otro tema que ha trabajado recientemente en No tan distintos. El secularismo estatal, la politización eclesiástica y el imperativo del consenso. Ahí usted sugiere que acabar con el mito de la secularización nos permite recuperar el potencial emancipatorio que puede tener la religiosidad. ¿Cómo es eso?
Son varias las líneas críticas que, desde la etnografía, la sociología y la filosofía, entre otras disciplinas, nos permiten sostener que las tesis normativas del secularismo, sobre las que se monta la idea central de la tesis de la secularización de que las religiones desaparecerían de la escena política y estatal, tienen efectos excluyentes, inequitativos e injustos. Pienso en los trabajos de Talal Asad, Saba Mahmood, Joan Wallach Scott, Juan Marco Vaggione, por mencionar algunos de los trabajos más conocidos sobre los que me apoyo en el último tiempo. Es ya ampliamente sostenido que la perspectiva de la tesis de la secularización no puede explicar las formas de participación política efectiva que ejercen hoy numerosos actores religiosos en varias democracias formales. Desde hace un tiempo, en filosofía política se habla de postsecularismo como un modo de dar cuenta de la persistencia de los fenómenos religiosos en la política y de darles un espacio a las expresiones religiosas en la deliberación colectiva. Personalmente creo que el postsecularismo no consigue superar los sesgos antiigualitarios que suelen venir con el paquete del secularismo liberal en la mayor parte de nuestras sociedades, así como tampoco consigue dar cuenta de la politicidad intrínseca de ciertos fenómenos religiosos ni poner en cuestión la dicotomía tajante público/privado con la que se suelen dividir las tareas entre instituciones estatales y eclesiásticas. El postsecularismo sigue trazando distinciones entre religiones «buenas» y «malas».
A partir de aportes como el reciente de Joan Wallch Scott en Sex and secularism, podemos entender el secularismo como una concepción representacional normativa de lo político (un discurso político) que encuadra en términos dicotómicos nuestra comprensión del Estado, las iglesias y sus historias respectivas, de la religiosidad en general y de la oposición social a los movimientos inclusivos. El secularismo es un discurso fuerte, una visión del mundo resistente, porque legitima la misma descripción de la historia y de la realidad política que propone. No propongo que rechacemos todos los principios críticos que se asocian con la idea del secularismo, como la separación entre autoridades religiosas y estatales, la libertad y la igualdad religiosas, la pluralidad y diversidad religiosas, entre otros. Si queremos defender estos principios, hoy necesitamos analizar si el secularismo, como el modo hegemónico en el que estamos abordando muchos de los debates sobre la relación entre iglesia y Estado, nos está haciendo un favor o no.
«Una justificación filosófica de principios normativos tiene que saberse provisoria y revocable, porque no hay filosofía separada de personas que filosofan en determinadas condiciones materiales»
Pero no se trata de que las fronteras entre lo estatal y lo religioso sean borrosas y difíciles de trazar (y lo son), sino de que las subjetividades seculares y religiosas se moldean mutuamente (para entender esto, el trabajo de 1991 de Susan Harding sobre el «otro cultural repugnante» es central) y de que las autoridades eclesiásticas estuvieron en la mesa chica en la que se dirimieron las notas centrales de nuestros Leviatanes. Lo que a mí más me interesa es notar todo lo que queda por fuera de ese mapeo del territorio de subjetividades que marca el discurso dicotomizante del secularismo en su diálogo exclusivo con un conjunto determinado de subjetividades religiosas. El secularismo le otorga supremacía a una concepción determinada de la religión y socava y excluye a una diversidad y pluralidad de modos de religiosidades y visiones éticas del mundo. Por dar ejemplos sencillos: mientras que las autoridades eclesiásticas poderosas son usualmente muy buenas en la traducción de sus reclamos religiosos al lenguaje liberal y deliberativo (quizás porque esos reclamos están en la base de ese lenguaje también), y son siempre bienvenidas a hablar en los parlamentos y cortes judiciales cuando quieren obstaculizar derechos, los argumentos contra la explotación y la privatización de un territorio sobre la base de su estatuto sagrado para un colectivo entero no son considerados como razones «racionales» y «públicas» en esos mismos espacios deliberativos y judiciales.
Estados e iglesias (y el capital, por supuesto) por igual diagraman el territorio que habitamos, no son terrenos separables. En este contexto tan complicado, también vemos fenómenos esperanzadores como iglesias LGBTIQ+ inclusivas y militancias religiosas por la ampliación de derechos, como las Católicas por el derecho a decidir, así como el afianzamiento de las teologías queer, cuir y feministas. Estas militancias y movimientos redefinen los campos religiosos y seculares para volverlos más hospitalarios y oponen sus éticas transnacionales, que son universalismos creativos, a la narrativa totalizante de la secularización que legitima la supremacía de una religiosidad determinada por sobre otras.
También ahí usted sugiere nuevamente que hay que abandonar el imperativo del consenso y reconocer las virtudes del disenso. ¿Puede esto relacionarse con iniciativas que buscan criminalizar ciertos discursos sobre la base de que beneficia al debate público?
No es que el consenso sea malo y que no haya nada de valioso en él. Se trata de reconocer que en los contextos democráticos, las razones por las que valoramos el consenso no pueden ser muy diferentes de las razones por las que valoramos el disenso. Lo que importa es evitar que el consenso se convierta en un objetivo a conseguir de cualquier modo, en un imperativo generador de una serie de normas y exigencias injustas que pesen sobre la participación y afecten negativamente a unas personas más que a otras. El consenso no puede arrasar con todos los demás principios democráticos y con todas las éticas políticas. No es deseable estar de acuerdo con posiciones antiigualitarias, pero el ideal del consenso opera paradójicamente dejando que las posturas antiigualitarias tengan protagonismo en el debate público, mientras que quienes tienen excelentes motivos para disentir se ven relegadas a los márgenes de la participación política efectiva. La dignidad de la rebeldía está en insistir en el disenso cuando te envían a los márgenes.
«Estados e iglesias (y el capital, por supuesto) por igual diagraman el territorio que habitamos, no son terrenos separables»
Las virtudes del disenso se ven hoy bastante deformadas por quienes hacen culto de posiciones antipopulares y antiigualitarias que en lugar de «pensar diferente», en rigor solo desean reforzar un statu quo injusto. Una persona racista no disiente, una persona transexcluyente no es disidente: no quieren ampliar el rango del debate público, quieren que siga permaneciendo cerrado para ciertas personas porque temen perder sus privilegios. Quienes desean impedirles a personas históricamente excluidas de la participación política efectiva el ingreso a los lugares de toma de decisiones se ajustan a los imperativos que genera el ideal del consenso: prefieren excluir a quienes disienten antes que poner en riesgo la vigencia de un «consenso» que legitima sus privilegios. Dignamente rebelde y disidente es el EZLN, no un partido de derechas que pide que los ricos no paguen impuestos o una agrupación que se opone a los derechos LGBTIQ+. El discurso de la derecha que apela a la búsqueda de consensos solo desea homogeneizaciones que aplasten toda diferencia.
A veces pareciera que las democracias marginalizan el disenso contestatario con potencial de motorizar cambio social para sublimar las propias frustraciones de la democracia como ideal, como un modo de lidiar con el hecho de que nuestras democracias vienen incumpliendo cada vez más las expectativas que ellas mismas generan. En este marco es que los imperativos que brotan del ideal del consenso y que exigen ciertas maneras de hablar, argumentar, reclamar y hasta de verse mientras que segregan injustamente otras sirven para limitar y obstaculizar el cambio social hacia formas menos injustas. El imperativo del consenso se vuelve así una manera de taparse los oídos y mirar para otro lado, es un modo de la ignorancia voluntaria.
¿Cuál cree que es la mejor manera de lograr la inclusión de los grupos socialmente discriminados en la deliberación pública?
No puedo hacer diseño institucional, pero sí decir que no se trata de meramente incluir gente a esquemas deliberativos prefijados, sino que la incorporación a los lugares de toma de decisiones políticas de personas históricamente excluidas necesariamente debe modificar la estructura deliberativa, participativa, epistémica y hermenéutica de esos lugares.
Moira Pérez es otra filósofa que insiste en que quienes tenemos privilegios de inclusión, además, haríamos bien en empezar a escuchar más y dejar de hablar por otras personas, sobre todo, escuchar con más atención aquello que no entendemos: nuestras buenas intenciones no solo no alcanzan, sino que pueden dañar. Un espacio excluyente no se vuelve inclusivo tan solo porque así lo declaremos; es necesario que la inclusión trastoque la lógica misma que hacía de ese espacio un espacio inhospitalario en primer lugar. Si no vamos a aceptar la dislocación de esos espacios, no deseamos realmente que haya inclusión democrática, solo queremos que vengan personas que no nos cuestionen: que entren a las salas deliberativas mientras no empiecen a disentir, contradecirnos y poner en jaque nuestros privilegios. Pero la democracia no debería ser una fiesta de cumpleaños a la que invitamos solo a quienes nos caen bien.
«No es deseable estar de acuerdo con posiciones antiigualitarias, pero el ideal del consenso opera paradójicamente dejando que las posturas antiigualitarias tengan protagonismo en el debate público, mientras que quienes tienen excelentes motivos para disentir se ven relegadas a los márgenes de la participación política efectiva»
Por último, ¿qué otras categorías políticas clásicas cree que debemos revisar?
Los conceptos son productos del conocimiento y productores y reproductores de conocimiento y de regímenes normativos, por eso hay que tomarlos y socializarlos. Hagamos lecturas propias a la altura de la praxis.
Macarena Marey: Doctora en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Es Investigadora del CONICET y profesora de Filosofía Política en la Universidad de Buenos Aires y en el Doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional de Lanús. Es directora del «Núcleo de Estudios Críticos y Filosofía del Presente» del Instituto de Filosofía, FFyL, UBA.



