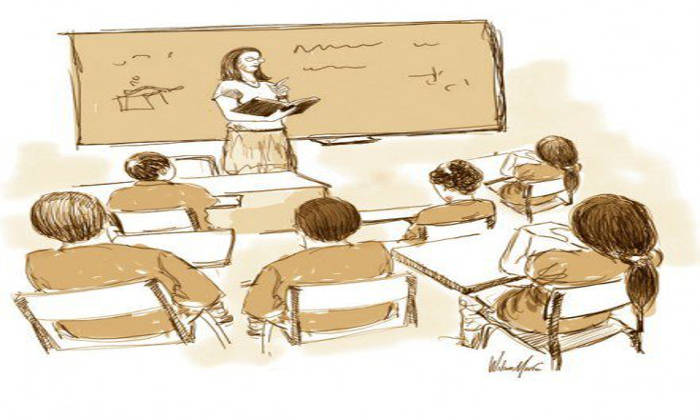El reciente convenio entre el Ministerio de Educación y la Conferencia del Episcopado Dominicano, en virtud del cual los colegios privados gestionados por la Iglesia Católica pasarán a funcionar igual que las escuelas públicas en los aspectos administrativos y pedagógicos, en beneficio de miles de estudiantes que recibirán docencia en forma gratuita, pagando el Estado la nómina del personal de los colegios católicos que se acojan al convenio e incluyendo a los docentes en los planes de capacitación que desarrolla el Ministerio, ha suscitado las críticas de quienes, para decirlo en las palabras ilustradoras y emblemáticas del ciudadano Ronald Jiménez, quien escribe en Facebook, consideran que, “con el dinero de todos y todas, darle privilegios a una denominación religiosa en detrimento de las demás es una flagrante violación a nuestra Constitución, [pues, o] se gobierna para todos en igualdad y más cuando nuestro Estado es laico o es una mentira” (ver reportaje de Yvonny Alcántara en “Diario Libre”, 12 de diciembre de 2015). Pero… ¿es cierto que este convenio viola la Constitución? Veamos…
La Constitución dominicana consagra la libertad “de cultos” o libertad religiosa (artículo 45). Esta consiste en “la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado” (artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH)” y conlleva que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (artículo 5.4 de la CADH).
Pero lo más importante: la libertad religiosa implica que no hay religión estatal y que el Estado es aconfesional. Este carácter aconfesional del Estado significa, como bien ha establecido el Tribunal Constitucional español, que se “reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o actitudes de signo religioso y el principio de igualdad, que es consecuencia del principio de libertad en esta materia, significa que las actitudes religiosas de los sujetos de derecho no pueden significar diferencias de trato jurídico” (STC 24/1982). En otras palabras, Estado aconfesional significa, como afirma Javier Pérez Royo, que “el Estado es el Estado. Y la Iglesia o, mejor dicho, las Iglesias son las Iglesias”.
La aconfesionalidad del Estado conlleva, además, la neutralidad estatal, lo que impide que “los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos” (citada Sentencia 24/1982). Y lo que no es menos importante: como afirma Jürgen Habermas, los argumentos que “impliquen la pretensión de la verdad de la religión” no devienen legales por esa mera pretensión, como postula la Suprema Corte de Justicia, en insólita y estrambótica declaración al momento de considerar constitucional el Concordato que une al Estado dominicano con el Vaticano, cuando afirma que “es un hecho admitido que la religión católica es la revelada por Jesucristo y conservada por la Iglesia Romana y por miles de millones de personas en todo el mundo por más de dos milenios”, cosa que, aunque es un artículo de fe y un dogma incuestionable para quienes profesamos la fe católica, aparte de ser un pronunciamiento claramente sectario de esa Alta Corte frente a las demás confesiones cristianas, en modo alguno puede convertirse en un argumento jurídico que sirva de sustento legítimo a una decisión jurisdiccional.
Ahora bien, que el Estado dominicano sea aconfesional no significa que sea indiferente a las religiones. Aquí debemos distinguir dos grandes modelos de laicidad en función de la actitud normativa del Estado frente al fenómeno religioso: el de “neutralidad estricta” y el de la “neutralidad abierta”. En el caso dominicano, contrario a Francia y al igual que en España, el Estado se adscribe al modelo de neutralidad abierta y, al tiempo que garantiza la separación entre las funciones estatales y las religiosas afirmando la aconfesionalidad del Estado, sí puede y debe tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad dominicana y mantener las debidas relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones, a fin de garantizar el efectivo y plural ejercicio de la libertad religiosa por los individuos y las comunidades, lo cual puede concretarse en acuerdos con las diferentes confesiones en nada incompatibles con un Estado laico y democrático.
Por eso, en principio, consideramos perfectamente válido desde la óptica constitucional el convenio entre Educación y el Episcopado. Y es que un Estado, como el dominicano, cuya Constitución en su artículo 7 lo proclama Social, no puede ni debe ignorar que a cientos de miles de ciudadanos de escasos recursos y a sus hijos que profesan la religión católica se les hace materialmente imposible recibir una educación religiosa conforme sus creencias y de la de sus padres, lo cual atenta directamente contra el núcleo duro de la dignidad humana. Naturalmente, el Estado debe velar porque el mismo trato se otorgue a los colegios de las demás confesiones, como efectivamente lo han reclamado estas, tras hacerse público el citado convenio. En este sentido, la clave es que lo que la Constitución prohíbe es que la cooperación con una o varias confesiones sea tan preferente que modifique el pluralismo religioso y dificulte gravemente o haga imposible a las restantes y a los miembros de éstas el ejercicio de su derecho a la libertad de cultos.