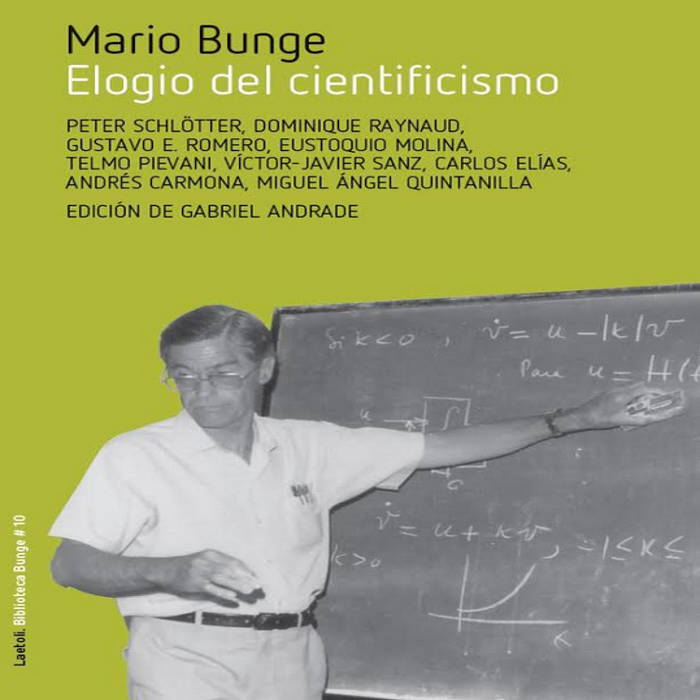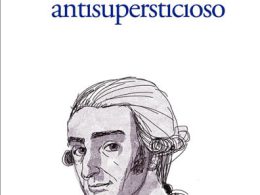Fragmento del capítulo “Cientificismo y política” de Andrés Carmona, en la obra colectiva: Bunge, Mario (2018). Elogio del cientificismo. Editorial Laetoli.
Mario Bunge define el cientificismo de la siguiente forma: “Entiendo por ‘cientificismo’ la tesis de que la mejor manera de encarar los problemas de conocimiento es adoptar el enfoque científico” (Bunge: en esta misma obra, cf. supra). En su obra La relación entre la sociología y la filosofía, lo define así como uno de los principios del pensamiento ilustrado: “Cientificismo: adopción del enfoque científico para el estudio tanto de la sociedad como de la naturaleza” (Bunge, 2000: 208). Utilizamos aquí el término en este sentido claramente positivo, y no con las connotaciones peyorativas con que otros autores lo han caricaturizado. No profundizamos en esa cuestión por estar mucho mejor explicada también en este mismo libro: véanse los textos de Bunge y de Schöttler más arriba.
La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿se puede aplicar el cientificismo también a la política? ¿Tiene algo que decir la ciencia en la política? ¿Puede haber algo así como una ciencia de la política, una manera científica de enfocar las cuestiones políticas: un cientificismo político? ¿Sería deseable? ¿Supondría un refuerzo o una amenaza para la democracia?
En este texto vamos a defender la tesis del cientificismo político: que ciencia y política son autónomas pero no incompatibles, y que la relación entre ambas es beneficiosa para la profundización de una democracia avanzada. (…)
Partiremos de la idea de que la política tiene que ver con la manera de tomar las decisiones colectivas, y que esas decisiones requieren de información veraz para ser acertadas. Dado que la ciencia es la mejor forma de obtener información y conocimiento sobre el mundo real, la ciencia resulta beneficiosa para la política: el conocimiento científico aporta la mejor información veraz para tomar las mejores decisiones colectivas. Sin embargo, esta respuesta es excesivamente esquemática y simple, y es necesario desarrollarla y atender a todas las cuestiones que irán surgiendo. Principalmente, el problema de la tecnocracia: si la ciencia tiene el mejor conocimiento, que gobiernen los científicos. Nuestra conclusión no será esa, sino otra totalmente distinta y democrática: dado que la ciencia tiene el mejor conocimiento, que gobierne el pueblo. Vamos a explicar por qué. (…)
En cierto modo, es lógico a primera vista que la tecnocracia aparezca como el mejor sistema político, como le parecía a Platón: que sean los más sabios los que tomen las decisiones políticas, ya que tienen a su alcance el mejor conocimiento. En nuestros días, serían los científicos: que sean ellos quienes gobiernen. Sin embargo, la tecnocracia da lugar a, por lo menos, dos problemas.
Uno es que los tecnócratas pueden desarrollar intereses propios y aprovecharse del cargo, en vez de usarlo para el bien común (las degeneraciones de las que habla Aristóteles, por ejemplo). Esto último es más que probable en sociedades diversas y plurales donde hay diferentes intereses según los grupos sociales, económicos, religiosos, etc.
Parte de la solución es la división del poder: la participación divide el poder y dificulta que cada grupo pueda aprovecharse del cargo para el bien propio, por la obligación de tener que entenderse con los demás, de forma que unos contrapesen a otros y se evite un excesivo acaparamiento de poder en pocas manos. Algunos mecanismos pueden ser: dividir el poder entre quien toma las decisiones (legislativo), quien las ejecuta (gobierno) y quien juzga (poder judicial); establecer dos cámaras (congreso y senado); repartir el poder territorialmente (Estado federal y Estados federados, Estado central y autonomías), etc.
Pero el principal antídoto contra este problema no es tanto la división del poder como la universalización del conocimiento científico, sobre todo con la educación: si el conocimiento es poder, si permanece en pocas manos y se excluye a una parte de la población de él, entonces sí se genera una elite que puede aprovecharse de ese poder. Durante siglos, eso ha hecho la religión: limitar el acceso al conocimiento, entonces reservado a los diferentes cleros y transmitido únicamente entre ellos. (…)
El otro problema es que los tecnócratas no son perfectos, y puede faltarles información relevante. Incluso el monarca más absoluto no gobierna solo, tiene un consejo de asesores o consejeros. Cuanta más participación, mayor probabilidad de no perder información relevante. Pero existe el riesgo de que, llegado a un punto crítico, más participación solo origine ruido, sin aportar nada relevante, confundiendo y ralentizando la deliberación, eternizándola, lo que haría inviable el ejercicio del poder (tomar decisiones) por no llegar a conclusiones. De ahí que hagan falta mecanismos para evitarlo. (…)
En cualquier caso, la solución a ambos problemas viene de la mano de aumentar la participación política todo lo que sea deseable, esto es, la democratización: aumentar el tamaño del sujeto político que toma las decisiones. Este sistema impide una excesiva concentración del poder (porque todo el mundo vota) al tiempo que evita los excesos del asamblearismo (que todo el mundo vote todo). La excesiva concentración del poder es una fórmula de gobierno más ágil, pero es fácilmente corruptible, y por la falta de participación puede tener sesgos en la información que maneja, porque pueden faltar opiniones y puntos de vista relevantes. El asamblearismo permite la máxima participación, pero puede producir decisiones erróneas ya que la opinión experta (minoritaria) puede disolverse entre la opinión inexperta (mayoritaria). El gobierno “concentrado” tendría sentido si fuera posible un gobernante totalmente omnisciente e incorruptible, y el asamblearismo sería lo mejor si toda la población dispusiera de toda la información relevante y supiera comprenderla, supuestos ambos imposibles en la práctica para cada uno.
La cuestión ahora es cuánto ampliar la participación para evitar ambos extremos. El liberalismo tiende al modelo de democracia representativa, basado a su vez en el modelo del mercado económico: la ciudadanía restringe su participación a la mera elección periódica de sus representantes entre los candidatos de los partidos, que compiten entre sí, desentendiéndose de la participación política mientras tanto entre elecciones y elecciones (Schumpeter, 1984). Este modelo responde a la idea de libertad “moderna”, opuesta a la de “los antiguos” o republicana (Constant, 2002): se entiende que la libertad consiste, precisamente, en desentenderse de los asuntos políticos y dejarlos en manos de políticos “profesionales”, solamente controlados cada cierto tiempo a la hora de votar. En teoría, así se eligen a representantes que representan la pluralidad del electorado y que son los mejores (porque se supone que es difícil que la mayoría se equivoque al elegirlos). De esa forma, el ciudadano puede dedicarse a sus asuntos privados y particulares. Sin embargo, este modelo liberal-democrático dificulta el control ciudadano sobre los representantes, y facilita que estos desarrollen intereses propios o la influencia de los grupos de presión sobre ellos. Además, también hace más fácil su corrupción como tecnocracia.
Otra opción es la democracia republicana, pero no la de “los antiguos”, que absorbe al ciudadano en el extremo de la política asamblearia, sino la que entiende la libertad como no-dominación (Pettit, 1999). Este modelo supone una mayor implicación de la ciudadanía en la política en una forma de democracia participativa o deliberativa que, sin abandonar el principio representativo, no se reduce solamente a él. Lo corrige con mecanismos de participación y control de los representantes, que impiden que cualquier individuo pueda ser dominado por cualquier otro, así como que el Estado pueda convertirse él mismo en dominador. A nuestro modo de ver, la tensión democrática entre información y participación se resuelve de la mejor forma posible (o de la menos mala) en esta forma republicana porque aumenta ambas de un modo óptimo. En la democracia republicana, la isegoría alcanza a todos los ciudadanos mayores de edad, constituidos como pueblo o sujeto político. Ahora bien, debe tratarse de una ciudadanía formada e informada, y que disponga de mecanismos de participación real en el debate político para la toma de decisiones, lo que nos lleva a la laicidad.
Lo anterior implica dos tipos de liberación o emancipación que se resumen en la laicidad. Por un lado, una emancipación individual que permita la plena autonomía del individuo y su libertad de pensamiento y conciencia como agente libre. Si el individuo no es libre de pensar y actuar de acuerdo a su razón y su conciencia, su participación no solo no es relevante sino que puede ser contraproducente. Si el individuo no puede aportar su propio pensamiento, entonces aportará los prejuicios o engaños de los que se haya contaminado por la pura tradición, por la costumbre, la autoridad o los demagogos. Dado que el pensamiento y la conciencia no surgen de la nada, sino que solo florecen en el sueno abonado por el conocimiento acumulado, se hace imprescindible, entonces, que el individuo posea los mecanismos del pensamiento crítico que le permitan acceder al conocimiento y valorarlo críticamente, formando así su propia opinión. Recordamos de nuevo a Condorcet y su reivindicación de la educación pública y universal para extender el conocimiento científico y ponerlo a disposición de todo pueblo, de manera que pueda formar su propia opinión razonada a partir de él. En el mismo sentido, y remitiéndose también a Condorcet, se expresa Catherine Kintzler (Kintzler, 2005).
Por otro lado, la isegoría requiere también del ágora o espacio público. Es necesaria, también, una emancipación política por la cual se establezca una res publica o espacio público de deliberación racional y participativa, donde puedan debatirse y tomarse las decisiones políticas. De nada servirán el pensamiento crítico, la libertad de pensamiento y de conciencia, si la política se circunscribe a los palacios reales. Tiene que haber instituciones de participación popular en las que la ciudadanía pueda expresarse, opinar, dialogar, debatir y confrontarse para formar la decisión política. Una decisión que busca ser la mejor para todos, no solo para unos cuantos, ni tan siquiera para la mayoría. Es por eso que debe ser un espacio protegido de los intereses particulares o de grupos, y donde el objetivo sea el acuerdo en base a razones y argumentos. Razones y argumentos cuya fuerza estará en proporción a su relación con la información científica disponible. Un espacio público así debe estar libre del control de grupos de presión o intereses particulares, ya sean económicos, religiosos o de otro tipo (corporaciones, religiones, etc.). (Carmona, 2012.a y 2012.b). En definitiva, un espacio público protegido de los comunitarismos (Peña-Ruiz, 2001; Flores d’Arcais, 1994).
Ambas emancipaciones, la individual y la política, solo son posibles mediante el imperativo laico de separación de las esferas privada y pública en la sociedad. La laicidad supone una distinción y separación tajante entre lo privado y lo público que permita, a la vez: la libertad de pensamiento y conciencia en el ámbito privado, y la formación de la opinión pública y en base a razones en el ámbito público. Al mismo tiempo, impide la injerencia de uno en otro: la imposición desde el ámbito público de políticas contrarias a las libertades individuales (a la libertad como no-dominación), y la adopción de políticas basadas en intereses o creencias particulares en el espacio público (Puente Ojea, 2011).
Dada la complejidad de las sociedades actuales, y la imposibilidad de ser experto en todo, el sujeto político, la ciudadanía, no puede saber de todo y no puede decidirlo todo directamente. En este punto puede aparecer de nuevo la tentación tecnocrática: que participen solo los expertos en dichas cuestiones, esto es, la comunidad científica, excluyendo al resto de población. Ciertas decisiones especializadas requieren de información técnica que no es fácilmente comprensible por todo el mundo, y que no se pueden tomar asambleariamente, porque el resultado sería similar a decidirlo echando suertes, o se correría el riesgo de la manipulación demagógica que se aprovechara de la ignorancia. Pero eso nos coloca de nuevo ante el problema de los intereses propios de los expertos, que podrían aprovecharse del poder para decidir en función de sus intereses como grupo particular. La solución democrática es que la decisión le corresponde a la ciudadanía en última instancia, y no a los expertos, técnicos o científicos. El poder político es ciudadano, pero la información relevante es de los expertos. Para garantizar la mejor decisión, el sujeto político (que tiene el poder) debe autorizar (dar autoridad, que no poder) a los expertos en el asunto (la comunidad científica) y decidir en el espacio público en función de la información relevante que esos expertos les transmitan.
Una objeción podría ser que, en el esquema anterior, la decisión ciudadana es irrelevante, pues sería absurdo que la ciudadanía eligiera en contra de la opinión de los expertos, con lo cual su papel sería simplemente el de ratificar decisiones ya tomadas de hecho. En realidad no es así: eso sería una forma muy simplista de entender las relaciones ciencia-democracia. La política no puede ser independiente de las ciencias, por el contrario, debe alimentarse de ellas para tomar las mejores decisiones: la política debe tener en cuenta toda la información que las ciencias tengan que aportarle. Ahora bien, de esa información no se deriva una única consecuencia política, sino un abanico de posibilidades entre las cuales la política debe decidir en base a criterios políticos. Dicho de otra forma: una teoría política, o una propuesta política, que ignore totalmente a las ciencias, es muy probable que sea utópica o fatídica precisamente por no tener los pies en la tierra. Por ejemplo, una teoría política que ignorara la termodinámica y pretendiera abastecer a su población con máquinas de movimiento perpetuo, u otra que gastara el presupuesto nacional en armamento contra intraterrestres procedentes de la “Tierra hueca”. Ahora bien, la información científica, que la política debe tener irremediablemente en cuenta, no determina una única línea de acción posible. Esa información científica deslegitima ciertas propuestas políticas (las que sean anticientíficas o pseudocientíficas) pero permite muchas otras, todas compatibles con esa información. Y la elección entre ellas ya no depende de criterios científicos, sino éticos o políticos. Por poner un ejemplo: las normas del ajedrez no determinan una única partida posible, sino que prohíben ciertos movimientos pero permiten, a su vez, jugar innumerables partidas distintas, todas ellas compatibles con las mismas reglas. Y entre ellas, unas mejores que otras, pero no solamente una posible o absolutamente mejor que todas las demás. (…)
Lo que la información científica nos lleva a rechazar son todas las propuestas que ignoren esa información. Mario Bunge alerta en esta misma línea en su texto “Escepticismo político” (Bunge, 2010). Otras podrían ser algunas propuestas feministas que niegan la realidad del sexo biológico y lo consideran un constructo social totalmente, o que niegan cualquier influencia biológica del sexo en la conducta de hombres y mujeres (Pinker, 2003). U otras propuestas ecologistas que parten de la creencia en las maldades horrendas e intrínsecas de ciertas tecnologías sin ninguna evidencia de que sean ciertas, por ejemplo, de los organismos modificados genéticamente o transgénicos (Mulet, 2011). O las teorías neoliberales que suponen a un inexistente homo oeconomicus absolutamente racional, frío, calculador y sin emociones, totalmente deslegitimado por la neurociencia actual (Kahneman, 2013). Pero, una vez eliminadas esas propuestas sin base científica consistente, no queda solo una, sino muchas otras compatibles con esa información científica y posiblemente polémicas entre sí, y entre las que habrá que elegir con criterios éticos o políticos en un contexto dialógico (Olivé, 2000). Y esa decisión no pueden tomarla ya solamente los científicos o técnicos, sino toda la ciudadanía. De esta forma, podemos decir que las ciencias ofrecen la base sobre la que debe articularse el discurso ético-político, pero no su fundamento, que será propiamente ético y político (Cortina, 2011). Si la política es un edificio, la base científica será su cimiento, pero sobre el mismo cimiento pueden levantarse muchos edificios distintos. El cimiento pondrá unos límites (si es pequeño, no podremos hacer un rascacielos) pero no determinará nunca un único edificio posible a construir sobre él.
Por último, ese edificio democrático, que intenta conjugar información con participación para lograr las mejores decisiones políticas, implica una serie de valores, normas y reglas como condiciones de posibilidad (que estarían en su fundamento) que no pueden ser eliminadas, como son la garantía de ciertos derechos fundamentales (a la vida, a la libre opinión, a la integridad, a la libertad, etc.) o la separación laica de público y privado. Todo eso no se puede someter a decisión porque es lo que permite tomar decisiones: no se puede votar si votar o no, no se puede opinar libremente si opinar libremente o no, igual que no se puede decir “ahora mismo estoy callado”. Para eso las democracias distinguen entre una norma que recoja esas condiciones de posibilidad (la Constitución) y el resto de normas (las leyes, que pueden variar según las mayorías). (…)
Si a lo que hemos llamado aquí “información, conocimientos, expertos, ciencia”, etc., lo llamamos razón, y a la “participación, democracia”, etc., la llamamos libertad, podemos decir que el cientificismo político consiste en una democracia laica y republicana cuya imagen sería una elipse con dos focos: la razón y la libertad, y no un círculo con una u otra en el centro (que serían la tecnocracia o el asamblearismo, respectivamente).
Andrés Carmona
____________
Los artículos de opinión expresan la de su autor, sin que la publicación suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan todo lo expresado en el mismo. Europa Laica expresa sus opiniones a través de sus comunicados.