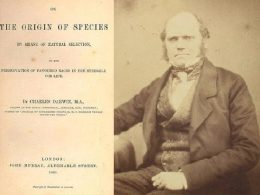El macroproceso por los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París ha mostrado la profunda quiebra generacional que existe en el mundo del islam
Decía Gilles Deleuze que los conceptos, las herramientas de las que se sirve la filosofía para llegar a la verdad de las cosas, no eran de una pieza sino que ofrecían más bien un mapa de circunstancias. Para entender lo que pasa es necesario levantar ese territorio donde actúan fuerzas diferentes y contradictorias y hacerse cargo de la complejidad de cuanto ocurre. Lo que ha sucedido en el Palacio de Justicia de la capital francesa durante los 10 meses que ha durado el macroproceso por los atentados islamistas del 13 noviembre de 2015 en París y Saint Denis ha sido justo eso: convocar a cuantos habían sido sacudidos por aquella brutalidad y buscar entre todos la verdad. No solo la judicial, también la otra: ¿cómo se ha acumulado tanto odio y por qué?, ¿qué es el mal, cómo se manifiesta?, ¿qué significa la muerte, qué peso tiene en nuestras sociedades? Ahí estuvieron verdugos, víctimas, abogados defensores, fiscales, cada uno de ellos con su historia detrás, con sus heridas, con su versión de los hechos, con sus argumentos a favor y en contra, y con sus estrategias para construir el relato que favoreciera sus objetivos.
En el trabajo que ha hecho Emmanuel Carrère para contar lo que ha sucedido durante ese tiempo en el tribunal francés, y que se ha recogido puntualmente en este periódico, se ha servido de la finura de un bisturí para ir separando una capa tras de otra de cuanto se contaba con el afán de acceder así a cada minúsculo rincón de los hechos y descubrir sus zonas oscuras o encontrar, a veces, algunos puntos luminosos. En su última entrega comentaba que en la sala del juicio se había desarrollado algo sagrado. Realizaron una larga travesía por un paisaje devastado por el sufrimiento y la sinrazón y salieron de alguna manera transformados.
Como no podía ser de otra manera, se habló en el juicio de padres e hijos. En diciembre compareció Azdyne, un hombre poco religioso y que no es pobre, y que incluso alguna vez, contó Carrère, llegó a disfrazarse de Papa Noel en Navidad. Su hijo quedó pulverizado tras estallar el cinturón de explosivos que llevaba encima en la sala Bataclan, justo en el mismo momento en que el padre veía por televisión el partido de fútbol entre Alemania y Francia. Samy Amimour había sido un “adolescente triste” y pronto empezó a radicalizarse, escuchaba por internet a los predicadores salafistas, defendía su conversión al islam y, en otoño de 2013, se fue a Siria. Se afilió a Jabhat al-Nusra, la filial que tiene allí Al Qaeda. Un día, cuando sus padres conectaron con él por Skype, vieron detrás del chico una hilera de kaláshnikov. Azdyne decidió viajar allí para traérselo de regreso.
Dice Carrère que se da por hecho que “los hijos no son responsables de los crímenes de los padres”. Si un hijo se convierte en un asesino, en cambio, “sospechamos que su familia tiene algo que ver”. Carrère observa que los testimonios de Azdyne fueron un poco contradictorios, pero destaca un momento decisivo, el encuentro del padre “en el pedregal sirio con el glacial Samy, que camina con muletas y se ha pasado definitivamente al otro bando”. No pudo hacer nada. En la última imagen que les llegó a aquellos padres de su hijo, aparecía riéndose mientras decapitaba a un prisionero en un vídeo reivindicativo del Estado Islámico. Padres, hijos, el embrollo de la familia y la culpabilidad: no se puede ni siquiera imaginar la hondura del desgarro.