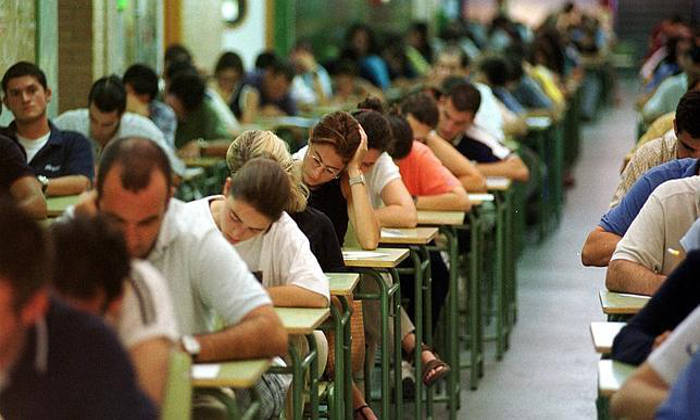EL trauma creado por la dictadura franquista en España hizo que la Constitución del 78 y las leyes posteriores trataran de enmendar sus imposiciones, a veces yendo contra el sentido común.
Ese buenismo se manifestó en el Art. 25.2 de la Constitución, que rechazó los castigos de cárcel existentes en otras democracias para los peores sádicos, asesinos de niños, por ejemplo, imponiendo que las penas estén solamente «orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Veamos el caso de los protestantes y judíos, que sufrieron una dura represión dirigida por el nacionalcatolicismo de la que se liberaron poco a poco hasta la Ley de Libertad Religiosa de Manuel Fraga, de 1968, inspirada en el Concilio Vaticano II, aunque aún mantenía ciertos controles.
La Constitución de 1978 consagró la libertad plena, y en 1992 el Estado y las creencias de «notable arraigo», tan agraviadas antes, lograron un amplio acuerdo de colaboración y protección. A su amparo una Adventista del Séptimo Día gallega ha podido eludir ahora unas oposiciones de la Xunta programadas para celebrar un sábado, su día sagrado, para examinarse ella sola en otra fecha.
Lo ha logrado llegando al Tribunal Supremo, tras perder sentencias en tribunales anteriores.
La opositora aprovecha una legislación que quiere revertir los males del franquismo concediendo beneficios a sus exvíctimas, y que tras esta sentencia puede llevar a mayores demandas, onerosas e irracionales, de otras creencias.
Así se podrá impedir que en las escuelas se coma cerdo, e incluso nombrarlo, y deberá tolerarse cualquier norma detestable en nombre de igual libertad religiosa.
Ahora son muchas y variopintas las creencias amparadas por esos convenios. El Tribunal Supremo ha sentenciado recientemente que cualquiera puede exigir que se respeten sus particularidades menos racionales y poner en desventaja a los demás ciudadanos: costoso franquismo.