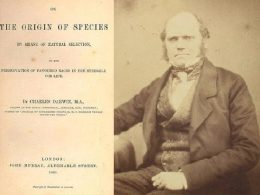Llegó con su túnica blanca, en un avión privado, a Aeroparque. Rejas afuera y rejas adentro, lo esperaban cientos de personas. Gente con flores, coros, otros que habían aprovechado para meditar. El encuentro fue una apoteosis.
Fervor. Impaciencia pero tranquilidad, porque, como recordó Graciela, una “voluntaria” de Hurlingham, “hay que vivir el momento presente”. Cotillón, para aderezar la alegría. Un coro. No: dos coros. Uno, en indio, a metros de la pista que pisarían sus pies en el primer minuto; otro, en español, un poco más allá. Todos ensayaban. Treinta minutos, una hora, un poco más, dos horas: seguían ensayando. La alegría seguía destilándose en esos cientos de seguidores de Sri Sri Ravi Shankar, el señor nacido en la India que fundó de El Arte de Vivir (EAV) y recorre el mundo enseñando a respirar. Atracción principal de FeVida, el 1º “Mega Encuentro de Espiritualidad de Latinoamérica”, animador de veladas de meditación en distintos puntos del país, pero ante todo de la que el domingo próximo promete inundar de seguidores Palermo, para Shankar, su tercera vez en Argentina fue la vencida. Su avión aterrizó con dos horas de retraso, sí. Y hacía frío y no había estrellas. Pero lo esperaban cientos, rejas afuera de Aeroparque, otros tantos rejas adentro, móviles de televisión, flashes, gritos de “I love you, Guruyi!”, seguidoras y seguidores con túnicas, pétalos de flores. Cuando finalmente llegó su momento, dos horas y quince minutos después de lo prometido, había viento y hacía frío. El gurú de la meditación y la respiración vestía túnica blanca, otra con guardas le cruzaba el pecho. Le bastó poner un pie en la escalerilla para demostrar que lo suyo es ser tratado como estrella de rock.
Que si era un avión de línea pero alquilado. Que no, que no debía ser tan grande. Que seguro era una avioneta. Tal vez. Las especulaciones se multiplicaban mientras los minutos corrían y nadie sabía a ciencia cierta dónde estaba Guruyi en ese momento. Pero no importaba: lo importante era la certeza de que el “guruyi” pronto respiraría el mismo aire, pisaría casi el mismo suelo y vería, en cierto sentido, el mundo bajo la misma luz. Eso decía “el grupete de Hurlingham” a las puertas, o mejor, ante las rejas del sector del Aeroparque Jorge Newbery reservado a la Fuerza Aérea y los vuelos privados. Eran señoras, chicas, chicos, señores, que habían sido designados, junto con los voluntarios y alumnos de otra sede de El Arte de Vivir para organizar la bienvenida. ¿Por qué “guruyi”? “Porque es cariñoso. Sri Sri se dice ‘shri shri’, y él es un gurú. Entonces, ‘guruyi’”, explica Graciela, una de las voluntarias, “65 años y empecé esto y me cambió la vida”, mientras alrededor el resto del “grupete” alborota el aire como en un viaje de egresados. Chalecos anaranjados con el lema “voluntario El arte de vivir” y una etiquetita con su nombre manuscrito, globos revoleados por el aire; de a ratos, en especial cuando la luz que precede a una cámara se enciende, cantan, saltan, ríen sin parar. Llegaron dos horas antes de la hora indicada. Fue adrede. Tenían una responsabilidad y querían cumplirla, porque “el guruyi nos dio mucho”. “Como venimos preparando hace dos meses esta llegada…”, dice Nora, exultante. “Todo esto es alegría”, agrega Silvia Wenzel, instructora de EAV llegada desde México, sonrisa de oreja a oreja y una explicación que es una propuesta insistentemente: “Lo sentís, es algo que sentís, te cambia la vida. Tenés que probarlo. ¿Por qué no hacés un curso? Lo tenés que hacer”.
Sobre la vereda, a metros de la reja cada vez más jaqueada por entusiastas ansiosos por saber que sólo unos metros los separarían del hombre que les cambió la perspectiva, contaban los minutos y celebraban ser más a cada instante. A unos metros, sobre la tierra fangosa, entre algunas plantas, y sin que a nadie asombrara, un treintañero meditaba con las piernas cruzadas. Un poco más allá, otro. Acá, una chiquita de diez años demostraba sus habilidades coreográficas a tres señoras con vinchas munidas de antenitas terminadas en corazones de purpurina, caritas sonrientes, estrellas. Un señor de gorro dorado, como de partido de fútbol, como de carnaval carioca, se abstraía de su alrededor: devoraba con los ojos lo poco que se adivinaba del más allá de la reja, en el pequeño hangar.
Sobre la pista, el Tango 01 aguardaba con las turbinas tapadas. Un hervidero de cámaras se encendía y apagaba con cada falsa alarma. El gurú no llegaba. Del cielo sólo llovían, de tanto en tanto, luces que resultaban ser aviones de línea. Un rumor acompañaba cada desilusión. Puertas adentro, en la pequeña sala de espera, un pasillo de coreutas mataba el rato ensayando cánticos indios, subiendo el volumen, probando variantes, acompañando con palmas. Más allá, en el camino que Shankar necesariamente debía recorrer para trepar, cuando aterrizara, a una camioneta, doscientas personas mantenían calientes sus gargantas según lo indicara el director del coro.
Hacia la derecha, un poquito retirada, controlando los nervios, que la desbordaban un poquito, “perdoná, me emociono”, la rubia Marivi repasaba una y otra vez unas frases en indio para recibir a Shankar. Abogada, especializada en derecho migratorio, única en su tipo en el estudio jurídico, uno de los grandes, para el que trabaja, Marivi podía despistar a cualquiera que la conociera de su vida profesional: túnica beige hasta los pies, algún detalle en dorado, otro en verde, una perla pegada en el entrecejo, una bandeja en las manos, se preparaba para dar una bienvenida tradicional a su gurú. “Estuve en febrero en India, lo conocí, soy instructora, hice servicio en un lugar castigado por el tsunami, un lugar al que no quería ir nadie. Cuando lo conocí, él adivinó que yo quería hacer el Triángulo Dorado (un recorrido tradicional) y me propuso ir a hacer servicio. Fui. Fue cumplir un sueño”. Calla unos segundos, “me emociono”; “fue como si él hubiera estado en mi lugar: tomé agua de cualquier lado, no me pasó nada; fue mi primera experiencia desprendida de mi ego”. Por eso, la abogada rubísima, altísima, sostenía un chal, una bandeja con flores blancas y una cajita: el chal “para ponérselo sobre los hombres”, las flores “blancas porque es puro, y para hacer una lluvia de pétalos”, la cajita de cúrcuma “para pintarle un bindi” en el entrecejo.
9.46: aterrizó una avioneta. “‘I love you!”, “¡guruuuuyi!”, aplausos en la pista. Por la escalerilla desciende un joven ataviado, peinado, barbado, como Shankar. Smartphone en mano, saca fotos de la multitud de cámaras y luces y flores y personas que aguardaban el descenso. Bajan dos, tres personas más. Baja Shankar. Los aplausos y los gritos de emoción arreciaron como una tormenta. En la calle, pasando el hangar, la salita de espera, el coro con el himno a la alegría, las rejas, los cientos de personas se quintuplicaron. A los globos, las vinchas, las porras, se sumaron carteles como de cancha de fútbol pero con estrellas, arco iris, manos. Sobre la calzada, los autos identificados con fotos de Shankar encienden los motores. Todo está listo para seguir su camioneta en cuanto atraviese la puerta.
Entre un remolino de luces, cámaras, francos y desesperados llantos de seguidores y seguidoras que se llevan una mano al corazón, Shankar llega a un rincón de la salita. Es menudo, morenísimo, de pelo largo, algo despeinado y ligeramente calvo en la coronilla.
–¿Qué piensa de Argentina? –pregunta uno de los movileros de televisión.
–Argentina es un lugar con mucha vibración. Todo lo que comience con la letra “a” tiene buena vibración –responde el gurú.