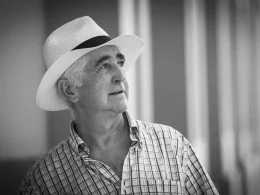Descargo de responsabilidad
Esta publicación expresa la posición de su autor o del medio del que la recolectamos, sin que suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan lo expresado en la misma. Europa Laica expresa sus posiciones a través de sus:
El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.
DE LOS REYES CATÓLICOS A HOY
El modelo de identidad española queda perfectamente definido en mármol en el epitafio, que encabeza estas líneas, en el sepulcro de los Reyes Católicos en Granada.
«Mahometice secte prostratores et heretice pervicacie extinctores, Fernandus Aragonum et Helisabetha Castellae, vir et uxor unanimes, Catholici appellati, marmoreo clauduntur hoc tumulo.»
«Derribadores de la secta mahometana y extintores de la obstinación herética, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, marido y mujer, unidos en un solo ánimo, llamados Católicos, están encerrados en este sepulcro de mármol».
Inscripción en la tumba de los Reyes Católicos en la Capilla Real de la Catedral de Granada.
Uno de los libros más sugerentes para conocer la identidad española, es Tierra de Babel. Más allá del nacionalismo, de Reyes Mate, del que expondré algunas ideas en las siguientes líneas, con reflexiones de otros autores y algunas mías propias.
En esta inscripción grabada en mármol, para que perdure eternamente, se resume en gran parte la Historia de España. España se forjó en un mito, el mito de Santiago une, ya en la Edad Media, lo cristiano y lo español de tal manera que esa unión marcará en el futuro la identidad española. Gran protagonista en la instauración del mito de Santiago fue el Beato de Liébana (¿730?-¿804?), un monje encerrado en los Picos de Europa que se sentía profundamente compungido por el poder islámico. Para eliminar tal desconsuelo, no se le ocurre otra cosa que componer el himno O Dei Verbum donde apela al patronazgo de Santiago para que proteja a esos pocos bravos cántabros, cristianos ellos, que luchan contra el poderoso musulmán. Una vez logrado para la causa la figura del Apóstol, el hallazgo material de los restos tenía que sobrevenir por su peso, según el gran estudioso sobre el tema Francisco Márquez Villanueva, autor de un libro espléndido, Santiago: trayectoria de un mito (2004) con un prólogo de Juan de Goytisolo, ambos grandes seguidores de Américo Castro. Expondré algunas reflexiones de este libro. No podemos tener una visión profunda de nuestra historia sin meditar en la irrupción de la figura de Santiago en sus orígenes y en sus secuelas. A partir de este hecho incuestionable, Márquez Villanueva realiza un completo estudio desde sus orígenes en el siglo IX hasta sus últimos coletazos diez siglos después. La historia de los mitos es un terreno resbaladizo. ¿Cómo abordarlos teniendo en cuenta sus múltiples repercusiones en diferentes ámbitos de la religión, de la política, la sociedad, la literatura, el arte, etc.? Como señala Álvarez Junco, hay que separar con nitidez la Historia de los mitos y leyendas, ya que una de las consecuencias de la pretensión científica de la Historia es la exigencia de descartar sin ambages cualquier dato no fundamentado. Mas, la propuesta de hacer una Historia libre de vestigios míticos de ningún modo debe llevarnos a dejar de prestar atención a los mitos y leyendas. Que los mitos carecen de la mínima credibilidad o fundamentación empírica es indudable. Pero no basta con certificar su falsedad. Si han pervivido a lo largo de tantos siglos, alguna función cumplen. Estudiemos su lugar y comprendamos su función. Pero sin creer en ellos ni, mucho menos, dejarnos tiranizar por ellos. Mas, los mitos tienen una gran trascendencia a la hora de forjar la esencia de un pueblo, una nación o un Estado. De ahí, que resulta imprescindible estudiarlos. Márquez Villanueva divide la historia del mito jacobeo en tres partes “El mito escatológico”, “El mito militar” y “El mito estatal”. Desde el angustioso himno O Dei Verbum del Beato de Liébana, anteriormente citado, “acta de nacimiento” de Santiago patrono de España que surge entonces como única esperanza en medio del dominio árabe, hasta la anulación definitiva en 1834 del polémico voto que a lo largo de los siglos hizo tanto por el desgaste del fervor jacobeo al emparentarlo con muy poco espirituales intereses económicos, el autor repasa las principales etapas del mito construido en torno a la excepcional relación entre el Hijo del Trueno (Mc., 3, 17) y un remoto rincón de Europa. Examina la metamorfosis de Santiago de pacífico peregrino en sangriento Matamoros (y luego Mataindios y luego Mataquiensea, según las necesidades del momento); describe las desmesuradas ambiciones compostelanas de constituirse en una nueva Roma, y el largo ocaso del mito, que alcanza un punto definitivo cuando el Apóstol, incansable frente a los infieles, brilla por su ausencia en las decisivas batallas navales contra Inglaterra, acaso porque lo suyo eran los combates a caballo. Lo que no quita para que luego llegase a América en ayuda a los conquistadores Cortés y Pizarro. En la parte final dedicada a la decadencia del mito destaca la que se ocupa de Quevedo que, frente a la amenaza que representa para el Apóstol el copatronato de Santa Teresa, salta con su bravuconería acostumbrada a la palestra. ¿Quién mejor que él, caballero de la Orden de Santiago, para poner su pluma (convenientemente recompensada, claro está) y, sobre todo, su bilis al servicio de una causa anacrónica que hacía agua por todos lados? Márquez Villanueva nos dice que Santiago actualmente es “poco más que un recuerdo histórico”. En otro tiempo reliquia religiosa, es hoy reliquia turística a la que el nuevo “peregrino” rinde tributo con su cámara fotográfica. En la “Reflexión final”, Márquez Villanueva se cuestiona: “Y mientras tanto, ¿no quedará quizá la casa por barrer? ¿No continuaremos tal vez bajo el peso muerto de demasiados mitos…?” Además de en otros hechos, todavía hoy a nivel institucional vivimos bajo la sombra de un mito. El día de Santiago de 2020, Sus Majestades los Reyes, acompañados de sus hijas, Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía presidieron la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, Patrón de España. Don Felipe destacó que «Hoy, en la Catedral donde convergen todos los caminos y donde habita para la eternidad el Apóstol Santiago, renovamos la ofrenda de un pueblo que quiere ser agradecido. Hacia Compostela discurre un Camino que recoge el espíritu de todos los que existen desde el origen de los tiempos. Su fuerza para atraer y reconfortar a gentes de todas las épocas, procedencias y motivaciones reside en que el Camino de Santiago reúne la capacidad de todas las sendas y veredas para crear comunidades más amplias que hagan la convivencia más intensa, más fructífera».
Gracias a Santiago se españoliza el cristianismo y se cristianiza lo español con la consecuencia de que las otras religiones y sus creyentes pasan a ser considerados como extranjeros
Gracias a Santiago se españoliza el cristianismo y se cristianiza lo español con la consecuencia inmediata de que las otras religiones y sus creyentes pasan a ser considerados como extranjeros. La interpretación de Américo Castro es muy interesante. La idea fuerte es que este país y el español se construyen sobre un mito y una negación. Se construye sobre un mito, es decir, la identificación del ser cristiano con el ser español, que es un mito gratuito, porque no tiene ninguna base histórica. Cuando a partir del siglo XIII, XIV, XV se plantea que el español es el cristiano viejo y el cristiano, se declaran extranjeros al judío y al morisco. Ahí está la negación. Pero el judío llevaba más tiempo aquí que el cristiano, desde el siglo I, y el árabe llega casi al mismo tiempo que el cristiano, que viene con los godos, tras la caída del Imperio romano. Entonces, ¿cómo justificar este mito de que el español es el cristiano y no el judío o el árabe? Pues a través del mito de Santiago Apóstol, que dice que hay que justificar que el cristianismo es una religión autóctona. Se inventa todo eso de que vino a evangelizar y lo trajeron luego los ángeles o no sé sabe quién. Se construye todo un mito que sirve para justificar la guerra de expulsión de los musulmanes y los judíos y, al mismo tiempo, para identificar lo español con lo cristiano. Esa idea de Américo Castro me parece muy relevante y en el fondo no hemos salido de ella.
A la singularidad de España que alumbra el mito de Santiago denomina Américo Castro theobiosis, que no tiene nada que ver con la teocracia que se ha producido en los países de nuestro entorno. En la theobiosis los dos elementos, religión y mundo, son inseparables, al conformar una unidad básica (dominada por la religión: por eso no hay unidad en torno a temas materiales, ya sean económicos o territoriales, mientras que en la teocracia son elementos distintos unidos por un interés común. En la theobiosis, tan sacral es el mundo como mundano lo sacro; en la teocracia, Dios y mundo son, de entrada, conceptos distintos, como lo son la razón y la creencia. A la hora de establecer una relación entre los dos elementos (Dios y mundo), la theobiosis no admite evolución alguna, mientras que en la teocracia puede subordinar la política a la religión, puede también subordinar la religión a la política (como en la nacionalcatolicismo); y puede finalmente separar sus destinos (secularización).
El modelo de identidad española queda perfectamente definido en mármol en el epitafio, que encabeza estas líneas, en el sepulcro de los Reyes Católicos en Granada
La theobiosis nos ha condicionado que la repetimos con regularidad, de ahí el pesimismo de Américo Castro. Es cierto que ha habido momentos de tolerancia y hasta de democracia pero eran productos de importación que no conseguían anular la intolerancia de fondo. Nunca se produjo desde dentro de la vida misma de los españoles, un cambio de modos de vida inspirado en ideas y creencias seculares y terrenas. La secuela es que el español es intransigente e intolerante. Va en nuestro ADN. La tolerancia viene de fuera. Tantos siglos con una religión única e impuesta deja una huella imperecedera en nuestro sentir y pensar. Como nos dice, Reyes Mate, ni siquiera cuando el español abjura de su fe, consigue convertirse en ateo, sino en un anticatólico militante, de ahí la amarga confesión de José Jiménez Lozano: «El concepto de laicidad es un concepto impensable para una mente española durante siglos”. Han faltado en nuestra historia políticos con una mentalidad laica. Y en lugar de eso nos desprendimos de un momento crítico como el averroísmo, exportándolo a París, con la misma determinación que perseguimos a los judíos, otra oportunidad de cambio. El averroísmo y el judaísmo sirvieron para la secularización de Europa.
El modelo de identidad española queda perfectamente definido en mármol en el epitafio, que encabeza estas líneas, en el sepulcro de los Reyes Católicos en Granada. Han hecho postrar, es decir, humillar, a los mahometanos; y han extirpado otras herejías. Y por eso, han sido condecorados con el título eterno, que da nombre todavía, a muchas calles, avenidas y plazas españolas de Reyes Católicos.
Hagamos un ejercicio de historia contrafactual. La historia contrafactual consiste en imaginar escenarios alternativos que respondan a la pregunta, ¿qué hubiera pasado si? Muchos historiadores la critican duramente, considerándola como un mero ejercicio de salón, una patraña ahistórica, juegos inconsecuentes, pura literatura, basura imposible de respetar académicamente, como también que “la historia no conoce el sí”. El historiador británico E.H. Carr afirmó: “La historia es el registro de lo que la gente hizo, no de lo que dejó de hacer”. Y estos calificativos tan negativos pueden deberse a que los historiadores tratan de explicar el pasado histórico de una manera total y definitiva. Mas, los acontecimientos humanos son mucho más complejos, ya que no se pueden predecir de una manera determinista, tal como señala el marxismo y la escuela de los Anales. La historia contrafactual es interesante metodológicamente, al obligarnos a pensar en las distintas posibilidades que han existido en un momento determinado. De esa forma, captamos mejor la incertidumbre y la fluidez del pasado, y así lo entendemos mejor como proceso impredecible, incierto y, hasta un punto, abierto. Y si finalmente tomó un acontecimiento histórico una dirección determinada pudo deberse a una cuestión meramente accidental o una decisión personal. ¿Hubiera sido posible la expansión del imperio de Alejandro Magno sin su presencia? ¿Hubiera sido posible el nazismo sin Hitler?
Hagamos un ejercicio de historia contrafactual, con las limitaciones expresadas. Para vislumbrar lo que pudo ser España, nos dice Reyes Mate, es que Hispania fue la tierra de tres creencias. Hubo, claro, roces, pero en el doble sentido de enfrentamientos y encuentros. En Cuéllar, por ejemplo, el corregidor asiste en 1470 a una conferencia sobre Santo Tomás que imparte el rabino del lugar; en Arévalo el rabino sustituye al cura en la catequesis; Cervantes nos dice que su texto es una traducción del árabe, en homenaje a la que el castellano debe a esa lengua; la potente línea mística española, bien representada por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, está inspirada en la tradición espiritual musulmana. Como conclusión, pues el español que nace en la tumba granadina de los Reyes Católicos está obligado por deber de sangre a romper con su complejo pasado y eso tiene consecuencias políticas (considerar extranjeros al judío y al morisco) y otra antropológica (extirpar lo que haya de otro en uno mismo). Un ejemplo claro de tal pensamiento lo manifiesta Isabel Díaz Ayuso: Napoleón estuvo ciego cuando intentó invadir una nación con dos milenios de Historia: desde la romanización, la monarquía visigótica, la «España perdida» por la invasión musulmana, que nos hace perseverar durante casi ocho siglos para seguir siendo europeos, libres, occidentales; el Camino De Santiago, las Cortes de León, la Unidad Nacional que logran los Reyes Católicos, el Descubrimiento del Nuevo Mundo, la Escuela de Salamanca, la Monarquía católica, es decir, universal…”. Habla de la España perdida por la invasión musulmana, lo que supone eliminar todo el legado musulmán, además del judío. No son españoles, porque no son cristianos. Su discurso el mismo inscrito en mármol en la tumba de los Reyes Católicos. Poco ha evolucionado. Hoy en día no se puede borrar de un plumazo el pasado andalusí, y mucho menos convertirlo en «carne de reconquista» sin que ello delate una profunda cortedad de miras y una lamentable incuria intelectual. Quiero dedicarle a esta ínclita política, algunos fragmentos del libro España diversa de Eduardo Manzano: «Madrid es la única capital de Europa con un origen árabe. En la segunda mitad del siglo IX, los emires omeyas de Córdoba decidieron construir el castillo de Mayrit al pie del Sistema Central, con el fin de reforzar la frontera, llamada en árabe thagr, contra los cristianos del norte. Andando el tiempo, la fortificación se convirtió en una ciudad o medina, lo que hace de Madrid la única capital de Europa de origen árabe».
Mas ese pensamiento dominante, ese reduccionismo excluyente de la españolidad, impuesto con los Reyes Católicos, de vincular español con cristiano, en lo que tuvo mucho que ver el mito de Santiago Apóstol, como acabamos de explicar, hubo algunos que lo cuestionaron abiertamente, aunque tuvieron que hacerlo utilizando el subterfugio de la literatura. Me estoy refiriendo a Miguel de Cervantes y a su obra inmortal El Quijote. De joven lo leí, pero fragmentos. Lo lamento profundamente, no obstante, ahora lo estoy releyendo, motivado por la lectura de otros dos libros: España de Santiago Alba Rico; y República encantada. Tradición, tolerancia y liberalismo en España de José María Ridao. Ambos, influenciados por Juan Goytisolo, representan la heterodoxia frente al canon fosilizado y asumido por gran parte de la ciudadanía española, que viene a decir que España nació católica y castellanoparlante, negando que somos un pueblo mestizo y plural.
Acercarse al Quijote entraña una doble dificultad. La primera, todavía vigente, la acumulación de imágenes previas que hacen imposible la captación de su auténtico mensaje. Todos nos sabíamos El Quijote, por lo que no era necesario leerlo. Conocíamos por haberlos leído o porque nos los habían contado los episodios más famosos: los molinos de viento, Sancho en la ínsula Barataria, el bachiller Sansón Carrasco, la Cueva de Montesinos…
La segunda, propia de nuestra generación tenía que ver con ese Quijote reglamentario de la escuela franquista, paradigma de la españolidad. Por rechazo al franquismo no lo leímos, y se lo dejamos a los que nos robaron tantas cosas, lo manipularon con fines espurios y nos vetaron conocerlo en profundidad, más allá de la interpretación de ser una crítica divertida a los libros de caballerías y que sus dos protagonistas, representan dos visiones diferentes en la vida; el idealismo del Quijote y el materialismo de Sancho.
Isabel Díaz Ayuso, que apela constantemente a la figura de Cervantes, no tiene ni idea del auténtico mensaje de El Quijote
Producto de esta gozosa relectura de El Quijote reflejaré algunos mensajes muy críticos con la España del siglo XVI y con esa visión nacionalcatólica de nuestra historia, basada en el mito, extraídos de algunos de sus capítulos. No en vano es «el libro más subversivo que se haya escrito jamás». Ningún profesor me dio esta visión. Enseña a pensar, a sacar las propias conclusiones, a desconfiar de las palabras y a meditar con espíritu crítico de todo. Escrito en un castellano muy bello y con una riqueza de vocabulario extraordinaria. Isabel Díaz Ayuso, que apela constantemente a la figura de Cervantes, no tiene ni idea del auténtico mensaje de El Quijote.
El Capítulo VI de la primera parte «Del donoso escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo». Bajo la apariencia de la quema o el emparedamiento de los libros de caballería que enloquecieron a Alonso Quijano, expresa subrepticiamente las prácticas de la Inquisición con otros libros prohibidos. Por ello, se ha considerado como una alegoría del proceso inquisitorial. Se compara a lo que se hacía con los libros con herejes condenados a la hoguera. El cura procede como juez. Después de la acusación de la sobrina de don Quijote, selecciona los libros que deben ser condenados. Luego se los entrega a la criada, el “brazo seglar” para que los arroje al corral donde los quemarán, de la misma manera que la Inquisición entregaba a sus condenados a la justicia seglar, es decir, no eclesiástica, para que ejecutara la condena.
Está más que claro que Cervantes hace un ataque al mito de Santiago
En la segunda parte, el capítulo LVIII. «Que trata de cómo menudearon sobre Don Quijote aventuras tantas que no se daban vagar unas sobre otras». Sancho pregunta: «Querría que vuestra merced me dijese qué es la causa porque dicen los españoles cuando quieren dar alguna batalla, invocando aquel San Diego Matamoros: «¡Santiago, y cierra España!». ¿Está por ventura España abierta y de modo que es menester cerrarla, o qué ceremonia es esta? La respuesta rápida del Quijote muestra su enfado e irritación. “-Simplicísimo eres, Sancho -respondió don Quijote-; y mira que este gran caballero de la cruz bermeja háselo dado Dios a España por patrón y amparo suyo, especialmente en los rigurosos trances que con los moros los españoles han tenido; y así, le invocan y llaman como a defensor suyo en todas las batallas que acometen, y muchas veces le han visto visiblemente en ellas, derribando, atropellando, destruyendo y matando los agarenos escuadrones; y desta verdad te pudiera traer muchos ejemplos que en las verdaderas historias españolas se cuentan”. Este episodio ha sido interpretado de diferentes maneras. Entiendo que Sancho muestra claramente una duda sobre la presencia del Apóstol Santiago en España y su participación en la lucha contra los moros. La existencia de Santiago estaba muy extendida y asumida en la España católica, como he comentado. Y no faltaron quienes trabajaron para mantenerlo y fomentarlo. El padre Pascasio de Seguín en su libro Galicia, reino de Cristo de 1750, hace un recuento batalla a batalla de los moros muertos a manos del Apóstol Santiago: Covadonga 197.000; Santa Cristina 50.000; Clavijo 70.000; Simancas 80.000; Ourique (Portugal) 300.000; Navas de Tolosa 200.000; Salado 200.000; en el Santiago de Bermudo III 90.000; Total: 1.187.000. Es una cifra baja, ya que un siglo antes, en 1626, según el gran Quevedo, Santiago Apóstol había intervenido en 4.700 batallas. Matando a 11.050.000 moros. Llama la atención el redondeo de las cifras. También Santiago pasó a América a ayudar los ejércitos españoles. Pero, eso es otro tema del que podremos hablar en otra ocasión. Está más que claro que Cervantes hace un ataque al mito de Santiago.
La expulsión de los moriscos, estos no eran españoles, desde el punto de vista ya expuesto de la unión indisoluble de lo cristiano con lo español, a inicios del XVII en el reinado de Felipe III, ocupa bastante espacio en la segunda parte del «Quijote», editada en 1615, aunque redactada en gran parte en 1614. Son los capítulos LIV, LXIII y LXV. Fue uno de los hechos más dramáticos de nuestra historia. Muy poco estudiado, a pesar de ser de gran trascendencia. Una auténtica hecatombe social, económica y demográfica. Sólo en Aragón a partir de septiembre de 1610 salieron en torno a 60.818 moriscos. Es un tema que Márquez Villanueva, lo ha estudiado en profundidad y lo ha considerado como una auténtica catástrofe para el progreso de España. Tiene un espléndido artículo, de título muy explícito El gran entuerto de la expulsión de los moriscos, en el que nos acusa a los españoles del prácticamente desconocimiento de este hecho histórico, y que nos han explicado y justificado como necesaria medida de protección, tanto política como religiosa, contra una minoría desleal y apóstata. Cánovas del Castillo la consideraba tan necesaria que, según decía, de no haberse hecho a comienzos del siglo XVI, habría sido preciso hacerla en el siglo XIX, dando a entender que la habría hecho él. España, según Márquez Villanueva, tiene una deuda con los descendientes de los compatriotas expulsados en 1609. En alguna ocasión he mostrado que soy originario de Híjar, provincia de Teruel. A comienzos del XVII, Híjar junto con otros pueblos de la comarca pertenecía al Ducado de Híjar, de la casa de Alba. Fueron expulsados los moriscos de todos estos pueblos, incluso uno, Vinaceite quedó totalmente desierto. Pues, hace unos años paseaba por Híjar en una tarde de verano muy calurosa por una de las calles que pertenecía al antiguo barrio musulmán, había otro judío y el cristiano. Y pude contemplar con sorpresa y no exento de satisfacción cómo dos chicas paseaban por una de sus calles, que por sus vestidos eran claramente musulmanas. Y no me costó gran esfuerzo echar la vista atrás y pensar que hace 400 años, paseaban sus antecesores moriscos.
En el capítulo LIV se narra el emocionado encuentro de Sancho con Ricote, el morisco de su lugar, que vuelve a su aldea de incógnito, disfrazado, por no poder hacerlo tras haber sido expulsado y vivir un tiempo en Francia y finalmente en Alemania, donde había recalado. Ricote le dice a Sancho: «Fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y suave al parecer de algunos, pero al nuestro la más terrible que se nos podía dar. Doquiera que estamos lloramos por España, que, en fin, nacimos en ella y es nuestra patria natural; en ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea». Y en el capítulo LXIII, no menos dolor por la expulsión expresa Ana Félix, hija de Ricote. En definitiva Ricote en la pluma de Cervantes significa un contrapunto a la España oficial intransigente y dedicada al expolio de otros pueblos para acumular riquezas. Para Cervantes los moriscos eran tan españoles como los cristianos. No tenía ninguna duda.
Las voces discordantes con ese pensamiento dominante, reflejado en el texto del sepulcro de los Reyes Católicos, en algunas ocasiones fueron cuestionadas, aunque pronto reprimidas
Las voces discordantes con ese pensamiento dominante, reflejado en el texto del sepulcro de los Reyes Católicos, en algunas ocasiones fueron cuestionadas, aunque pronto reprimidas. Un ejemplo. El Censor, es un compendio perfecto de lo que fue la labor de la Ilustración en el siglo XVIII español. El periódico fue secuestrado y prohibido en tres ocasiones (1781, 1783 y 1785) hasta su definitiva retirada de la circulación en 1787, mientras su autor Cañuelo era procesado y obligado a abjurar de sus “errores” por la Inquisición. Se entiende la actuación de la Inquisición ya que, como gran periodista, comprometido, todo un ejemplo para muchos periodistas actuales, arremetía contra la riqueza de la Iglesia y su vicioso ejercicio de la caridad: “Enriqueceros a ellos para socorro de los pobres, ¿no fue lo mismo que hacer los pobres para hacer quien los socorriese?”. Y en esta misma línea, concluía: “Los sacerdotes del país de los Ayparcontes son retribuidos por el Estado y han perdido todo su poder económico y político, así como su fuerza coactiva, en beneficio de un más perfecto ministerio en la esfera de lo estrictamente espiritual, realizando así el sueño secularizador de la Ilustración”.
En 1788 el Santo Oficio incautó todos los ejemplares de la Encyclopédie Methodique, donde apareció el artículo Espagne, de Masson de Morvilliers en el que se decía «El español tiene aptitud para las ciencias, existen muchos libros, y, sin embargo, quizá sea la nación más ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que necesita permiso de un fraile para leer y pensar?».
Blanco White, uno de los más genuinos liberales españoles, rechazó por completo la redacción del artículo 12 de la Constitución de 1812: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”. Pues para él, como no podía ser de otra forma, la tolerancia era un valor básico e imprescindible para el desarrollo de las personas y las sociedades. Consideraba que, sin libertad de pensamientos y creencias, es imposible cualquier tipo efectivo de libertad; incluso hará suyo el pensamiento de Locke de que “el verdadero modo de defender la pureza de la religión, y la honra de Dios que se busca en ella, es dejar abierta la puerta para que cada cual tome el partido que su corazón le dicte; y no obligar a nadie a que al error una el perjurio. Y es que, de una parte, nada más contrario al liberalismo que las imposiciones dogmáticas; y, de otra, si en una constitución se prohíbe la libertad de pensamiento-opinión-creencias, se está contradiciendo también cualquier libertad. Cuando se buscan explicaciones a tan extremoso artículo, es un lugar común referirse a la justificación que daba Argüelles en su Examen histórico de la reforma constitucional de España, que publicó prudentemente en Londres más de veinte años después. Según su testimonio, se trató de una cesión que aceptaron los liberales no porque aprobasen su contenido, sino para evitar males mayores. Se trataba de una estrategia de transacción en la que se aceptaban las exigencias máximas de los conservadores a cambio de salvar la convivencia y otros planteamientos que se consideraban básicos en una constitución: la soberanía de la nación, la prevalencia de las Cortes sobre el monarca, la división de poderes, la supresión de la Inquisición y la libertad de imprenta si bien limitada a lo político y sometida en lo religioso al control eclesiástico como ya hemos indicado.
Con todos estos precedentes, podemos entender las palabras de Fernando de los Ríos, el 8 de octubre de 1931, en las Cortes de la II República en el debate sobre la «cuestión religiosa», el entonces ministro de Justicia con un profundo dolor terminó su discurso: «Y ahora perdonadme, Señores Diputados, que me dirija a los católicos de la cámara. Llegamos a esta hora, profunda para la historia española, nosotros los heterodoxos españoles, con el alma lacerada y llena de desgarrones y de cicatrices profundas, porque viene así desde las honduras del siglo XVI; somos los hijos de los erasmistas, los hijos espirituales de aquellos cuya conciencia disidente individual fue estrangulada durante siglos. Venimos aquí pues -no os extrañéis con una flecha clavada en el fondo del alma, y esa flecha es el rencor que ha suscitado la Iglesia por haber vivido durante siglos confundida con la Monarquía y haciéndonos constantemente objeto de las más hondas vejaciones: no ha respetado ni nuestras personas ni nuestro honor; nada, absolutamente nada ha respetado; incluso en la hora suprema de dolor, en el momento de la muerte, nos ha separado de nuestros padres».
Esta intransigencia religiosa ha impregnado e inundado, de acuerdo con el concepto de Américo Castro de theobiosis, todas las facetas de la sociedad española, por supuesto también la política. Pongamos un ejemplo. Como señala José María Ridao en su libro La República encantada. Tradición, tolerancia y liberalismo en España, en 1998 visitó la tumba de Manuel Azaña en Montauban. Nos recuerda que al llegar al cementerio tardó en localizar la lápida abandonada y cubierta de maleza, sobre la que encontró jirones de banderas republicanas y una placa rota en reconocimiento al último presidente de la República. Tras reunir los fragmentos dispersos de la placa, aún pudo leer: Los españoles republicanos exiliados en Francia a su presidente, D. Manuel Azaña. Viva la República. Al principio, sigue diciéndonos, Ridao, profundamente conmovido no entendió su auténtico significado. Posteriormente, le supuso una auténtica revelación sobre el significado de la historia de España; a los redactores de la placa sobre la tumba de Azaña que encontró no les cupo duda: el sustantivo era «español», y el adjetivo, «republicano». Cambiar ese orden fue el origen de su drama. Ahí estaba la clave, en ese juego de sustantivos y adjetivos que trasformaba el tópico de que son los vencedores quienes escriben la historia poniendo en evidencia de que en esta España nuestra, se priva a los vencidos de la condición de españoles, convirtiéndolos en extranjeros, como lo fueron los judíos y moriscos, como quisieron expresar en su tumba los Reyes Católicos. Luego vinieron otros muchos excluidos, que no se merecían ser españoles. Azaña fue un excluido, no merecía ser español, hasta tal punto, la dictadura trató de borrar cualquier rastro de su último presidente, llegando hasta el extremo de sustituir el nombre de un pueblo toledano, Azaña de la Sagra, que nada tenía que ver con el suyo, por el de Numancia de la Sagra, que trasparentaba la mitología de los vencedores de la Guerra Civil. Azaña sigue enterrado en Francia y el nombre de Numancia de la Sagra todavía se mantiene.