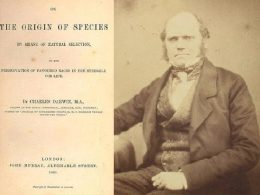No me sorprendió que se cayera el impuesto a las iglesias de la reforma tributaria, pero sí que eso ocurriera con la complicidad vergonzosa de ese partido que se dice liberal
No me sorprendió que se cayera el impuesto a las iglesias de la reforma tributaria, pero sí que eso ocurriera con la complicidad vergonzosa de ese partido que se dice liberal. Ana Bejarano tiene razón en su columna de hace unas semanas cuando habla de chantaje, porque eso fue lo que tuvo lugar en nuestro congreso marrullero, y tiene razón en señalar el cabildeo grotesco, y tiene razón en sugerir esa curiosa paradoja de la historia: el partido que amenazó con retirar su apoyo a la reforma si pasaba el impuesto a las iglesias –si se obligaba a las iglesias millonarias a hacer lo mismo que hacen todos los ciudadanos: colaborar con el funcionamiento de la sociedad en que existen– es el mismo partido que hace ochenta años apenas fue perseguido por tantos curas desde sus púlpitos y desde la prensa, con los más extremistas llamando incluso a la violencia para acabar con el “ateísmo liberal”: porque el liberalismo era pecado. Desde luego, no se puede decir que la historia no tenga sentido de la ironía.
Estas iglesias de creación reciente –miles surgen cada año, o piden permiso para hacerlo– se han vuelto espacios de convivencia imprescindibles para muchos, y eso está muy bien y es muy respetable, pero el asunto de los impuestos tendría que poner sobre la mesa la vieja conversación sobre la relación difícil entre religión y política. Pues los pastores no sólo se hacen presentes en el congreso para evitarse el cumplimiento de las obligaciones que tenemos los demás, sino también para moldear las políticas públicas que definen la forma en que los demás vivimos: intervienen para oponerse a la legalización de la droga, al derecho de las mujeres a abortar (incluso en casos de violación o de riesgo de muerte), al matrimonio homosexual. En mayo pasado hablé en esta columna de la relación demasiado estrecha que tenía el Pacto Histórico con Alfredo Saade, el pastor abiertamente homófobo que ha atacado el derecho al aborto y ha opinado que quitar las cátedras religiosas en las aulas es correr el riesgo de degradación moral. Me parecía ingenuo, por decir lo menos, creer que los millones de votos que traería Saade vendrían sin consecuencias. Ahora me parece ingenuo pensar que la caída del impuesto será la última de ellas.
El papel político de estas iglesias es cada vez mayor y más presente. Eso es parte de la misma conversación, aunque a veces no lo parezca, o aunque muchos quieran fingir que no lo es. Pero las iglesias traen votos a los partidos porque los pastores hacen proselitismo abiertamente, y eso, la politización de la fe, está ocurriendo en todo el continente americano. Como tantos de los fenómenos culturales que marcan nuestro tiempo, éste tiene parte de sus raíces en Estados Unidos, donde hace décadas que las iglesias evangélicas declararon la guerra al laicismo, o, por mejor decirlo, se convencieron equivocadamente de que el laicismo les había declarado la guerra a los creyentes. Las disputas culturales –los lentos cambios de mentalidad de una sociedad que poco a poco va dando más derechos a más gente– no parecían estar de su lado en nada: y así llegaron a la conclusión de que el laicismo no era, como lo creemos sus defensores, la neutralidad del Estado frente a todas las religiones, sino un ataque contra la religión –no todas, sino la suya– de parte del Estado. Y decidieron pasar al activismo de una manera que nuestras sociedades no habían conocido nunca.
En un artículo de The Atlantic, Tim Alberta, hijo de un pastor de Michigan, cuenta el caso de una de esas iglesias evangélicas, que en 2020 pasó de recibir un centenar de fieles a tener más de 1500, cada uno feliz de contribuir con su dinero. ¿Qué ocurrió en ese momento, qué razones explican el estallido de popularidad? Muy sencillo: el pastor comenzó a usar su micrófono para sugerir que las vacunas hacen daño, que la izquierda quiere prohibir a Dios y que las elecciones habían sido robadas. Claro: el activismo político ya no es lo que era antes. Las redes sociales lo han cambiado; ha cambiado la manera de ejercerlo; han cambiado los resortes que mueven las emociones y los votos, y las maneras como esos votos y esas emociones pueden manipularse con engaños o mentiras. Las iglesias, por convicción o por astucia, se han convertido en promotoras de teorías de la conspiración y de falsas noticias, y han descubierto un filón inagotable en la vulnerabilidad de esos fieles que tanto las necesitan. Basta enmarcar todo asunto en términos de persecución o de ataque –contra los valores, contra la familia– para despertar una fidelidad política a toda prueba. Pasó en Colombia en 2016; pasó en Brasil en las últimas elecciones. El método no ha sido distinto.
Durante meses, el bolsonarismo en general y Flavio Bolsonaro en particular se dedicaron machaconamente a difundir la convicción de que Lula, de llegar al poder, cerraría las iglesias y prohibiría la fe cristiana. Poco antes de las elecciones, una encuesta reveló que el 57% de los evangélicos bolsonaristas creía que así iba a ocurrir. Otras iglesias, como Renacer de Cristo, acusaron a la izquierda de destrucción de la familia. (Pero esto es lo moderado: según algunos pastores, Lula tenía tratos con el diablo. Y esto no era una metáfora.) En Colombia, como lo recordarán ustedes, los pastores se unieron para convencer a sus fieles de votar contra los acuerdos de paz, y algunos de sus argumentos ya son parte de la historia nacional de la infamia: que los acuerdos, con su ideología de género, iban a volver homosexuales a los niños; que los acuerdos –nuevamente– iban a destruir la familia cristiana. Después hemos sabido que un grupo de pastores visitó a Santos con la confesión de que nunca habían leído los acuerdos: creyeron, simplemente, en lo que les decía el Procurador Alejandro Ordóñez, probado caso de intolerancia y fanatismo.
Toda sociedad es una negociación contante, y es normal y deseable que sus sectores defiendan intereses opuestos; y yo, que soy ateo, quiero una sociedad en la que cada uno pueda tener el Dios que quiera y practicar como quiera su fe. Lo que no es deseable –perdón por el truismo, pero en ese punto estamos– es que algunos pastores mientan, distorsionen, desinformen y engañen; lo que no es normal es que algunas iglesias exploten su creciente poder político, o se aprovechen del ascendiente que tienen sobre creyentes de buena fe, para intercambiar votos por privilegios o prebendas. Y lo que es francamente vergonzoso, desde luego, es que los partidos políticos se presten para el trueque. Son muchas las conquistas que la sociedad laica y pluralista ha conseguido en los últimos años. Me perdonarán ustedes si a veces me parece que allá, en el congreso, ya son pocos los que no las ven como monedas de cambio.