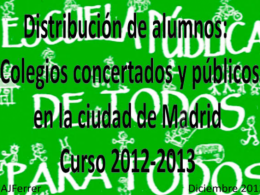Entre tanta miseria y dolor, con la mirada fija en la tragedia de Haití, doy gracias a Dios por no tener que dar gracias a ningún dios por estar vivo, por tener suficiente para comer tres veces al día, y poder dormir en un hogar caliente en invierno y fresco en verano.
Doy gracias a Dios por gozar de la fortuna de no ser católico, ni mahometano, ni judío, y evitarme así el sentirme obligado a agradecerle, con la nariz tapada, el haber tenido el buen detalle de matar a cien mil negritos que ya estaban medio muertos en vida, en lugar de liquidarme a mí o a alguno de mis familiares y amigos.
Le doy gracias por no tener que ir los domingos a escuchar en la misa obligatoria a arzobispos parásitos que, en lugar de estar a buen recaudo en la cárcel por apología de la violencia machista, como el de Granada que disculpa la violación de las abortistas, vestidos con ridículos ropones de seda, viven en palacios y engordan y se reproducen con nuestros impuestos.
Doy gracias a Dios por evitar que, huyendo de Granada al galope, pudiera caer atolondradamente en la catedral de San Sebastián en la misa de otro obispo farsante que considera mi ateísmo una tragedia mayor (para el balance económico de su empresa, se supone) que la muerte violenta de cien mil negritos, aplastados por la ira de su Dios en una remota isla del Caribe.
Doy gracias a Dios por iluminar mi pensamiento y hacerme ver a tiempo que la cuenta bancaria de Cruz Roja abierta para los damnificados del terremoto es infinitamente más útil a los heridos y hambrientos de Haití que todas sus oraciones públicas, de vocecitas amadamadas, intentando inútilmente ablandar el ánimo de un inexistente dios, malvado, caprichoso y, sobre todo, un perfecto incompetente.
Por todo ello, doy gracias a Dios.