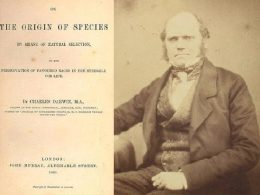Partidarios de Muqtada Al Sáder en Bagdad, en 2017. Ahmad al Rubaye AFP/getty
La histórica pugna entre chiíes y suníes ha perdido peso en una región que prima los intereses estratégicos y de seguridad
Cuando pensamos en el conflicto en Oriente Próximo, es probable que lo primero que nos venga a la cabeza sean los factores religiosos. Pero los intereses estratégicos y las ambiciones imperiales desempeñan en la actualidad un papel mucho más importante que las divisiones religiosas o sectarias a la hora de definir la política regional. Este es un cambio en principio positivo.
Tengamos en cuenta la lucha que mantienen Arabia Saudí e Irán por influir en la región. Durante mucho tiempo se consideró que esta pugna era el resultado de la división entre suníes y chiíes. En realidad, se trata de un enfrentamiento entre dos sistemas políticos opuestos: el régimen revolucionario de Irán, que quiere cambiar el equilibrio de poder regional, frente a la monarquía conservadora saudí, que busca sostener el viejo orden regional.
En este contexto, el respaldo de Irán a los levantamientos de la primavera árabe tiene sentido. En un Oriente Próximo dominado por los árabes, Irán, que no es árabe, es el enemigo natural. Pero en un Oriente Próximo musulmán, la República Islámica de Irán tiene a su alcance un poder hegemónico. Por eso Irán se apresuró a respaldar las elecciones libres, prediciendo que los votantes llevarían a los islamistas al poder.
Por el contrario, la ultraconservadora Casa de Saud aborrece este tipo de alzamiento político y naturalmente considera que la democracia árabe es una gran amenaza. De manera que, si bien mantiene su estrecha alianza con Estados Unidos, que es la potencia imperial occidental a la que más le teme Irán, Arabia Saudí se opuso a los levantamientos, más allá de si los protagonistas eran chiíes (como en Baréin) o suníes (como en Egipto). En este sentido, la primavera árabe ha sido una historia de crecimiento y represión del islam político.
Además, las alianzas ya no encajan dentro de las fronteras entre suníes y chiíes, lo que subraya aún más la primacía de la política, en lugar de la religión, para alimentar los conflictos regionales. Por ejemplo, Hamás, el grupo fundamentalista suní que gobierna Gaza, ha sobrevivido en gran medida gracias a la financiación de Irán.
De la misma forma, Omán, dominado por ibadíes y suníes, tiene una relación más estrecha con Irán —con quien comparte el control de las rutas vitales de transporte de petróleo en el estrecho de Ormuz— que con Arabia Saudí. En efecto, Omán ahora está siendo acusado de ayudar a Irán a suministrar armas a los rebeldes hutíes en Yemen, donde Teherán y Riad libran un guerra indirecta.
Asimismo, Qatar mantiene una relación estrecha con Irán, con quien comparte campos de gas colosales, que incomoda a Arabia Saudí. El año pasado, los saudíes lideraron una coalición de países árabes —entre ellos, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Baréin— que aisló a Qatar diplomáticamente e impuso sanciones.
Los Hermanos Musulmanes
Y sin embargo Turquía, otra potencia suní, mantiene una base militar en Qatar. Esta no es la única causa de tensión entre Riad y Ankara: también disienten sobre los Hermanos Musulmanes. Mientras que los saudíes ven a la formación como una amenaza existencial, Turquía la considera un modelo de política islamista que vale la pena defender y un medio para expandir la influencia turca en el mundo árabe.
Pero el respaldo de Turquía a los Hermanos Musulmanes la hizo entrar en conflicto con otra potencia suní: Egipto. Por cierto, esta formación es la némesis del presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi. Junto con sus ambiciones regionales y sus esfuerzos por presentarse como el principal defensor de la causa palestina, Turquía parece estar desafiando de manera directa los intereses vitales de Egipto.
Quizá la mejor forma de ilustrar cómo las cuestiones de seguridad y estratégicas han suplantado al conflicto religioso sea el cambio en las relaciones entre los Estados suníes árabes —entre ellos, las monarquías del Golfo y Egipto— e Israel. Los logros económicos y militares de Israel, en algún momento el máximo enemigo e infiel del mundo árabe, fueron vistos durante mucho tiempo como una medida del fracaso árabe (un motivo de odio endémico combinado con una admiración a regañadientes).
Pero hoy, mientras crece la influencia de Irán y el terrorismo islamista sigue proliferando, Palestina es la última de las preocupaciones de Arabia Saudí. Tan fundamentales son los cambios en los intereses estratégicos del reino que, a pesar de ser el custodio de los sitios sagrados del islam, no dijo nada cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la «capital eterna» de Israel. Otras monarquías suníes del Golfo, así como Egipto, han ido más allá y se comprometieron a una cooperación de seguridad con Israel.
La política también está sustituyendo a la religión en Israel. El impulso expansionista del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en Cisjordania tiene que ver con el poder político, no con el judaísmo. Después de todo, la creación de un Estado binacional con mayoría palestina significaría diluir seriamente la «identidad judía» del país.
En verdad, para mantener el control en los territorios ocupados, la coalición religioso-nacionalista de Israel ha vendido su alma a los antisemitas cristianos: los evangelistas norteamericanos. La alianza de Netanyahu con este grupo —encendidos defensores de la colonización de Judea y Samaria— es una afrenta tanto a la comunidad judío-norteamericana abrumadoramente liberal como al poderoso establishment rabínico en Israel.
Un ejemplo final de un país de Oriente Próximo que prioriza la política sobre la religión es Irak. Muqtada al Sadr, el ardiente clérigo chií que anteriormente lideró ataques mortales contra las tropas estadounidenses, hoy se perfila como la mejor esperanza de Estados Unidos para intentar contener la creciente influencia de Irán en Irak.
Al Sadr, jefe de una complicada alianza de islamistas reformistas, grupos seculares de la sociedad civil y el partido comunista de Irak, ganó las elecciones parlamentarias del 12 de mayo con la promesa de un impulso nacionalista que saque a Irán de Irak. A comienzos de este año, el clérigo visitó a los príncipes de la corona de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, fervientemente antiiraníes, y hoy es el principal obstáculo entre Teherán y la presencia estratégica que busca en Irak.
El caos actual en Oriente Próximo está arraigado principalmente en los legados históricos —uno de los más importantes son las fronteras trazadas arbitrariamente— y en una falta de liderazgo visionario. Pero las divisiones religiosas y sectarias tampoco ayudaron. Si bien la situación sigue siendo tensa y engorrosa, el papel político decreciente de la religión puede representar una oportunidad de progreso, de la misma manera que, por ejemplo, la voluntad del príncipe de la corona saudí Mohamed Bin Salman de descartar los imperativos fundamentalistas favorece la modernización. Después de todo, los intereses estratégicos y de seguridad siempre son más propensos a la razón y la diplomacia que la convicción religiosa.