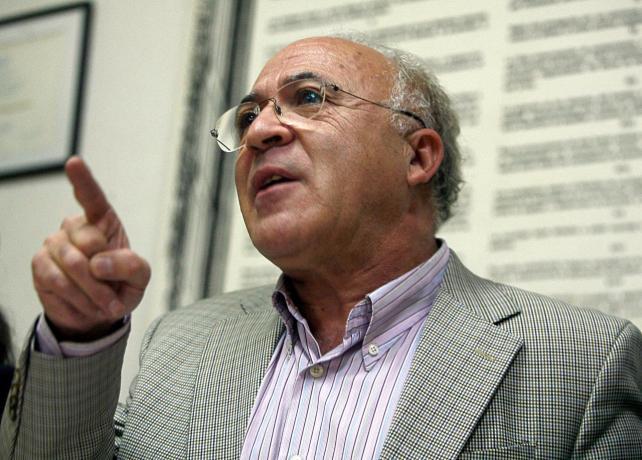Suele ser frecuente ver a hombres de la Iglesia católica: obispos, sacerdotes, religiosos, dirigentes de movimientos eclesiales, etc., participando en manifestaciones contra la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio homosexual o el divorcio y a favor de la escuela católica, de la enseñanza de la religión confesional en la escuela o la financiación pública del culto y clero.
Más infrecuente es oírlos criticar la violencia de género o participar en manifestaciones contra ella. Más bien, todo lo contrario. Critican la teoría de género, la califican despectivamente de “ideología de género” negándole su carácter científico, la acusan de destruir la familia, algunos la califican de “cosa del diablo” (monseñor Munilla, obispo de Guipúzcoa) o la definen como la “ideología más insidiosa y destructora de la humanidad en toda la historia” (cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia) e incluso la responsabilizan de la violencia ejercida contra las mujeres.
Creo que no pocos “hombres de Iglesia” tienen una responsabilidad no pequeña en dicha violencia, al menos como legitimadores, cuando no como generadores de la misma.
Especialmente reveladora a este respecto me ha resultado la lectura de la novela de Jostein Gaarder Vita brevis. La carta de Floria Emilia a Aurelio Agustín (Siruela, Madrid 1997). Recuerdo a grandes rasgos el argumento. Un sacerdote de Cartago de comienzos del siglo V de la era común da a leer a Floria Emilia las Confesiones de Agustín de Hipona.
Esta mujer había convivido con él doce años. Juntos tuvieron un hijo de nombre Adeodato, «nacido de mi carne y fruto de mi pecado», según las Confesiones. Tras leer el libro, Floria Emilia le escribe a Agustín una carta muy sincera en la que le recuerda las experiencias amorosas vividas en común, algunas de ellas verdaderamente terroríficas, y la ruptura de esa relación por decisión del propio Agustín, que opta por la continencia bajo la presión de su madre.
Floria Emilia no reprocha a Agustín que la abandonara y la alejara de su lado, sino las razones del abandono. Agustín la rechaza no porque no la quisiera, sino porque empezaba a sentir desprecio por el amor carnal entre hombre y mujer —y ello en nombre de Dios— y porque quería concentrarse en la salvación de su alma como tarea prioritaria, para la que los placeres de los sentidos constituían un obstáculo insalvable.
Pasado un tiempo, vuelven a encontrarse. Floria Emilia narra la agresión de la que fue objeto por Agustín en ese encuentro amoroso:
«Una tarde, cuando habíamos compartido de nuevo los regalos de Venus, te volviste de pronto airado hacia mí y me golpeaste. ¿Recuerdas que me golpeaste? ¡Tú, precisamente tú, que antaño fuiste un respetable profesor de Retórica, me pegaste brutalmente porque te habías dejado tentar por mi ternura! Sobre mí recayó la culpa de tu deseo […] Obispo, pegaste y gritaste porque me había convertido de nuevo en una amenaza para la salvación de tu alma. Cogiste una vara y me golpeaste de nuevo. Pensé que querías acabar con mi vida porque eso hubiera sido para mí lo mismo que castrarte. Pero yo no temía por mi vida, sólo estaba destrozada, tan decepcionada y avergonzada de ti que recuerdo claramente que deseé que me mataras de una vez».
Tras relatar la agresión al detalle en toda su crudeza, Floria Emilia comenta que no fue a ella a quien golpeó Agustín, sino a Eva, a la mujer, y le recuerda, citando a Publio Sirio, que quien se comporta injustamente con una persona, amenaza a muchas personas. Al final de la carta le confiesa al obispo de Hipona con justificado dramatismo:
“Siento escalofríos porque temo que lleguen tiempos en los que las mujeres sean asesinadas por hombres de la Iglesia de Roma».
Y plantea una pregunta escalofriante:
“¿Por qué se las habría de matar, honorable obispo? Porque os recuerdan que habéis renegado de vuestra propia alma y atributos, pensáis. ¿Y en favor de quién? En favor de un Dios, decís, en favor de Él que ha creado el firmamento que os cubre y la tierra sobre la que viven las mujeres que os dan a luz”.
La antigua compañera de Agustín dice a los hombres de Iglesia que, si Dios existe, los juzgará por los placeres a los que han dado la espalda y por negar el amor entre hombre y mujer. La carta termina comunicando Floria Aurelia al obispo que si fue él quien se ocupó de hacerle llegar sus Confesiones para que se bautizara, no le va a dar esa satisfacción: “No recibiré el bautismo, honorable obispo”.
Sí, ya sé que es una novela, que he leído teniendo delante las Confesiones de Agustín de Hipona (354-430), y que puede tener mucho de ficción, pero lo importante para mí es que marca una tendencia. El temor de Floria Emilia se ha hecho realidad muchas veces en la historia del cristianismo y sigue haciéndose todavía hoy a través de múltiples, y cada vez más refinadas, formas de violencia física o simbólica de los “hombres de Iglesia” contra las mujeres, como la exclusión de los espacios de lo sagrado o las penas por el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, llegando a la excomunión de las mujeres que, ateniéndose a la legislación, deciden interrumpir voluntariamente el embarazo, y a las personas que colaboran en dicha interrupción.
Un de las violencias más crueles son los crímenes de pederastia contra niños, niñas, jóvenes y adolescentes indefensos, abusados sexualmente por sacerdotes, religiosos, formadores de seminarios y noviciados, profesores de colegios religiosos, párrocos, obispos, arzobispos y cardenales durante décadas e incluso siglos. Tales crímenes se producen de manera impune, con el silencio y la complicidad de las jerarquías de las iglesias locales y del propio Vaticano, la imposición de silencio a las víctimas bajo amenazas y la autoinculpación de las propias personas abusadas.
Recientemente se está produciendo en la Iglesia católica también el Me Too por parte de monjas de diferentes Congregaciones Religiosas que han roto su silencio y han denunciado los abusos sistemáticos de que son objeto —nunca mejor dicho lo de objeto porque así son tratadas— por miembros del clero: sacerdotes, religiosos y obispos. El papa Francisco ha reconocido su existencia. Gracias al Me Too hemos conocido la situación de esclavas sexuales en que viven algunas religiosas. Dos de ellas, Rocío Figueroa y Doris Wagner-Resinger, víctimas de abusos sexuales, han denunciado la existencia de “una cultura del silencio y secretismo dentro de la jerarquía” y la tendencia a normalizar dichas actuaciones criminales del clero católico.
Pero nadie se hace responsable, ni pide perdón. Todo lo contrario, se culpabiliza a las mujeres, como hizo el sacerdote canario Fernando Báez Santana, que justificó el asesinato de las niñas Anna y Olivia por su padre Tomás Gimeno —un crimen que conmocionó, indignó y provocó el rechazo de toda España— apelando “a la infidelidad de la madre”. No, no fue porque al sacerdote Báez se le calentara la boca y en un mal momento echara sapos y culebras debido a su incontinencia verbal. Lo hizo a cara descubierta y de manera muy pensada, programada y meditada a través de un vídeo en el que osaba citar al profeta Jeremías.
Y, sin embargo, no pocas mujeres siguen todavía las orientaciones morales represivas de los hombres de Iglesia. ¡Qué contradicción! Menos mal que cada vez es mayor el número de mujeres cristianas que se consideran sujetos morales y osan liberarse de la dictadura patriarcal de confesores y directores espirituales y de la idolatría de la masculinidad falsamente sagrada de los “hombres de Iglesia”.