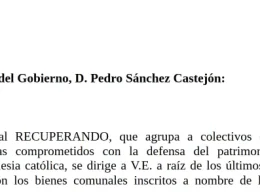RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 206 DE LA LEY HIPOTECARIA, APROBADA POR DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1946
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Don/ña, Procurador/a de los Tribunales y de los diputados/as ………… todos ellos pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO …… , cuya representación acredito mediante las copias de escrituras de poder, que en legal forma acompaño como documento nº 1, se acredita la pertenencia al Grupo Parlamentario mediante sendos certificados del Secretario General del Congreso/Senado, que se adjunta como documento nº 2, y las firmas de cada uno de ellos que se aportan como documento nº 3 ante el Tribunal Constitucional comparece y como mejor proceda en Derecho DICE:
Que en la representación que ostenta, por medio del presente escrito interpone Recurso de Inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, con arreglo a los siguientes:
- HECHOS
Único.- Se presenta Recurso de Inconstitucionalidad, por inconstitucionalidad sobrevenida al ser una norma preconstitucional, contra el artículo 206, primer párrafo, de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, que establece que “El Estado, la provincia, el municipio y las Corporaciones de derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la iglesia católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos”.
En concreto el motivo de la interposición del recurso es la referencia expresa que se hace a la iglesia católica en este precepto.
- PRESUPUESTOS PROCESALES
- 1. Jurisdicción y competencia. La tiene ese Tribunal Constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.1. a) CE y en el artículo 2.1. a) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre de 1979, del Tribunal Constitucional (a partir de ahora, LOTC), en cuanto se impugna una ley.
La competencia para conocer del recurso corresponde de conformidad con el artículo 10.b) LOTC, al Tribunal en Pleno.
- Admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad. El presente recurso es admisible de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 LOTC, toda vez que la disposición que se recurre ha sido publicada íntegramente en el Boletín Oficial del Estado número 58, de 27 de febrero de 1946.
- Legitimación activa de los que ejercitan el recurso. Los diputados/senadores otorgantes del poder que acompaño a este escrito cuentan con legitimación activa a tenor de los artículos 162 CE y 32.1. d) LOTC.
Los diputados/senadores que ejercitan el recurso actúan representados por Procurador de los Tribunales, al amparo del artículo 81 LOTC.
- Formulación en plazo del recurso. El presente recurso, al traer causa de una ley preconstitucional, impugnada por constitucionalidad sobrevenida, queda eximido del cumplimiento del plazo previsto en el artículo 33.1 LOTC (STC 4/81, de 2 de febrero), sin que le pueda ser de aplicación el plazo establecido en la Disposición Transitoria 2ª Uno LOTC por las razones que se expondrán en el Fundamento Jurídico 1º.
- Objeto del recurso. El artículo 206, primer párrafo, de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946.
- Pretensión que se deduce. Al amparo de los artículos 27.1 y 2.b) y 39 LOTC se ejercita en este recurso la pretensión de declaración por ese Tribunal Constitucional, con los efectos legalmente predeterminados, de la disconformidad con la Constitución y, por tanto, de la inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria.
- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1º. Sobre la inconstitucionalidad sobrevenida y la derogación de leyes preconstitucionales.
Conviene, en primer lugar, y dado que se somete a consideración de este Tribunal una norma preconstitucional, examinar la competencia del Tribunal para declarar la inconstitucionalidad e invalidez, sobrevenida y -como consecuencia- la derogación de leyes preconstitucionales que se opongan a la Constitución.
Para ello, siguiendo la doctrina emanada de la STC 4/81, de 2 de febrero, en su fundamento jurídico primero, “el Tribunal Constitucional -art. 161.1 a) de la Constitución- es competente para conocer de los recursos de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de Ley, y de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces y Tribunales de acuerdo con el art. 163 de la propia Constitución. Mediante estos procedimientos, dice el art. 27 de su Ley Orgánica, «el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados».
De acuerdo con estos preceptos expuestos, no puede negarse que el Tribunal, intérprete supremo de la Constitución, según el art. 1 de su Ley Orgánica, es competente para enjuiciar la conformidad o disconformidad con aquella de las leyes preconstitucionales impugnadas, declarando, si procede, su inconstitucionalidad sobrevenida y, en tal supuesto, la derogación operada por virtud de la Disposición Derogatoria.
A mayor abundamiento debe señalarse que la afirmación de la competencia del Tribunal Constitucional para entender de la constitucionalidad de las Leyes preconstitucionales ha sido la solución acogida tanto en el sistema italiano como en el alemán, recuerda el Tribunal Constitucional en la STC 4/81.
Conviene recordar también que así como frente a las Leyes postconstitucionales el Tribunal ostenta un monopolio para enjuiciar su conformidad con la Constitución, en relación a las preconstitucionales los Jueces y Tribunales deben inaplicarlas si entienden que han quedado derogadas por la Constitución, al oponerse a la misma; o pueden, en caso de duda, someter este tema al Tribunal Constitucional por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad
El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad -es decir, el que actúe previamente un Juez o Tribunal al que se le suscite la duda- no es un requisito para que el Tribunal Constitucional pueda enjuiciar las leyes preconstitucionales. El enjuiciamiento de la conformidad de las Leyes con la Constitución es, por el contrario, una competencia propia del mismo que, sólo excepcionalmente, en cuanto a las anteriores a la Constitución, corresponde también a los Jueces y Tribunales integrados en el Poder Judicial; los cuales, al inaplicar tales leyes, no enjuician realmente la actuación del legislador -al que no le era exigible en aquel momento que se ajustase a una Constitución entonces inexistente-, sino que aplican la Constitución, que ha derogado las leyes anteriores que se opongan a lo establecido en la misma y que -por ello son- inconstitucionales. En definitiva, no corresponde al Poder Judicial el enjuiciar al Poder legislativo en el ejercicio de su función peculiar, pues tal enjuiciamiento está atribuido al Tribunal Constitucional.
Siguiendo de nuevo la doctrina de la STC 4/81, conviene señalar también que la declaración de inconstitucionalidad sobrevenida -y consiguiente derogación- efectuada por el Tribunal Constitucional tiene plenos efectos frente a todos, si bien, salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la Ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 164 de la Constitución, en conexión con su Disposición Derogatoria. De esta forma, la Sentencia del Tribunal Constitucional -dado su valor erga omnes- cumple una importante función, que es la de depurar el Ordenamiento resolviendo de manera definitiva y con carácter general las dudas que puedan plantearse.
Por último, hay que señalar que no sería de aplicación en este caso la Disposición Transitoria 2ª Uno LOTC, puesto que la inconstitucionalidad del precepto impugnado trae causa del efecto combinado del tenor literal del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que se expondrá a continuación, y de la derogación del anterior artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario, operada mediante el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre. En esta reforma del Reglamento Hipotecario se suprimió la excepción contenida en dicho artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario en virtud de la cual se excluía de la inscripción registral a los templos destinados al culto católico, en lo que parecía constituir una equiparación al régimen aplicable a los bienes inmuebles públicos, que tampoco podían acceder al Registro, y que paradójicamente, lejos de suponer un privilegio a favor de la Iglesia, suponía para la misma la imposibilidad de gozar de las ventajas de la publicidad registral respecto a esos inmuebles que quedaban fuera de la inscripción.
La supresión de esta anómala normativa, en virtud de la cual se exceptuaba de la inscripción registral a los templos destinados al culto católico, venía justificada en la propia Exposición de Motivos del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en su propia inconstitucionalidad.
La nueva redacción dada por el artículo 1 del citado Real Decreto 1867/1998, a los artículos 4 y 5 del Reglamento Hipotecario, posibilitó el acceso al Registro Hipotecario, de cualesquiera bienes inmuebles de titularidad eclesiástica, así como de los derechos reales constituidos sobre los mismos, modificación normativa no susceptible de impugnación ante el Tribunal Constitucional (art. 31 LOTC).
En ese momento se dejó escapar la posibilidad de haber procedido a la modificación de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento, en que se equipara a la Iglesia Católica con el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho Público. Al no hacerse esta modificación y tras la derogación del anterior artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario, se concedió un privilegio a la Iglesia Católica que en este recurso se impugna atendiendo a su inconstitucionalidad por violación de los principios de igualdad y de aconfesionalidad del Estado, tal como se expondrá en el Fundamento Jurídico 4º de este recurso.
Como es bien sabido por este Tribunal, el artículo 31 LOTC, siguiendo lo dispuesto en el artículo 161.1.a) CE, circunscribe la presentación del recurso de inconstitucionalidad a la impugnación de leyes y a la de disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley. Por esta razón no fue impugnable la reforma del Reglamento Hipotecario realizada en 1998, y por lo tanto no se pudo presentar recurso alguno en el plazo establecido en el artículo 33.1 LOTC.
Por razones obvias, no resulta de aplicación la Disposición Transitoria 2ª Uno LOTC, puesto que la inconstitucionalidad del precepto impugnado (artículo 206 LH) deviene no sólo de su tenor literal sino del efecto combinado del mismo junto a la derogación de la citada excepción contenida en el anterior artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario.
Por ello, en caso de que se pretendiera aplicar el plazo establecido en esta Disposición Transitoria para no admitir a trámite este recurso se estaría vulnerando no sólo el derecho de los representantes del pueblo español a presentar recurso de inconstitucionalidad, establecido en el artículo 161.1 a) CE, sino que se estaría poniendo en peligro el principio de supremacía normativa de la Constitución, piedra angular de nuestro sistema constitucional.
Al ser una norma subordinada, la validez de la ley depende de que respete los postulados constitucionales, esto es, no sólo los concretos preceptos que en la Constitución se contienen sino también los principios que de ellos se derivan y los valores de los que la misma arranca. Todo el ordenamiento ha de entenderse con referencia y en función de la Constitución. El dogma de la supremacía de la Ley que caracterizó al siglo XIX dejó paso al dogma de la soberanía de la Constitución: el Estado de Derecho es el imperio de la Ley, la convivencia dentro de las leyes, pero no de cualesquiera leyes o normas, sino precisamente de las leyes que a su vez se produzcan dentro de la Constitución, por la voluntad popular y con garantía plena de los derechos fundamentales, de los principios y valores constitucionales y de los mecanismos para su producción establecidos constitucionalmente.
Esta subordinación de la Ley a la Constitución, y esta, en definitiva, superioridad jerárquica de la Constitución sobre el resto de las normas del ordenamiento sólo puede manifestarse cuando es posible calificar de antijurídico todo aquello que contravenga lo dispuesto en la Ley Fundamental. Por muy importantes que fueren los preceptos insertos en el código constitucional, ningún valor tendrían si su violación no estuviera sancionada. Por ello, para que la supremacía de la Constitución no sea una mera quimera se establecen mecanismos que garanticen su acatamiento. De poco sirven loables declaraciones de voluntad si no van acompañadas de eficaces instrumentos de defensa.
Y si por parte del Tribunal no se entendiera la necesidad de que la normativa impugnada, normativa propia de un sistema de valores muy diferente que deviene antijurídica a partir de la derogación de un Reglamento -modificación no impugnable ante el Tribunal Constitucional-, fuera sometida al preceptivo examen de constitucionalidad, entonces se estaría cuestionando la superioridad jerárquica de nuestra Constitución y, en consecuencia, poniendo en peligro el eje axial y jurídico de nuestro modelo político.
En consecuencia, la irrenunciable competencia de este Tribunal para enjuiciar la constitucionalidad sobre cualquier norma aplicable en nuestro Derecho; la excepcionalidad de los miles de bienes inmatriculados en masa conforme a normas presuntamente derogadas por inconstitucionalidad sobrevenida, a consecuencia de la reactivación que supuso una reforma legal en fecha posterior a 1980; y la indefensión que provocaría la imposibilidad de no recurrirlas; permiten la admisión a trámite conforme a los siguientes argumentos:
A.- En ningún caso el Tribunal Constitucional puede perder su competencia para apreciar y declarar derogada una norma predemocrática por inconstitucionalidad sobrevenida.
Delegar esta facultad exorbitante en los Jueces Ordinarios supondría vaciar al Tribunal Constitucional por completo de su competencia natural y la razón de su existencia, además de generar una enorme inseguridad jurídica debido a la posible disparidad de criterios de los Jueces y a que los efectos de su pronunciamientos sólo recaerían en el caso concreto.
De la misma manera, también podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y al principio constitucional de la separación de poderes, que la única vía de acceso al Tribunal Constitucional dependiera sin excepción de la duda que en su caso pudiera apreciar el Juez Ordinario sobre la constitucionalidad de una norma predemocrática. Dejar en manos de los Jueces Ordinarios en régimen de monopolio la derogación de normas por inconstitucionalidad sobrevenida que generan efectos en la actualidad es una auténtica frivolidad jurídica, inadmisible en un Estado de Derecho. Los Jueces Ordinarios disponen de una facultad adicional concedida con buen criterio, complementaria y útil en la práctica, pero que en ningún caso priva el derecho a los representantes parlamentarios para accionar, ni al Tribunal Constitucional para conocer de forma directa.
Corresponde a todos los poderes públicos velar por el cumplimiento de la legalidad constitucional. Negar la legitimación al poder legislativo o ejecutivo para impugnar directamente normas predemocráticas e inconstitucionales, implica una abdicación inadmisible de su función principal, obligándoles a tolerar la existencia de normas contrarias a nuestra Constitución, con el agravante de provenir del régimen anterior y chocar abiertamente con los principios, valores y derechos que deben y que increíblemente no podrían defender.
B.- En este sentido, resulta inadmisible aplicar el plazo de interposición del recurso de inconstitucionalidad directo contra leyes y disposiciones con fuerza de ley anteriores a la Constitución establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979, respecto a normas cuya eficacia fue reactivada pasado el mismo.
Lo contrario supondría admitir que una norma ya derogada y nula de pleno derecho por inconstitucionalidad sobrevenida podría resultar convalidada por el paso del tiempo. Un Estado de Derecho no puede tolerar que normas predemocráticas e inconstitucionales sigan surtiendo todavía efectos con esta enorme trascendencia, y que el Tribunal Constitucional no pueda entrar a conocer directamente y con carácter general sobre las mismas, con el argumento de un plazo preclusivo inadmisible por definición en todos los casos de nulidad y en todas las órdenes del Derecho. Lo que es nulo siempre es impugnable. La nulidad es imprescriptible.
Por supuesto, el apartado segundo del art. 206 LH, añadido por el art. 144 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, de contenido constitucional y completamente ajeno al fondo de la cuestión, no afecta ni convalida en absoluto la norma derogada por inconstitucionalidad sobrevenida. El párrafo primero se mantiene intacto, no fue reformado. Sería como hacernos creer que la no interposición en plazo de un recurso sobre el añadido constitucional de un artículo purga la inconstitucionalidad sobrevenida que ya existía y que sigue existiendo.
Por la misma razón, la reforma del reglamento hipotecario en 1998 tampoco puede tomarse como referente para el cómputo de ningún plazo subsanador de una norma inconstitucional, nula y derogada. Todo lo contrario. Fue esta reforma hipotecaria la que reactivó el art. 206.1 LH y el art. 304 del propio Reglamento. La utilidad de ambas normas estaba latente por el desuso y comenzó a desplegar efectos cuando la jerarquía católica las empleó para inmatricular bienes en masa al amparo de la reforma de 1998. De manera que es absurdo argumentar un plazo preclusivo para impedir el recurso directo contra una norma que desplegó su mayor eficacia con posterioridad al mismo.
C.- Negar al Tribunal Constitucional la potestad de pronunciarse de forma general y tras un recurso directo sobre una norma predemocrática, obliga a la ciudadanía y a la administración, en su caso, a impugnar de forma individualizada las miles de inmatriculaciones que la jerarquía católica ha practicado y sigue practicando con arreglo a dicha norma.
Lo que implica someter una cuestión de esta trascendencia patrimonial, jurídica y económica, al albur del criterio de cada Juez en particular sobre cada caso concreto, generando un riesgo innecesario al principio de seguridad jurídica. Además, someter a este esfuerzo desproporcionado a las administraciones y ciudadanos afectados, tanto de búsqueda como de impugnación respecto de un número todavía desconocido pero elevadísimo de inmatriculaciones, es una afrenta al sentido común y una burda vulneración al derecho de tutela judicial efectiva
Por todo ello, la excepcionalidad de este recurso directo contra una norma predemocrática está sobradamente justificada, por su evidente inconstitucionalidad sustantiva, y porque:
- No contraviene las razones de utilidad práctica por las que en su momento se estableció el plazo de la Disposición Transitoria Segunda de la LOTC, inaplicables en este caso al tratarse de una norma cuya eficacia práctica respecto a la Iglesia Católica comenzó a desplegarse mucho tiempo después de ese plazo.
- Confirma la competencia exclusiva del Tribunal Constitucional para pronunciarse con carácter general, en todo caso y de manera directa sobre cualquier norma que despliegue efectos en nuestro Ordenamiento Jurídico, con mayor razón aún cuando provienen de un régimen antidemocrático y confesional como la dictadura franquista.
- Reconoce el derecho y el deber del resto de los poderes del Estado para velar en todo momento por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico, permitiendo el recurso directo contra aquellas normas predemocráticas que en su aplicación actual lo vulneren de manera flagrante.
- Evita el disparate jurídico de que una norma predemocrática, inconstitucional, derogada y nula de pleno derecho, pueda resultar convalidada en la práctica por el paso del tiempo, contraviniendo el incuestionable principio jurídico que proclama lo nulo como imprescriptible.
- Salva el riesgo para la seguridad jurídica de nuestro Ordenamiento que una decisión de esta trascendencia se resuelva caso por caso por los Jueces Ordinarios, en una dependencia inaceptable y una delegación imposible de las funciones de custodia de la norma constitucional.
- Y refuerza el derecho a la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía afectada, al permitir que sus legítimos representantes puedan accionar directamente al Tribunal Constitucional, eludiendo de esta manera las posibles contradicciones entre los pronunciamientos de los Jueces Ordinarios, la falta de legitimación en la mayoría de los casos al tratarse de bienes públicos, y el insoportable infierno de buscar e impugnar de manera individualizada la infinidad de bienes inmatriculados conforme a este procedimiento presuntamente inconstitcional.
2º Antecedentes histórico-jurídicos del asunto.
El artículo 206 de la Ley Hipotecaria, desarrollado en el artículo 304 de su Reglamento –los utilizados en las inmatriculaciones por los que se equipara a la Iglesia católica con el Estado y legitima a los diocesanos a expedir certificaciones pertinentes -, es susceptible de ser declarado inconstitucional por atentar contra el principio de igualdad (art. 14 CE) y el de aconfesionalidad del Estado (art. 16.3 CE).
Antes de desarrollar, en los siguientes puntos, las razones jurídicas por las que se impugna el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, conviene detenernos brevemente en las razones históricas de este precepto, lo que nos ayudará a explicar, de modo más contundente, las razones jurídicas que avalan la inconstitucionalidad del mismo.
La Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, concede al Obispo Diocesano la categoría de funcionario público, para poder acreditar inmatriculaciones a través del juego combinado de los siguientes preceptos:
– Art 199 [Medios de inmatriculación de fincas no inscritas]
La inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna se practicará:
- a) Mediante expediente de dominio.
- b) Mediante el título público de su adquisición, complementado por acta de notoriedad cuando no se acredite de modo fehaciente el título adquisitivo del transmitente o enajenante.
- c) Mediante el certificado a que se refiere el artículo 206, sólo en los casos que en el mismo se indican.
– Artículo 206 (primer párrafo)
El Estado, la provincia, el municipio y las Corporaciones de derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la iglesia católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos.
– Artículo 207.
Las inscripciones de inmatriculación practicadas con arreglo a lo establecido en los dos artículos anteriores no surtirán efectos respecto de tercero hasta transcurridos dos años desde su fecha.
Esta normativa se desarrolla reglamentariamente del siguiente modo:
– Artículo 4 del Reglamento Hipotecario (Modificado parcialmente en 1998)
Serán inscribibles los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos, sin distinción de la persona física o jurídica a que pertenezcan, y por tanto, los de las Administraciones públicas y los de las entidades civiles o eclesiásticas.
– Artículo 304 del Reglamento Hipotecario (redacción de 1947)
En el caso de que el funcionario a cuyo cargo estuviese la administración o custodia de los bienes no ejerza autoridad pública ni tenga facultad para certificar, se expedirá la certificación a que se refiere el artículo anterior por el inmediato superior jerárquico que pueda hacerlo, tomando para ello los datos y noticias oficiales que sean indispensables. Tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los Diocesanos respectivos.
Para comprender el origen histórico de este problema, tal como han estudiado prestigiosos miembros de la doctrina civilista y del Derecho Eclesiástico, hay que remontarse al siglo XIX, tiempos en los que el modelo de relaciones Iglesia-Estado era de corte confesional. La Ley de 1 de mayo de 1855, decretó la desamortización general de los bienes del Estado y de la Iglesia Católica. A raíz de ello, el Convenio-Ley de 4 de abril de 1860, realizó una distinción entre:
1) Bienes que la Iglesia adquiriese con posterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, los cuales quedaban excluidos del ámbito de aplicación de las leyes desamortizadoras, no estableciéndose respecto a ellos limitación alguna en cuanto a su disfrute y enajenación.
2) Bienes que la Iglesia poseyera con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1860, que sí estaban sujetos a desamortización, y por tanto, podía imponerse a su titular la venta forzosa de los mismos.
El Real Decreto de 21 de agosto de 1860 desarrolla lo dispuesto en el artículo 6 de la citada Ley de 4 de abril de 1860, (relativo a los bienes que quedaban exentos de desamortización, y por lo tanto de venta forzosa), y con la finalidad de que quedase constancia de la existencia de dichos bienes, se ordenaba a las Diócesis en que estuvieran radicados dichos inmuebles, que realizaran una relación de fincas por triplicado, a incluir en los archivos diocesanos. Se arbitraría para los bienes eclesiásticos que carecieran de título inscrito una fórmula para su inscripción, semejante a la que había respecto a los bienes inmuebles estatales: la certificación posesoria expedida por el Obispo. Este documento acreditaba tanto la posesión del documento por la Iglesia como por las entidades eclesiásticas, como que dicho inmueble a inscribir figuraba en el Archivo Diocesano y quedaba excluido de la aplicación de las leyes desamortizadoras. El apartado 5º del artículo 7 del citado Real Decreto de 21 de agosto de 1860, exceptuaba de la inclusión en dichos inventarios a todos los edificios que sirven en el día para el culto.
El Real Decreto de 6 de noviembre de 1863, que regulaba un régimen de certificaciones de posesión para poder proceder a la inscripción de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad, instituido en 1861, en supuestos de falta de títulos escritos que pudieran acreditar la titularidad dominical, expresamente señalaba en su Exposición de Motivos que: La ley hipotecaria ofrece en casos análogos a los particulares el remedio sencillo de las informaciones de posesión; este mismo remedio puede servir al Estado, pero con la ventajosa diferencia de que si aquellos no pueden justificar su posesión sino con el testimonio de personas privadas, este puede hacerlo mas fácilmente con documentos auténticos, los cuales son según la ley, títulos inscribibles. No sería además materialmente posible, sino con un número larguísimo de autos, instruir, para cada finca de las muchas que se hallan en aquel caso, un expediente de posesión, ni sería tampoco conforme a los buenos principios de la Administración, para justificar hechos que le constan oficialmente y sobre los cuales puede certificar, necesitara abonar su dicho con testigos particulares.
Los puntos 6º a 12º desarrollaban el régimen de inscripción mediante certificaciones posesorias, y en el punto 13º, se extendía la citada regulación a los bienes en posesión del clero y debían permanecer en su poder amortizados, señalándose en ese caso que las certificaciones precisas serían expedidas por los Diocesanos, al indicar textualmente que: en la misma forma se inscribirán los bienes que posea el Clero o se le devuelvan y deban permanecer en su poder amortizados; pero las certificaciones de posesión que para ello fueren necesarias, se expedirán por los Diocesanos respectivos.
Lo que viene a ocurrir con todo esto es que, dado que los bienes no se pueden amoldar a los requisitos de la legislación registral, es el Registro el que se acomoda a los bienes. El Real Decreto de 11 de noviembre de 1864, desarrollaba el sistema de inmatriculación mediante certificaciones posesorias, complementando la norma anterior.
El régimen de certificaciones posesorias, tras una serie de modificaciones, es recogido en los artículos 24 a 31 del Reglamento Hipotecario de 6 de agosto de 1915, haciéndose referencia en el artículo 31 al régimen de inscripción de bienes de la Iglesia, sobre la base de los precedentes analizados, los Reales Decreto de 6 de noviembre de 1863 y 11 de noviembre de 1864.
Con la reforma hipotecaria de 1944-1946, la posesión, en cuanto hecho jurídico, desaparece del Registro de la Propiedad, lo cual da lugar a la transformación de las certificaciones posesorias en certificaciones de dominio, flexibilizándose el acceso de la propiedad al Registro, lo cual se prefiere a admitir la inscripción de la posesión como una forma de admitir el acceso al Registro de la Propiedad de títulos defectuosos o de situaciones jurídicas no plenamente acreditadas.
Pese a que la legislación desamortizadora fue derogada por la Ley de Bases del Patrimonio del Estado de 23 de abril de 1964, continúa formalmente en vigor la normativa aplicable para determinar el procedimiento de inmatriculación de bienes de la Iglesia de los que no exista título de dominio, surgida de la reforma de la Legislación Hipotecaria de 1944-1946, de forma que el artículo 19 del Reglamento Hipotecario permite la inscripción de los bienes que pertenezcan a la Iglesia o a las Entidades eclesiásticas, o se les devuelvan, y deban quedar amortizados en su poder.
La reforma del Reglamento Hipotecario operada mediante el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, suprimió la excepción contenida en el artículo 5.4 del Reglamento Hipotecario en virtud de la cual se excluía de la inscripción registral a los templos destinados al culto católico, en lo que parecía constituir una equiparación al régimen aplicable a los bienes inmuebles públicos, que tampoco podían acceder al Registro, y que, paradójicamente, lejos de suponer un privilegio a favor de la Iglesia, suponía para la misma la imposibilidad de gozar de las ventajas de la publicidad registral respecto a esos inmuebles que quedaban fuera de la inscripción.
La supresión de esta anómala normativa, en virtud de la cual se exceptuaba de la inscripción registral a los templos destinados al culto católico, venía justificada en la propia Exposición de Motivos del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en su propia inconstitucionalidad, algo que pese a resultar a todas luces evidente, tardó en ser modificado casi veinte años desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.
La nueva redacción dada por el artículo 1 del citado Real Decreto 1867/1998, a los artículos 4 y 5 del Reglamento Hipotecario, posibilitó el acceso al Registro Hipotecario, de cualesquiera bienes inmuebles de presunta posesión eclesiástica, así como de los derechos reales constituidos sobre los mismos.
Sin embargo, en ese momento, se dejó escapar la posibilidad de aprovechar esta oportunidad en que se afrontaba una reforma a fondo de nuestra legislación hipotecaria, para haber procedido a la modificación de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento, en que se equipara a la Iglesia Católica con el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho Público, a la hora de facilitar la inmatriculación de bienes inmuebles de titularidad eclesiástica, al legitimarse a los Diocesanos a expedir las certificaciones pertinentes, asimilándoles de este modo a auténticos funcionarios públicos, en un país cuya Carta Magna afirma que ninguna confesión tendrá carácter estatal, una situación de hecho que encierra un contrasentido normativo evidente, pues si ninguna confesión tiene carácter estatal, cómo entender esta extraordinaria prerrogativa preconstitucional reconocida a los Diocesanos católicos, que les atribuye funciones de fedatarios públicos en manifiesta contradicción, a nuestro modo de ver, con los postulados constitucionales.
3º Planteamiento constitucional general.
Existen unos principios, básicos desde la óptica constitucionalista, necesarios para alcanzar en la actualidad la definición de Estado de Derecho; a saber, separación de poderes, imperio de la ley, soberanía popular y reconocimiento y protección de derechos. Principios que ya se encontraban en las constituciones francesas y norteamericana de finales del XVIII.
Dentro de los derechos consustanciales a la imprescindible defensa de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad como esencia de nuestro sistema democrático, cobra especial intensidad el reconocimiento y protección de la libertad religiosa, así como la necesaria, y en cierto modo instrumental a efectos de garantizar la anterior, separación entre Religión y Estado.
No existe Estado Constitucional, en el último sentido axiológico del término, allá donde no se produzca esta separación. Por esta razón el caso de España y sus constituciones decimonónicas se revela como antiparadigma de esta necesaria separación, cuestionada con dureza incluso por el Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el Affaire Sociedad Anónima del Ucieza contra España, nº 38963/08, de 4 de noviembre de 2014.
Así la, por otra parte liberal y avanzada, Constitución de 1812 proclamaba en su artículo 12 que “la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Como se ve, una aportación restrictiva y de profunda confusión entre Iglesia y Estado, característica de las relaciones sociales en nuestra Nación en los dos últimos siglos.
La misma filosofía, en unos términos algo más atemperados, se encuentra en el artículo 11 de la Constitución de 1837: “La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica que profesan los españoles” y en el artículo 11 de la conservadora Constitución de 1845: “La Religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros”.
El primer reconocimiento, a título llamémosle residual o supletorio, y con una peculiar referencia a los extranjeros y también a los españoles “rara avis”, de una cierta libertad religiosa se encuentra en la Constitución de 1869. Su artículo 21 señala que “la Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior”.
El proceso de laicización del Estado español estaba previsto en el Proyecto de Constitución federal y republicana de 1873 que nunca llegó a promulgarse.
La libertad religiosa se reconocía en el artículo 34: “El ejercicio de todos los cultos es libre en España”; el principio de radical separación entre Iglesia y Estado en el artículo 35: “Queda separada la Iglesia del Estado”; el laicismo más acendrado en el artículo 36: “Queda prohibido a la Nación o al Estado federal, a los Estados regionales y a los Municipios subvencionar directa ni indirectamente ningún culto” y aún más, en ese deseo de impedir a la Iglesia el ejercicio de cualquier función estatal que pudiera parecer que la realidad no había cambiado, el artículo 37 establecía que “las actas de nacimiento, de matrimonio y defunción serán registradas siempre por las autoridades civiles”.
Fruto de la mano de Cánovas, la Constitución de 1876, en su artículo 11, vuelve a establecer, con una sintaxis tan explícita como mejorable, la confusión entre Iglesia y Estado: “La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros”. Sin embargo, fruto del evidente cambio de los tiempos, se establece una recortada libertad religiosa sin otra posibilidad de culto que no fuera la católica o a título privado la de otras religiones: “Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el debido respeto a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado”.
Hay, pues, que esperar al advenimiento de la 2ª República para encontrar la constitucionalización de la libertad religiosa de una forma amplia. Así, el artículo 27 de la Constitución de 1931 establece que “la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública”. Igualmente se señala que nadie podrá ser obligado a declarar oficialmente sus creencias religiosas y que todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente, debiendo ser autorizadas por el Gobierno las manifestaciones públicas de culto.
Otros preceptos de esta Constitución adolecían a su vez de un evidente, y quizá en aquel momento necesario, tono laicizante. A título de ejemplo cabe recordar la imposibilidad de que las Administraciones favorecieran ni auxiliaran económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones Religiosas, la disolución de aquellas órdenes religiosas que impusieran un voto especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado o bien las pormenorizadas bases que el quinto párrafo del artículo 26 impone a la legislación a la que se tenía que someter las Ordenes Religiosas.
Franco propició una legislación acorde con el espíritu totalitario de su régimen político. Así el artículo 6 del Fuero de los Españoles de 1945 señala que la profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. A continuación también se establece una singular “libertad religiosa tutelada” de dudosa aplicación (“el Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público”).
La Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, en su segunda base, sitúa a España como un Estado excluyente desde el punto de vista religioso, más propio de otros momentos de la Historia, lo que nos colocaba a años-luz, también en esta materia, de los países occidentales de nuestro entorno. Distancia y retraso que palmariamente se pueden apreciar con la mera lectura del precepto: “La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación”.
La muerte del dictador y el consiguiente proceso de apertura democrática de España propició una Constitución acorde con el contexto histórico, tanto temporal como espacial, de nuestro país.
En esta materia, la Constitución de 1978 reconoce la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.
Este derecho reconocido en el artículo 16 conlleva que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Así ha reconocido el Tribunal Constitucional en varias sentencias, valga la STC 120/1990 por todas, que la libertad ideológica tiene una dimensión interna que consiste en adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones y, además, una dimensión externa, que consiste en expresar esas propias ideas sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer la compulsión o la injerencia de los poderes públicos. La Ley Orgánica 7/80, de 5 de Julio, de Libertad Religiosa es la que ha desarrollado legalmente este derecho.
Esta, en nuestra opinión, intachable doctrina constitucional, que es la que se colige de los dos primeros párrafos del mencionado precepto, podría considerarse que adolece de una cierta merma del principio de igualdad en el tercero por el que se establece la aconfesionalidad del Estado español y se hace una mención expresa a la Iglesia Católica en estos términos: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
La aconfesionalidaddel Estado se sustenta sobre dos pilares. En primer lugar sobre la neutralidad del Estado, que implica igualdad y neutralidad en el trato dado a los ciudadanos en relación al fenómeno religioso; estricto mantenimiento de la “apariencia” de neutralidad con lo que ello supone de limitación de los derechos de los funcionarios y personal al servicio de la Administración; y prohibición de sostenimiento económico de las Iglesias.
En segundo lugar, la aconfesionalidad sólo puede existir en aquellos Estados cuyos ordenamientos jurídicos reconozcan y garanticen la libertad de conciencia y el libre ejercicio del culto sin más limitaciones que el respeto del orden público.
En un sentido parecido, cabe recordar la doctrina del Consejo de Estado francés en su informe de 27 de noviembre de 1989 sobre el uso de “signos de pertenencia a una comunidad religiosa” en los colegios, en el que afirma que el Estado se compromete a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio el derecho a acceder a una enseñanza sin distinción alguna especialmente de religión y a tomar las medidas adecuadas para hacer efectivo tal derecho; a asegurar la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, con las únicas reservas de los límites previstos por la ley y necesarios para la protección de la seguridad, del orden y de la salud públicas, de la moral o de las libertades y derechos fundamentales de los demás; a respetar, en el campo de la educación y de la enseñanza, el derecho de los padres a asegurar que esta educación sea conforme con sus convicciones religiosas; y a tomar las medidas necesarias para que la educación favorezca la comprensión y la tolerancia entre todos los grupos raciales y religiosos.
Así mismo, implica el reconocimiento del libre pensamiento y del humanismo racionalista como una verdadera opción espiritual.
En nuestra doctrina constitucional, partiendo del tenor literal del art. 16.3 CE, que establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, debemos recalcar que se trata de una disposición que atiende al pluralismo de creencias existente en la sociedad española, y que actúa como una garantía de la libertad religiosa de todos (STC 340/1993). Se trata, a juicio del TC, del “presupuesto para la convivencia pacífica entre las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y democrática (art. 1.1 CE)” (STC 177/1996).
El carácter aconfesional del Estado español supone la afirmación de un principio de neutralidad, que posee diversos significados:
a.- Impide a las confesiones religiosas trascender los fines que les son propios y ser equiparadas al Estado, ocupando igual posición jurídica (STC 340/1993, sobre la inconstitucionalidad de la ley que equiparaba la Iglesia Católica al Estado en cuanto a beneficios en materia de arrendamientos, a la que haremos referencia posteriormente).
b.- Asimismo, esta neutralidad “veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales” (STC 24/1982). Esta prohibición se concreta, por ejemplo, en el hecho de que, una vez dispuesta la inclusión como asignatura la enseñanza de religión sobre la base del deber de cooperación del Estado con las confesiones religiosas, el credo religioso objeto de enseñanza en los colegios deba ser el definido por cada Iglesia, comunidad o confesión, sin que el Estado pueda intervenir en este punto. También ha deducido de aquí el TC que deban ser las confesiones las que deban emitir un juicio sobre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo (STC 38/2007).
c.- Para el TC, con el art. 16.3 CE “el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso” (STC 24/1982).
d.- Por último, el principio de neutralidad también impide “que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos” (STC 24/1982). Ahora bien, el carácter aconfesional del Estado español no obliga a eliminar toda institución que tenga un origen religioso. Así por ejemplo, para el TC el descanso semanal en domingo es en la actualidad una institución secular y laboral, disponible para las partes, que se mantiene en la actualidad, no por su significado religioso, sino por su caráctertradicional (STC 19/1985).
Pues bien, a modo de síntesis, recordamos que con la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, se instaura un modelo en el que:
1) El Estado se encuentra separado de la Iglesia.
2) El Estado adopta una posición de neutralidad en sus relaciones con las confesiones religiosas y con los colectivos de ciudadanos no creyentes.
La Iglesia Católica ya no es, tal como quedaba establecido en el régimen de Franco, por iniciativa de la doctrina conciliar y decisión política fundamental del Estado español, Corporación de Derecho Público equiparable a las que forman parte de la organización política estatal (como recordaremos a los efectos del artículo 206 de la Ley Hipotecaria). Porque ni los fines propios de la Iglesia coinciden con los del Estado, ni su actividad es homologable a la de los órganos del Estado, ni la Iglesia como unidad puede ser sustituida dentro de la organización del Estado.
3) Al afirmarse en el artículo 16.3 que ninguna confesión tendrá carácter estatal, es decir que la Iglesia se encuentra separada del Estado, éste debe adoptar una posición de exquisita neutralidad frente a las diversas creencias religiosas de los ciudadanos. Esta nueva manera de enfocar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, ha conllevado (y debe seguir conllevando) la necesidad de introducir una serie de modificaciones legales en nuestro ordenamiento jurídico, con el objeto de adaptarlo plenamente al modelo constitucional.
4º Motivos de inconstitucionalidad
4º.1 Por infracción del principio de aconfesionalidad del Estado (artículo 16.3 CE)
El artículo 206 de la Ley Hipotecaria,el utilizado en las inmatriculaciones por los que se equipara a la Iglesia católica con el Estado y legitima a los diocesanos a expedir certificaciones pertinentes, es susceptible de ser declarado inconstitucional por atentar contra el principio de aconfesionalidad del Estado (art. 16.3 CE)
Se ha de afirmar que los principios de libertad e igualdad religiosa y de aconfesionalidad del Estado reconocidos en la Constitución Española chocan con el privilegio de la Iglesia para inmatricular bienes a su nombre con un certificado que firme el propio obispo.
Para llegar a estas conclusiones, resulta especialmente relevante el estudio de la STC 340/93, de 16 de noviembre, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 76.1 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que equiparaba a la Iglesia Católica con el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho Público, a la hora de no estar obligada a justificar la necesidad de ocupación de los bienes que tuviere dados en arrendamiento, lo que suponía una clara forma de facilitar la resolución de este tipo de contratos, fortaleciendo notablemente la posición del arrendador frente al arrendatario, cuando quien arrendaba esos bienes inmuebles era un ente eclesiástico. Situación de privilegio que es claramente análoga a la que se plantea en relación a la inmatriculación de fincas, y que se declaró inconstitucional por atentar a los principios de igualdad y de aconfesionalidad del Estado.
Cabe preguntarse desde una perspectiva teórica por los fundamentos jurídicos que sirvieron de apoyo a este precepto que contemplaba un estatuto privilegiado para la Iglesia Católica en materia de arrendamientos urbanos, tanto respecto a las demás Confesiones religiosas, como del resto de colectivos de no creyentes. En el fondo la explicación última se encontraba en la adopción durante la dictadura del general Franco de un modelo de carácter confesional a la hora de regular las relaciones Iglesia-Estado. Tal como señala expresamentela propia STC 340/1993, en su Fundamento Jurídico 4º, letra d): “… el mismo se halla en este punto estrechamente vinculado al carácter confesional del Estado en laépoca en que el artículo 76.1 fue promulgado”.
Señala el Tribunal Constitucional en esta sentencia, cuyo razonamiento jurídico extrapolamos a continuación, que si se considera, en primer lugar, la razón de ser de esta diferencia de trato en favor de la Iglesia Católica, los ya indicados antecedentes del precepto evidencian que el mismo se halla en este punto estrechamente vinculado al carácter confesional del Estado en la época en que esta normativa fue promulgada. Pues basta observar que si este carácter confesional se proclama en el Fuero de los Españoles de 1945 (art. 6), a ello se corresponde la asimilación de la Iglesia, a los efectos del art.206 de la Ley Hipotecaria, a las Corporaciones de Derecho público; mención que se mantuvo tras la nueva proclamación de la confesionalidad del Estado contenida en la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 (Principio II). En lo que se refiere, por tanto, a «la Iglesia Católica», la justificación del precepto impugnado se basa en un fundamento no conforme con la Constitución Española de 1978, que ha dispuesto que «ninguna confesión tendrá carácter estatal» (art. 16.3 C.E.).
No obstante, el carácter preconstitucional del precepto impugnado no impide, sin más, que pueda incardinarse y encontrar su justificación en una norma de la Constitución. Por ello, hay que detenerse a apreciar si la proclamación de la no confesionalidad del Estado, no puede entrar en contradicción, en este aspecto, con el mandato constitucional de que los poderes públicos mantengan «relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».
Para resolver esta cuestión, citamos literalmente la doctrina del Tribunal Constitucional: “Ahora bien, sin necesidad de entrar a considerar el fundamento y los límites de estas relaciones de cooperación, tal justificación del precepto cuestionado no puede ser acogida. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que los términos empleados por el inciso inicial del art. 16.3 C.E. no sólo expresan el carácter no confesional del Estado en atención al pluralismo de creencias existente en la sociedad española y la garantía de la libertad religiosa de todos, reconocidas en los apartados 1 y 2 de este precepto constitucional. Al determinar que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», cabe estimar que el constituyente ha querido expresar, además, que las confesiones religiosas en ningún caso pueden trascender los fines que les son propios y ser equiparadas al Estado, ocupando una igual posición jurídica; pues como se ha dicho en la STC 24/1982, fundamento jurídico 1º, el art. 16.3 C.E. «veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales»(STC 340/93, F.J. 4º d)).
Lo que es especialmente relevante en relación con el art. 206 de la Ley Hipotecaria, dado que este precepto ha llevado a cabo precisamente -por las razones históricas antes expuestas- una equiparación de la posición jurídica de la Iglesia con el Estado y los otros entes de Derecho público en materia de inmatriculación de fincas.
En definitiva, ha de concluirse que la justificación del precepto cuestionado, que equipara a la Iglesia Católica con los Entes públicos allí mencionados, se encuentra únicamente en el carácter confesional del Estado con anterioridad a la vigencia de la Constitución Española de 1978, lo que es contrario al inciso inicial del art. 16.3 de nuestra Norma fundamental. Y el art. 206 de la Ley Hipotecaria tampoco puede encontrar justificación en la previsión de dicho precepto constitucional sobre relaciones de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas. Lo que conduce a estimar, en definitiva, que este precepto carece de la justificación objetiva y razonable que toda diferenciación normativa, por imperativo del art. 14 CE, debe poseer para ser considerada legítima, como analizaremos a continuación, y atenta contra el principio de aconfesionalidad del Estado; resultando, pues, sobrevenidamente inconstitucional y, por consiguiente, nulo en cuanto a la mención de «la Iglesia Católica».
A modo de resumen de nuestra argumentación, la Sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993, estableció dos conclusiones verdaderamente esclarecedoras, que son extrapolables íntegramente a este recurso:
1) Afirma que el precepto impugnado no encuentra acomodo en un Estado aconfesional, siendo en el fondo un resquicio de un modelo de relaciones Iglesia-Estado de corte confesional.
2) Entiende que el deber de cooperación del Estado con las confesiones religiosas establecido en el artículo 16.3 de la C.E. no da cobertura a este precepto porque en ningún caso las confesiones religiosas pueden trascender los fines que les son propios y ser equiparables al Estado ocupando una igual posición jurídica.
En este punto el Tribunal Constitucional viene a reiterar, pues, lo que afirmó anteriormente en la STC 24/1982, en la que expresamente se advertía que el artículo 16.3 C.E. veda cualquier confusión entre funciones religiosas y funciones estatales.
Existe además otra sentencia que es especialmente relevante respecto a este asunto, y que traemos como argumento adicional: el Fundamento Jurídico 2º de la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1996, encuentra sugerente la argumentación sobre la inconstitucionalidad de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria, y 303 y 304 de su Reglamento, (pese a no entrar directamente en el asunto, por no haberse planteado la cuestión de inconstitucionalidad en el proceso a quo), por entender que son incompatibles con los artículos 14 y 16.3 de la Constitución, en los siguientes términos:
“… el tema de la posible inconstitucionalidad del referido precepto 206 de la Ley Hipotecaria (en relación al 303 y 304 del Reglamento, resulta sugerente y si bien esta Sala no ha de entrar en su análisis, sí conviene hacer constar nuestra opinión en la cuestión, al darnos ocasión casacional para ello, y referida a la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica, cuando los mismos están desamparados de título inscribible, pues en principio puede suponer desajuste con el principio constitucional de la confesionalidad del Estado Español (artículo 16 de la Constitución), no coincidente con la situación existente en el siglo pasado, concretamente referida al tiempo de 1 de mayo de 1855, de cuya fecha es la Ley de Desamortización General de los Bienes del Estado y de la Iglesia Católica y el Convenio-Ley 4 abril 1860, que propiciaron la inscripción registral de los bienes que quedaron en poder de la Iglesia y excluidos de la venta forzosa, arbitrándose una fórmula similar a la establecida para el acceso al Registro de la Propiedad de los bienes estatales y que consistía en la certificación eclesiástica, no del dominio sino de posesión, expedida por el Obispo, y este título el que en la actualidad tiene difícil encaje en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria.
El precepto registral 206 se presenta poco conciliable con la igualdad proclamada en el artículo 14 de la Constitución, ya que puede representar un privilegio para la Iglesia Católica, en cuanto no se aplica a las demás confesiones religiosas inscritas y reconocidas en España, dado que en la actualidad la Iglesia Católica no se encuentra en ningún sitio especial o de preferencia que justifique objetivamente su posición registral y tratamiento desigual respecto a las otras confesiones, consecuencia del principio de libertad religiosa establecida en el artículo 16.1 de la Constitución.”
4º.2 Por infracción del principio de igualdad (artículo 14 CE)
Nuestra Constitución proclama la libertad y la igualdad como valores superiores del ordenamiento jurídico. La libertad, entendida en su acepción más omnicomprensiva, que incluye la necesidad del libre desarrollo de la personalidad, precisa de la igualdad formal y material, pues sólo estando en condiciones de igualdad jurídica y de dignidad vital se puede decidir individualmente con libertad y colectivamente se puede desarrollar una convivencia en paz social. Más allá del importante papel fundamentador del orden político y de la paz social que la libertad, la igualdad, y su desarrollo y plasmación en derechos y libertades individuales, desempeñan en un Estado social y democrático de Derecho.
La igualdad formal, o isonomía, es el gran hallazgo de la Revolución francesa. Se identifica con la exigencia jurídico-política de la igualdad ante la ley, lo que supone el reconocimiento de la identidad del estatuto jurídico de todos los ciudadanos: la equiparación de trato en la legislación y en la aplicación del Derecho.
La igualdad ante la ley se despliega en tres aspectos: igualdad como generalización, igualdad procesal e igualdad de trato formal.
La igualdad como generalización implica que las normas van dirigidas al individuo en abstracto. Supone la generalidad de la ley y forma parte, pues, del núcleo esencial del concepto de seguridad jurídica. Como la ley es igual porque es general, no se tienen en cuenta las circunstancias sociales, se eliminan los privilegios y se establece el principio de sometimiento de todos a la misma.
La igualdad procesal exige que haya un único procedimiento, igual para todos, a la hora de impartir justicia y que se eliminen los procesos y tribunales especiales.
La igualdad de trato formal implica, por una parte, la equiparación que supone el principio de no discriminación y el mismo trato a los que son iguales; y, por otra parte, la diferenciación, que conlleva la regulación diferente de los casos que son distintos. Su finalidad es la de conseguir la igualdad ante la ley y, en cierto modo, se conecta con el principio de igualdad material. Un ejemplo claro de esta igualdad diferenciadora lo hallamos en materia tributaria en la que se establece un trato diferenciador por medio de la progresividad según la capacidad económica de los contribuyentes.
En nuestra Constitución, el artículo 14, a través del que se reconoce este principio de igualdad ante la ley, es el que sirve de preámbulo a la declaración de derechos, libertades y deberes. En este precepto se proclama la igualdad desde un punto de vista formal, susceptible de complementarse con la visión material que hace de la misma el artículo 9.2.
Como ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional -STC 49/1982, por todas- al establecer el precepto mencionado el principio general de que los españoles son iguales ante la ley, establece un derecho subjetivo a obtener un trato igual, impone a los poderes públicos la obligación de llevar a cabo ese trato igual y, al mismo tiempo, limita el poder legislativo y los poderes encargados de la aplicación de las normas jurídicas.
Ese trato igual significa que a los supuestos de hecho iguales han de serles aplicadas unas consecuencias jurídicas que sean iguales también y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia que aparezca, al mismo tiempo, como fundada y razonable de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados.
Es un derecho de naturaleza relacional y no autónomo, de manera que no se viola la igualdad en abstracto sino en relación con otros derechos. Además, en el citado precepto el constituyente trata de excluir cualquier diferencia de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable por cualquier circunstancia personal o social, si bien hace una especial referencia de aquellas categorías sospechosas de discriminación, tales como el nacimiento, la raza, el sexo, la religión o la opinión.
Pues bien, en relación con el precepto cuestionado se aprecia claramente que existe un trato discriminatorio, que se separa de las más elementales notas caracterizadoras de la igualdad formal.
Por ello, para que pudiera entenderse avalado constitucionalmente el trato favorable otorgado a la Iglesia Católica por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, conviene analizar si existen razones materiales que justificaran dicho trato.
La igualdad material o sustancial se conecta con la idea de justicia material y con la consecución de los valores y medios que permitan el pleno desarrollo de la persona y su participación en la organización económica, política, cultural y social.
Este concepto es la base teórica de todo el desarrollo filosófico e histórico de los derechos sociales. La lucha por el reconocimiento de los derechos sociales conectada con el principio de igualdad la encontramos en el siglo XIX y principios del siglo XX en el denominado proceso de generalización de los derechos que supondrá la introducción de derechos sociales, como los derechos de protección de los trabajadores, la limitación de la propiedad y la regulación detallada del derecho a la educación en las Constituciones de entreguerras, tales como la de Weimar o la española republicana.
Igual que sucede con la igualdad formal, la igualdad material implica tener en cuenta dos aspectos: la equiparación, lo que supone el respeto y protección de las necesidades básicas de los individuos, pudiendo servirnos como ejemplo la generalización del derecho a la educación o del derecho a la salud; y la diferenciación.
La igualdad material como diferenciación implica la finalidad de conseguir el respeto de las necesidades básicas de los individuos, lo que se puede realizar eliminando privilegios, lo que en nuestra opinión es más bien una proyección concreta del principio de igualdad formal, estableciendo derechos subjetivos o, de forma menos intensa, directrices que se desarrollen con posterioridad.
Al establecerse un derecho subjetivo se obliga, pues, a los poderes públicos a satisfacer una necesidad que no se puede llevar a cabo desde el ámbito privado.
En nuestra Constitución, el artículo 9.2 establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Por lo tanto, la promoción de la igualdad real y efectiva permite justificar un tratamiento diferenciado, a través de medidas de discriminación positiva.
El Tribunal Constitucional español ha establecido, en una jurisprudencia bastante consolidada, las condiciones para que el establecimiento de un trato desigual constituya una diferenciación admisible.
En primer lugar, ha de darse una desigualdad de los supuestos de hecho. La diferenciación precisa que se trate de situaciones de hecho o condiciones de aplicación que por ser diferentes admiten un tratamiento también diferente. Por ello, este Tribunal entiende que el principio de igualdad se viola cuando se trata desigualmente a los desiguales.
En segundo lugar, para que esta diferenciación esté constitucionalmente justificada la misma debe tener una finalidad razonable. Por lo tanto, la finalidad, que de por sí ya es requisito imprescindible pues nunca se podrían admitir medidas que conllevaran tratos diferenciados sin perseguir ningún fin, que se pretende ha de ser un objetivo constitucionalmente admisible y razonable. En este sentido es suficiente con que la finalidad sea acorde con los valores que la Constitución acoge.
En tercer lugar, el trato diferenciador debe ser considerado racional. La racionalidad estriba en la adecuación del medio y el fin. Por lo tanto, ha de darse una relación entre la condición de aplicación, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue.
En cuarto y último lugar, entre todos estos elemento se exige la proporcionalidad, fundamentalmente entre el trato desigual y la finalidad perseguida.
En el supuesto del trato favorable a la Iglesia Católica a efectos de la inmatriculación de fincas, no puede entenderse que la Iglesia Católica se encuentre en una situación especial, pues el proceso desamortizador desapareció hace más de un siglo, de modo que el contexto en que surge este privilegio, no puede equipararse a la actualidad, ni justifica una posible situación de utilidad o interés general a su favor.
Tal principio no exige un trato exactamente igual a todos los individuos, pues caben tales diferencias si están debidamente justificadas. La Sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993, en su Fundamento Jurídico 4º, letra c), señala respecto a la diferencia de trato que en el mencionado precepto se establecía entre los supuestos de titularidad del bien arrendado por parte de la Iglesia Católica y los de otra Confesión, o un particular, razonamiento que, por analogía, aplicamos en el asunto motivo del recurso:
1) Que no toda desigualdad de trato legislativo en la regulación de una materia entraña una vulneración del derecho fundamental a la igualdad ante la Ley del artículo 14 C.E., sino únicamente aquellas que introduzcan una diferencia de trato entre situaciones que puedan considerarse sustancialmente iguales y no posean una justificación objetiva y razonable.
La justificación de este trato de favor para la Iglesia Católica encuentra un fundamento especialmente difícil desde el momento en que la propia jurisprudencia constitucional ha señalado que no hay una distinción objetiva en la posición jurídica de la Iglesia Católica y las demás personas físicas y jurídico privadas (las demás confesiones por ejemplo) que justifique una solución diferente.
2) Que para que la diferencia de trato sea constitucionalmente lícita, las consecuencias jurídicas que se deriven de tal diferencia deben ser proporcionadas a la finalidad perseguida por el legislador.
Tal juicio de proporcionalidad, ha manifestado el Tribunal Constitucional (STC 110/93, F.J. 4º), deberá recaer sobre el análisis conjunto de estos tres elementos:
- a) La medida que se ha adoptado: estamos ante un trato de favor a la Iglesia Católica que no puede encontrar más justificación que la de haber tenido su génesis en un modelo de Estado confesional, en estos momentos superado.
- b) El resultado producido: que no es otro que una vulneración del principio de aconfesionalidad del Estado.
- c) La finalidad pretendida por el legislador en el supuesto concreto: que no es asumible por un Estado aconfesional en el que no cabe equiparar los fines religiosos con los fines públicos, ni emitir juicios de valor de carácter positivo referidos al hecho religioso en cuanto tal.
No existiría justificación a este trato de favor de la Iglesia Católica, ni por la finalidad que persigue la disposición ni por los efectos que la misma genera. El trato de favor que se evidencia en ayuda de la Iglesia Católica se manifiesta enormemente vinculado a un sentido confesional del Estado, ciertamente propio de una época determinada pero en nada parecido a la situación actual ni conforme con la Constitución, que proclama en su artículo 16.3 que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Por lo que estaríamos ante un caso de inconstitucionalidad sobrevenida.
Esta diferencia de trato no encuentra justificación alguna desde el punto de vista del principio de igualdad, pues para que una diferencia de trato pueda resultar justificada, conforme a la interpretación que de este principio hace la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 110/93, F.J. 4º), es preciso que supere un juicio de proporcionalidad en función de la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida por el legislador. Dicha desigualdad de trato sólo estaría justificada:
1) Cuando dicho tratamiento responda a circunstancias objetivamente desiguales, y la aplicación rigurosa del principio de igualdad diera lugar a consecuencias injustas.
Para justificar la legislación hipotecaria objeto de controversia, sería preciso alegar que la Iglesia Católica está en una situación objetivamente desigual respecto a las demás confesiones religiosas, e incluso, respecto a las demás personas que se encuentran en la situación de poder inscribir bienes inmuebles carentes de título de dominio escrito.
Resulta evidente que la Iglesia no se encuentra a día de hoy en una situación especial, (como se encontrase anteriormente a raíz de la legislación desamortizadora), que objetivamente justifique el tratamiento desigual y privilegiado que mantiene la vigente legislación hipotecaria.
2) O cuando la Ley que establezca el trato desigual persiga una finalidad protectora, constitucionalmente justificada.
No cabe entender que en el supuesto de la legislación hipotecaria que es objeto de controversia exista una eventual finalidad protectora, derivada de los principios constitucionales, que justifique su mantenimiento. La única mención que la Constitución hace a la Iglesia Católica en su artículo 16.3 es para equiparar a la misma con las demás confesiones religiosas, no estableciendo un principio de protección, justificativo de la desigualdad, sino simplemente un principio de cooperación, sometido por razones de lógica gramatical y sistemática, a la afirmación previa según la cual, ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Además, no es extensible este privilegio a las demás confesiones religiosas, y no sólo porque la Iglesia Católica y personas jurídicas eclesiásticas de esa confesionalidad ya no forman parte de la organización política del Estado -ni obviamente las de cualquier otra confesión-, sino porque, además, de mantenerse ese entendimiento, se lesionaría el principio de igualdad en relación a las personas jurídicas no religiosas y a las naturales.
A mayor abundamiento, en relación al principio de igualdad entre confesiones religiosas reconocido constitucionalmente, la solución no pasaría por equiparar a las distintas religiones en la posibilidad de establecer un privilegio similar a la hora de la inmatriculación de sus bienes, pues de ese modo lo que se conseguiría es una lesión aún mayor del principio de aconfesionalidad del Estado.
Por todo ello ha de entenderse que la referencia a la Iglesia Católica incluida en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria viola el principio de igualdad establecido en el artículo 14 CE.
En virtud de todo lo expuesto,
SUPLICO AL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que dé por presentado este escrito y los que con él se acompañan, en la representación que ostento, en tiempo y forma, y de este modo se sirva admitir a trámite recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la LEY HIPOTECARIA, y, previos los trámites preceptivos en Derecho, dictar, en definitiva y con estimación del recurso, sentencia por la que se declare la inconstitucionalidad y consecuente nulidad del precepto mencionado.
Es justo.
Madrid, a
Abogado Procurador
Fdo. Fdo.