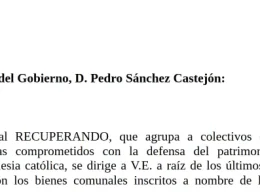¿Anticlericalismo mío? Más bien amor a unos edificios que por la voracidad recaudatoria de la Iglesia se han convertido en museos, en espacios ajenos a la religión y a la vida de las ciudades en las que se encuentran
Mucho le molestó a la Iglesia, en especial a algunos obispos, el titular de una entrevista que me hizo este periódico con ocasión de la publicación del segundo tomo de mi viaje por las catedrales españolas: “La Iglesia ha secuestrado las catedrales”. Algún deán hubo, incluso, que me acusó de anticlerical pese a mi demostrado interés por esos edificios religiosos que construyen sobre la geografía de los países cristianos su identidad junto a otros militares y civiles. Diecisiete años dedicados a la contemplación de todas las catedrales españolas y 1.200 páginas a contar después sus maravillas y secretos no fueron suficientes para algunos a la hora de calibrar mi pasión por ellas.
Mi declaración se refería a un fenómeno que es el de la tendencia de los cabildos catedralicios a cerrar las puertas de las catedrales para poder cobrar por su acceso con la excusa de su mantenimiento; un fenómeno que yo había visto nacer y desarrollarse a lo largo de los años en los que las recorrí: cuando comencé mi viaje, apenas media docena de ellas cobraban por visitarlas y hoy prácticamente lo hacen ya todas. Convertidas en museos, las catedrales han perdido así su verdadero sentido, que es el de ser lugares de culto, además de reunión y asilo. Hoy sólo entran en ellas los turistas y los contrayentes e invitados a las bodas que las utilizan como decorados, pagando por ello una cantidad, cómo no.
El debate sobre el mantenimiento del patrimonio de la Iglesia es un debate tan delicado como inflamable dada su dimensión política, pero el Estado debe abordarlo de una vez por todas. No puede ser que a su mantenimiento contribuyamos todos los españoles con nuestros impuestos y luego tengamos que pagar por poder disfrutar de él. O el patrimonio religioso es de la Iglesia y lo mantiene ella en exclusiva, en cuyo caso puede cobrar entrada a los monumentos con esa justificación, o es de todos los españoles, con lo que el acceso a aquéllos debe ser libre. Porque lo que está ocurriendo es que las catedrales son de la Iglesia para recaudar por verlas, pero de todos los españoles a la hora de su conservación. Esta semana se ha producido un ejemplo más de lo que se afirma: el trascoro de la catedral de León, cuya recaudación por entrar a verla en 2019 fue de 1.300.000 euros según datos de la propia Iglesia (la de la catedral-mezquita de Córdoba fue de 16,5 millones y la de la catedral de Sevilla de 15), va a ser restaurado por el Estado en una intervención valorada casi en 600.000 euros. Pero es que la del rosetón de poniente, ese maravilloso caleidoscopio cuyos colores convierten la catedral leonesa en una ensoñación de atardecida, ha sido restaurado recientemente por una fundación privada vinculada a una famosa marca de cerveza. ¿Adónde va, pues, la recaudación de las entradas que el Cabildo cobra por visitar el templo?
¿Anticlericalismo mío? Más bien amor a unos edificios que por la voracidad recaudatoria de la Iglesia se han convertido en museos, en espacios ajenos a la religión y a la vida de las ciudades en las que se encuentran y que ya sólo visitan los forasteros de paso. No es de extrañar la respuesta que uno obtuvo de un vecino que, sentado ante la catedral de la suya, fue inquirido sobre su antigüedad: “No sé. Yo es que soy de aquí, ¿sabe usted?”.
Julio Llamazares