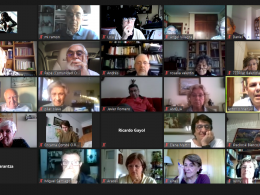II Encuentro por la Laicidad en España. Barcelona 2002
La autodeterminación de los individuos contra el mito de las patrias o por qué Madrid no es París
Querríamos comenzar intentando acercarnos a una reflexión, lo más sincera y lo más lúcida posible, sobre aquello que entendemos por autodeterminación y sobre cómo consideramos que la misma no puede aplicarse en ausencia de un espacio de laicidad. Porque demasiado a menudo los desacuerdos y las crispaciones que pueden dar lugar a enfrentamientos graves o a intolerancias dogmáticas reposan sobre malentendidos que obedecen al juego de los equívocos y de las más oscuras imprecisiones. Es preciso, pues, aclarar qué queremos decir exactamente cuando decimos lo que decimos. Y dejar claro que lo que queremos decir es algo concreto, interpretable a la luz de la razón, alejado de su sueño, que, por desgracia, en demasiadas ocasiones ha producido y sigue produciendo monstruos.
Por ello, en nuestra exposición, y ante un tipo de concepto que es tan fácil malinterpretar con intenciones manipuladoras y desinformadoras, queremos situarnos rotundamente a esta parte del espejo, en el lado del logos. Creemos que otros –o mejor, muchos, demasiados, de “los unos” y de “los otros”– se sitúan ya, evidentemente, de parte del mito. Y dicha posición, en el espejo de la realidad, ha producido ya excesiva sinrazón, siempre teñida de sangre.
Nosotros consideramos que, desde una perspectiva que pretende encontrarse en el ámbito del humanismo laico, la autodeterminación no es más que el proceso ineludible (ineludible, lógicamente, si se respetan los derechos a la libertad de todos los ciudadanos y se respetan los acuerdos a que estos, libremente, puedan llegar) de afirmación universal del derecho a la soberanía de los individuos, porque son los individuos, las personas, los únicos sujetos de derechos –de Derecho– en tanto que ciudadanos, no en tanto que miembros de una determinada comunidad.
Los individuos, pues, deben poder adoptar (o no adoptar) libremente cualquier tipo de vínculo –político– con los demás individuos. Y, obviamente, es más factible, más inminente, hacerlo con aquellos con quienes se comparte un determinado espacio. Espacio que, democráticamente, tiene que ser un espacio de los derechos: el topos –“el lugar”– donde los derechos se ejercen, lugar que, además –y sólo además– puede tener, lógicamente, características, accidentes y matices diferenciadores de cariz geográfico.
La perspectiva de la laicidad sitúa el ejercicio del derecho a la soberanía individual en el ámbito general del derecho universal –del derecho de todos y de cada uno– a la propia soberanía, a la libre determinación, procedente de una reflexión autónoma y no de una imposición heterónoma… : a la autodeterminación, por tanto. Y dicho derecho podrá ser ejercido en mayor medida allí donde las características del tipo de vínculo que exista en un espacio concreto así lo faciliten. Allí, pues, donde estas características favorezcan la “republicanidad” de las relaciones, de los lazos entre los individuos, y no su mitificación metafísica o jurídica.
La republicanidad se constituiría, así, en garantía de autodeterminación de la persona, muy por encima de teleologismos (procesos de sumisión del individuo a una finalidad histórica, a un supuesto “destino colectivo” –ideológico o religioso–) o de fatalismos identitarios (étnicos o culturales).
El ejercicio de este derecho a la soberanía de las personas, a la autonomía de las conciencias, a la autodeterminación de los individuos, pues, niega la mitificación simbólica y teológica de la idea de patria ahistórica, telúrica, atemporal, ajena a la voluntad de los individuos.
Niega el sustrato simbólico e ideológico que subyace en la raíz del Jaungoikoa eta lege zarra.
Niega que el fundamento de la comunidad nacional pueda hallarse en referentes heterónomos que no son elegidos y que modulan a los individuos en función de unas determinadas señas de identidad que proceden de designios divinos, de la adscripción a códigos genéticos, de la acumulación de casualidades naturales que terminan por describir tipologías antropológicas diferenciadas, o de la simple acumulación de “tiempo”, es decir, de la tradición que parece consagrar como norma generalizable aquello que no es más que una consecuencia del hábito, de los usos sociales y de las contradicciones históricas.
Cuando estas concepciones se han envuelto en los ropajes del dogmatismo más cerril, o de la iluminación profética, es decir, cuando han dado lugar a manifestaciones bruscas de intolerancia, tenemos el campo abonado para la legitimación de la violencia como respuesta a supuestas amenazas. Lo que no ha sido el caso, evidentemente, del nacionalismo democrático vasco ni de su herencia política. Pero sí afecta, de lleno, a fenómenos como el carlismo histórico –tradicionalismo político organizado– o la propia organización ETA.
Desde las llamadas a la revuelta militar del carlismo, en nombre de la defensa de signos identitarios primigenios que derivan directamente de dios y que son cuestionados por el impacto en las formas de vida de la “modernización” liberal (pese a su absoluta timidez, cuando se planteó, en España) hasta el recurso a la violencia terrorista etarra (en base a horizontes aparentemente más “técnicos” desde el punto de vista político) puede rastrearse, precisamente, la fundamentación de un supuesto “derecho” de la comunidad, imbuido de simbología religiosa, que se sitúa muy por encima del derecho a la autodeterminación de las personas, hasta el punto de negarles, a quienes no comparten su misma visión, el derecho a la vida… En más de una ocasión se ha planteado ya, explícitamente, que la única institución social que no ha sido nunca afectada, ni directa ni indirectamente, en si misma o en sus representantes, por el terrorismo etarra, es la Iglesia católica…
No es en absoluto metafórico el hecho de afirmar que, en estos casos, la laicidad es siempre garantía de paz y de respeto a la convivencia ciudadana, porque se basa, precisamente, en la ausencia de prejuicios de valor respecto a las pretendidas “bondades” o “maldades” naturales o instintivas que residen en aquello que no sea el uso crítico y libre de la razón. Por encima de ella no hay dioses ni patrias. Pero de ella deriva uno de los derechos humanos, el de la autodeterminación.
Y niega, también, la otra versión, aparentemente “histórica” –pero igualmente ajena a la libre voluntad de los individuos afectados– de la patria como comunidad entendida en tanto que destino común forjado a lo largo del tiempo por medio de decisiones tomadas mediante pactos entre dinastías monárquicas o feudales, o en función de hechos que tan sólo podían afectar al interés patrimonial de alguna de las familias que las podían representar. Por tanto, el españolismo más rancio, el centralismo antiautodeterminista, los nacionalismos estatales, de cualquier signo, adolecen de fundamentaciones que escapan también al libre uso de la razón en marcha representada por la voluntad soberana de las personas que pueden querer o no compartir los lazos forjados por anteriores vicisitudes supuestamente históricas y plasmadas en acuerdos supuestamente jurídicos. Más, cuando, como en el caso de la gran mayoría de los Estados “nacionales” europeos, la determinación de los individuos, del “pueblo”, fue completamente ajena a los caprichos e intereses de sus “soberanos” en la forja de dichos lazos.
En este sentido, no existiría ni tan sólo la posibilidad teórica de denominar “naciones” a las entidades surgidas de tal modo, si asumimos mínimamente una actitud de respeto a los derechos democráticos que, para el caso, podríamos resumir en la afirmación de Ernest Renan: “la nación es un plebiscito cotidiano”.
La nación como plebiscito, como resultado del acuerdo de las libres voluntades de quienes conviven en un ámbito territorial determinado, no sería más que una concreción, en el espacio y en el tiempo, del contrato social rousseauniano que agrupa a quienes se sienten identificados por hechos, caracteres e intereses que les llevan a establecer en común vínculos políticos y jurídicos.
Concreción básica, también, que se resume en el artículo III de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución francesa de 1789:
“El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella”.
O, incluso, en la 2ª parte del artículo I de la misma Constitución española de 1978:
“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
Por mucho que nos pese, en este segundo caso, tendremos ocasión, más adelante, de comprobar cómo no se da su cumplimiento. Y cómo, por tanto, distamos todavía de poder sentirnos auténticamente y “nacionalmente” (en términos de España, a mayor abundamiento) soberanos.
¿Qué más, desde el humanismo laico y democrático, puede añadirse para fundamentar el derecho a la autodeterminación?…
Tan sólo las comunidades surgidas del libre uso de ese derecho, de la plasmación “republicana” (de la concreción en res publica) de la libre voluntad de sus habitantes (de todos sus vecinos) se fundamentarían en un contrato apto como para justificar, si hiciese falta para algo, el derecho de la comunidad así formada a denominarse “nación”.
Y está claro que la asunción del acuerdo o contrato que le diera forma jurídica y entidad legal debería ser ajeno a cualquier actitud de imposición, a cualquier tipo de presión o amenaza, por parte de cualquier grupo armado, o, aunque fuese velada, por parte de ningún tipo de poder “fáctico”, o a cualquier elipse en el planteamiento político de partida que hubiese sido motivada, por ejemplo, por la imperiosa necesidad histórica de evitar riesgos mayores o posibilidades de involución en situaciones de apertura o transición política hacia la democracia.
En todo caso, lo que pudo haber sido útil en una fase histórica determinada no tiene por qué serlo más tarde. No tiene por qué serlo si no se justifica en ese “plebiscito cotidiano” que es la permanente llamada a la expresión de la soberanía popular por parte de quienes, como Renan, no creen en la voluntad divina, ni en los designios de la naturaleza, ni en los antecedentes tradicionales históricos o culturales, ni en los factores étnicos, ni en la lengua, como base de fundamentación de los hechos nacionales. Sí, no obstante, en la libertad.
La “nación” será, pues, la comunidad escogida en ese “plebiscito cotidiano”.
Así, desde el humanismo laico y democrático, puede incluso ponerse en duda la fundamentación tradicional de los nacionalismos europeos, de raíz eminentemente germánica, que, habiendo bebido sobre todo en Herder y en la interpretación romántica de la historia, han hecho derivar la idea misma de nación (y la emanación de sus posibles derechos) del proceso de acumulación de rasgos identitarios de carácter étnico, cultural, histórico y lingüístico que la “Naturaleza” hace coincidir en un espacio delimitado por accidentes geográficos. Con muy pocas excepciones –las de algún “patriota” revolucionario de 1848– tal ha sido la visión de la comunidad nacional compartida por la gran mayoría de los nacionalismos en Europa, sean estatales o sean reivindicativos e irredentistas. En ellos, la “nación” no es nunca el resultado de ningún plebiscito. Es un dato de la Naturaleza, puesto ahí por alguna fuerza superior a la conciencia humana, que no se elige sino que se asume al margen de la razón crítica. Y que, desde luego, no se traiciona sin “consecuencias” de mayor o menor alcance trágico para el destino individual –el desarraigo, la ausencia de referentes, el mito del apátrida errante, la expulsión abrupta de la comunidad de la que se “reniega”… o la misma muerte.
No existirá, entonces, ninguna otra “patria” verdaderamente legítima, desde la perspectiva laica, que la de la republicanidad (quizás federal, si se quiere, para entenderlo en la clave de la tradición más progresista (y más humanista) del pensamiento republicano español) que se fundamenta, únicamente, en la defensa del derecho al uso directo (y no tan sólo a su ostentación teórica) del derecho a la soberanía por parte de todos, del derecho de autodeterminación.
La perspectiva laica en relación con el derecho que tienen las personas –si quieren– de establecer –o no– vínculos políticos con sus vecinos inmediatos (porque la interdependencia con respecto a los vecinos, mediatos o inmediatos, es una evidencia), favorece el recorrido del camino del “mito” al “logos”, en términos de afirmación de la fundamentación del derecho de soberanía política, en la medida en que dicho derecho reside en la razón, en la conciencia, muy por encima de las teóricas caracterologías de pertenencia o de los comunitarismos.
Allí donde haya existido un “espacio” político –que no prepolítico– favorecedor, podrá existir cierta conciencia de afinidad “republicana” (la nación como fruto del plebiscito cotidiano de Ernest Renan). Esta es la clave de la seducción política de París –que, después, puede expresarse uniformadoramente por medio del jacobinismo centralista del hexágono estatal– y, por esta misma razón, Madrid no es París.
En este sentido, el pensamiento laico, lógicamente, no es que defienda el derecho a la autodeterminación entendiéndolo fatalmente y necesariamente como un fenómeno de ruptura política reivindicativa, sino que lo incluye, inseparablemente, en la percepción del acceso al ejercicio universal de todos los derechos, lo que la tradición política y la estructura política y jurídica españolas, por ejemplo, no han garantizado prácticamente nunca.
No ha resultado verificable el mensaje con el cual se hubiera podido dar comienzo a una nueva concepción del espacio político al aprobarse la Constitución de Cádiz de 1812: “Españoles, por fin ya tenéis una patria”, porque, de dicho espacio político, no nos ha llegado ninguna afirmación legítima (laicamente legítima) de uso universal de los derechos ciudadanos, y porque desgraciados acontecimientos históricos han abortado las minoritarias excepciones que podían atribuirle sentido.
La Constitución de Cádiz no triunfó y, por añadidura, las consecuencias definitivas de la invasión y guerra napoleónicas, y la subsiguiente Restauración borbónica, interrumpieron la vía hacia el liberalismo en España.
Llovía, además, sobre mojado. Porque, pese al estallido esporádico de algunas revueltas provocadas por la carestía de artículos de primera necesidad, características de las crisis de subsistencias del Antiguo Régimen, no había habido, de hecho, ninguna base sociológica suficientemente amplia como para poder plantear las condiciones de posibilidad de una revolución liberal que pusiese fin a una monarquía tradicional y abriese el paso a un régimen de reconocimiento republicano de los derechos ciudadanos.
Tengamos presente, además, que los escasos sectores de mentalidad “moderna” y de cierta actitud “burguesa” –opuestos al absolutismo monárquico centralista y al exclusivo hegemonismo de la aristocracia de corte– fueron derrotados en 1714 y sus más eminentes representantes –reivindicados recientemente, entre otros, por Ernest Lluch (L’alternativa catalana)– debieron exiliarse por haber defendido, precisamente, otra idea de España. Idea en la que el rey –para ellos, el archiduque Carlos– debería haber jurado, para serlo efectivamente, los fueros y constituciones de los diversos reinos ante sus respectivas Cortes, única fundamentación de su posible legitimidad. Idea confederal mucho más cercana a aquello que hubiera podido servir para hacer surgir cierta conciencia “nacional” española, lo que no volverá a plantearse, en términos de respeto a los derechos, hasta el republicanismo federal de Pi y Margall.
Las clases populares, por otra parte, obviamente se sentirán desplazadas, como siempre, al margen de cualquier participación pública, en el sistema censitario y corrupto de la Restauración monárquica. Restauración que mantendrá su desapego notorio con respecto a la economía productiva, tan habitual en un sistema de gobierno acostumbrado, independientemente de qué dinastía ostentase su representación, al gasto suntuario, en lugar de a la inversión en infraestructuras, de la riqueza procedente de la explotación del mundo colonial. Colonias que, por otra parte, pertenecían, en exclusiva, al reino de Castilla, y su explotación no se consideraba patrimonio común de los españoles. Recordemos que el Decreto de concesión de la libertad de comercio con América no llega hasta 1778, y se enmarca en las necesidades del conflicto bélico que, en virtud de los Pactos de Familia entre Borbones, ligaba a España con Francia en su enfrentamiento con Gran Bretaña. De ahí que, junto a la marginación de los sectores populares, no hubiera suficiente entramado comercial y mercantil de donde pudiese surgir, en el conjunto del territorio español, cierta acumulación de capital que pudiese llevar a algún intento serio de revolución burguesa. Y, sin ello, la legitimidad política en España se seguirá sustentando en cánones tradicionales, ajenos a cualquier proceso que pudiese desembocar en algo parecido a la manifestación de la voluntad popular.
Sin alcanzar esa legitimidad no es posible contar con suficientes niveles de identificación simbólica entre el pueblo y las instituciones, que resultan lejanas, ajenas, tanto espiritualmente como físicamente, e incluso “territorialmente”.
Así se explica que la monarquía española, incapaz, por ausencia de base económica y sociológica, por falta de voluntad política y por evidente e íntima opción espiritual, de dotarse de los medios y recursos que podrían haber impulsado algún proyecto de construcción de un Estado con capacidad de resolución, con cierta estructura jurídica sólida y con una hacienda mínimamente razonable (capaz, por ejemplo, de financiar un ejército permanente) tenga que verse compelida a forzar las antiguas Constituciones catalanas reclamando levas obligatorias para sus fuerzas armadas. Ese ejército no será nunca “la nación en armas”, sino un cuerpo extraño, adverso y “extranjero”, generador permanente de insumisión desde el siglo XVI hasta la más reciente actualidad. Los catalanes nunca hemos visto bien al ejército español, nunca ha sido “nuestro”, aunque haya sido un catalán quien emprendiese la hercúlea tarea de intentar domesticarlo.
No se hicieron aquellas cosas que debían haberse hecho a su debido tiempo. Las cosas que defendían los liberales, los republicanos, los federales, los anticlericales. Aquello que constituía la raíz de la única “nación escogida” posible, la que se enraizaba en sus mismos ciudadanos.
Aquellas cosas que explican algo que, en pura lógica histórica y en recta perspectiva laica, no tendría por qué poderse explicar: ¿por qué, rizando un poco el rizo, para ser laico y librepensador en España hay que ser de izquierdas? ¿Por qué, para poder ser verdaderamente demócrata en España hay que seguir siendo anticlerical?…
Pues porque, además de todo, y sin remitirnos a la pesada losa de los alzamientos militares y de la dictadura fascista, las dos Repúblicas españolas duraron poco; ni pudieron ni les dejaron construir escuelas, hospitales, carreteras, mínimas infraestructuras de una sociedad del bienestar. Porque los gobiernos de la monarquía, en lugar de construir por doquier Escuelas modernas, fusilaron a Francisco Ferrer Guardia.
Sería en lugar de todo esto, a cambio de todo esto que, ahora, habría una “nación española” no sólo como afirmación jurídica constitucional, sino como elección por parte de la voluntad ciudadana.
Nos han separado, no obstante, del ideal democrático compartido, que podríamos ver mejor reflejado en la bandera tricolor y en el himno de Riego. ¿Estamos a tiempo, a pesar de todo, de efectuar todavía ese plebiscito?…
Probablemente, no sin antes aumentar el espacio de la laicidad que permita superar los tabúes y los prejuicios –viejos y nuevos– de todos los nacionalismos en lid. Y que permita, por tanto, afirmar nítidamente la supremacía de la conciencia expresada con toda libertad por parte de todos los ciudadanos. Sin ningún miedo.
Sin miedo, porque, a ver, si, por ejemplo, Cataluña o Euskadi se independizaran de España, manteniéndose en la Unión Europea, ¿qué pasaría? Seguramente, no cambiarían demasiadas cosas fundamentales, a menos que en estas comunidades se instalasen gobiernos de signo fascistizante. Y, sinceramente, no parece que, excepción hecha de la minoría defensora de la violencia terrorista, las cosas vayan por ahí.
Algún reciente estudio lingüístico ha llegado a afirmar, entre otras cosas, que en Cataluña la independencia política favorecería fundamentalmente a la lengua castellana, ya que el catalán adquiriría todavía mayor perfil de lengua canónica de la administración, pero ajena a los usos de buena parte de la población. Y un estado catalán independiente y democrático debería proteger los derechos lingüísticos de la población castellanohablante con mucho mayor ahínco que en la actualidad (que ya están protegidos, pese a ciertos columnistas de cierta prensa madrileña)… Con el factor añadido de que, en los circuitos mediáticos internacionales, en el mundo de la comunicación, el impacto de la lengua castellana seguiría aumentando y su mayor potencial comercial podría llegar a afectar seriamente la supervivencia de la propia lengua catalana, cada vez más reducida a un ámbito estrictamente “oficial” y escolar, y, con las nuevas migraciones, menos apta para ser usada como vehículo de comunicación intercultural o como lingua franca intercomunitaria, rol que sí jugaría el castellano, lengua potencialmente mucho más conocida por la población de más reciente instalación. En definitiva, ese supuesto horizonte de estado catalán independiente podría llevar a la coexistencia nominal de dos lenguas oficiales, en la que una de ellas, precisamente la que ya en la actualidad tiene más capacidades para poder resultar hegemónica –el castellano– podría adquirir, todavía, mayores visos de funcionalidad o de proyección.
Es decir, un modelo que se podría remitir hipotéticamente al caso “irlandés”, que tampoco parece muy ajeno a la situación vasca… Incluso con servicios públicos en que hubiera funcionarios que, obligatoriamente, hablasen ambos idiomas, lo que está lejos de suceder en la actualidad. Hoy en día todavía se da el caso de miembros de cuerpos de servicios tan fundamentales como la administración de justicia, por ejemplo, que rechazan el conocimiento de la lengua catalana, no para hablarla, obviamente, cosa a la que nadie les obliga, sino tan sólo para entender a quien la hable… Lo que, sencillamente, no quieren hacer (siendo bien fácil y habiendo tenido, para ello, tanto tiempo) y prefieren mantener aquella actitud del funcionario al servicio de un estado construido por derecho de conquista, que tanto ha contribuido a que muchos catalanes conciban el conjunto de la administración pública como una excrecencia ajena a su realidad, un mundo extraño y adverso del que absolutamente nunca puede sacarse nada bueno. Y quizás sigan teniendo razón. ..
Esto, por tratar de alguno de los asuntos aparentemente más “espinosos” que parecen quitar el sueño a buena parte de la españolidad casticista más contundente y vocinglera…
¿Y qué, si eso era fruto de la libre determinación de la voluntad popular? ¿Y qué más da, si varía el marco habitual de configuración de los territorios hasta ahora existente? Se trata, en todo caso, de que, tanto si ese marco debe variar como si no, lo haga pacíficamente, sin ningún tipo de enfrentamiento y sin coacciones por parte de nadie sobre nadie.
Desde que Noruega se independizó, pacíficamente, de Suecia –en 1905– las relaciones entre ambos pueblos son mejores que nunca.
La posibilidad adversa debe ser aceptada también, sin subterfugios, por los partidarios de la independencia política de cualquier comunidad, para el caso, más que probable, de que sus tesis no triunfaran en una posible consulta popular sobre la autodeterminación de su territorio. ¿Y qué, si eso es lo que quiere la voluntad soberana de la población? Porque los derechos son de las personas, recordemos, y no de los territorios donde habitan
Es un déficit de laicidad (o su negación evidente) defender un determinado marco administrativo o la consecuencia de un determinado proceso histórico –la monarquía, la unidad territorial– sacralizando su juridicidad si esta misma juridicidad no se apoya en la autodeterminación de los individuos. Se trata, más bien, de un aferrarse a la conservación del mito frente al logos –aquello que se considera inamovible en virtud de “verdades” asumidas acríticamente o frontalmente enfrentadas a la razón crítica–. Y, precisamente, el espacio político tendría que determinarse en función de este uso directo del derecho por parte de los individuos soberanos en tanto que ciudadanos de dicho espacio –de dicha “república”– y no en función de una idea mítica preexistente a la afirmación libre de la soberanía, tanto si esta idea se fundamenta en criterios étnicos, tribales o teológicos (Sabino Arana) como en criterios de apariencia histórica o administrativa (pretendidos “neoconstitucionalistas” de la España oficial).
La pretensión de un “patriotismo constitucional” (fundamentado en el uso real de los derechos que crean y que justifican el espacio público), en la línea de Jürgen Habermas, debería basarse, para poder ser asumida, en los parámetros de la ética dialógica: una decisión, una norma, es coherente y justa, es decir, es correcta, tan sólo en la medida en que, en su aprobación y aplicación, intervengan todos los posibles afectados por ella, en condiciones de diálogo libre y simétrico, en condiciones, pues, de completa igualdad de oportunidades para generar y expresar opinión.
Quizás merecería la pena recordar que ese eje discursivo ha sido también desarrollado por K.O. Apel (Teoría de la verdad y ética de la responsabilidad y Ética comunicativa y democracia) y, en España, fundamentalmente por Adela Cortina (Ética aplicada y democracia radical, entre otras obras).
Esta afirmación de valores aplicados con el objeto de mejorar las condiciones de la vida humana y promover mayores cotas de felicidad –no otra cosa pretende la reflexión ética– parte de la constatación de la imposibilidad contemporánea de continuar sosteniendo planteamientos dogmáticos o ideologistas, en un contexto en que todos los sistemas cerrados de percepción de la realidad y todas las viejas cosmovisiones contrapuestas han podido demostrar, sobradamente, su fracaso como intentos de dotar, a una pretensión de interpretación del mundo, de un sistema de verdades finales apto como receta universal ante cualquier duda o ante cualquier posible fuente de problematicidad.
No existe, pues, receta universal alguna, pero sí existen posibilidades –concretas– de hacerlo mejor. Sí es posible proponer una ética “de mínimos” que comparta el horizonte básico del humanismo democrático, o lo que algunos denominan, hoy, el horizonte postconvencional: el conjunto de derechos y de “bienes” sociales y legales por debajo de los cuales no estamos dispuestos a dejarnos tratar, se llegue a ellos desde la opción ideológica que sea, o desde ninguna opción ideológica en absoluto. Ese “horizonte postconvencional”, marco de ese mínimo común denominador de los derechos, constituye la base de partida del único diseño posible de una “patria”: el espacio en que hacemos posible su goce, su ejercicio cotidiano. El espacio en que nos comunicamos y nos intercomunicamos para construir, compartiendo valores, entornos cívicos de derechos en cada uno de nuestros ámbitos de actuación, entornos que pueden fundirse en el de una “patria cívica”.
No, el pensamiento laico no tiene barreras ni reservas mentales, mucho menos prismas dogmáticos para interpretar el mundo, pero puede atreverse a proponer “valores” de una ética de afirmación de la libertad de todos y de cada uno para intervenir en la resolución de aquello que nos afecta. La ética de la comunicación, pues, como vía hacia la ética del diálogo. El camino, otra vez, de la libre determinación de las personas que son las directamente afectadas.
Es difícil imaginar que, de ello, no se pueda derivar, como consecuencia, una “mejora” en la vida colectiva de las comunidades en las que la determinación de los hechos nacionales sea motivo de desasosiego, causa de enfrentamiento, origen de mutuas y compartidas negatividades o burda justificación del terror.
Esta ética de la comunicación y del diálogo constituiría la base del acuerdo político que nace de la autodeterminación, fruto de la libre decisión de los afectados y no de criterios prepolíticos.
No pueden sostenerse, pues, mitos “previos” –la unidad, la monarquía, el rol de las fuerzas armadas, la inamovilidad de la Constitución o de los Estatutos– que, de un modo atemporal, sustituyan al ejercicio del derecho de opción de los individuos a su plena y consciente capacidad de autonomía, a su soberanía. Apelar, como se ha venido haciendo (y haciendo tan mal) a la Constitución, en lugar de a la actitud comunicativa que nos lleve a ese diálogo abierto y libre en igualdad de oportunidades discursivas, es sustituir el despliegue de la razón crítica y de sus posibilidades por un argumento histórico, que no por ello deja de convertirse también en mito, en tanto que argumento histórico en riesgo de permanente caducidad si no se actualiza en función de los posibles ritmos cambiantes de la misma historia, que, en si misma, no puede ser si no es temporal, es decir, sujeta a evolución. ¿Cuántos españoles actuales, por ejemplo, votaron la Constitución? Como mínimo, y a la luz de los antecedentes históricos de mayor solera, y quizás de mayor solvencia, habría que admitir la posibilidad de que la Constitución pudiera ser reformada y pudiera ser sometida a enmiendas que podrían añadirse a su texto básico, cosa que sus mismas disposiciones transitorias parecen no obstaculizar.
Si existen este tipo de mitos sobre la intangibilidad de textos jurídicos pretendidamente atemporales es porque actúan como referentes (de apariencia jurídica y no metafísica y, por tanto, de apariencia “moderna”) de un nacionalismo que, pese a no mostrarse como reivindicativo o irredentista, es también irracionalista y prepolítico y que, así, esconde su miedo.
Se trata de un crónico déficit de laicidad –única garantía contra el miedo, único antídoto eficaz contra los espantajos fantasmales– que produce un crónico déficit de garantías del derecho de autodeterminación. Porque, haberlos, haylos. Espantajos más o menos fantasmales, queremos decir. Y los espantajos fantasmales sólo comienzan a diluirse a la luz de la razón, cuando avanza el espacio de la laicidad que nos puede permitir una cierta lucidez.
En la pretensión de inamovilidad del marco jurídico y legal constitucional, por ejemplo, además de lo que antes hemos ya citado, hay alguna otra referencia que, como mínimo, resulta francamente cuestionable desde un planteamiento radicalmente laico, por tanto, abierto a cualquier discusión pacífica y a cualquier proceso abierto a la consideración de que, como afirma el viejo proverbio chino, el espejo de la verdad está roto y repartido en diez mil trozos.
Hay miedos recurrentes a aceptar que, en el fondo, quizás falta un poco más de legitimidad de base, desde el principio, por mucho miedo excusable que pudiera haber habido en aquel momento. Porque, entre otras cosas, para asentar esa legitimidad de base hubiera hecho falta que las primeras elecciones hubieran sido, formalmente, elecciones a Cortes constituyentes, aunque lo fuera su resultado. Y que en la posterior redacción del texto del acuerdo constitucional no hubieran intervenido fuerzas sociales o instituciones ajenas a la voluntad ciudadana que predeterminaban decisiones que pasarían al nuevo marco legal, sustituyendo burdamente la libre determinación de la soberanía de los españoles. Por ejemplo, el Ejército interfirió decisivamente en la redacción del título VIII, con el objetivo de hacer constar que seguía conservando uno de sus viejos objetivos de guerra y de represión directamente vinculados a la justificación franquista de la rebelión: su rol de garante de la unidad de la patria. Su vocación de intervenir en caso de cuestionamiento, en caso, por tanto, de simple planteamiento de la posibilidad del ejercicio de un derecho. Sin ninguna reticencia por parte de los poderes públicos, además. A ello se añadieron algunas restricciones serias a lo que podría ser el camino hacia el ejercicio –posible, más que probable– de alguna de las consecuencias de ese derecho: la prohibición explícita de los acuerdos interterritoriales y pactos entre Comunidades Autónomas, la obsesión por la evitación de las consultas a la población mediante referéndums (miedo probable, en este caso, a que una elección se base en la libre decisión de cada cual más que en la capacidad de movilización o de motivación de las estructuras partidistas) o el establecimiento de un límite opaco, al margen de toda posible transparencia, al conocimiento público y explícito de las transferencias fiscales entre las comunidades y la administración central. Quizás derive también de ahí la escasa voluntad política por parte de dicha administración central de impulsar el pleno desarrollo de alguna ley orgánica como los Estatutos vasco y catalán. Y la dificultad subsiguiente por parte de algún sector de la población afectada de poder sentirse lealmente colaboradora y representada por el ordenamiento jurídico.
Otro tipo de ejemplo del grado de interferencia ajeno a la libre determinación de la voluntad soberana de los ciudadanos –también atentatorio, por tanto, a su derecho de autodeterminación– lo tenemos en el ejercicio del poder abusivo de la Iglesia católica para imponer sus privilegios fiscales y educativos a un Estado nominalmente aconfesional en función de un acuerdo diplomático, como el Concordato, completamente ajeno a los principios de legalidad del texto constitucional. Debemos recordar que, entre otras muchas circunstancias a cual más grotesca, recientemente (enero de 2002) el arzobispo de Valladolid ha hecho uso de su “derecho a la desigualdad” –por contraste con el resto de ciudadanos que sí nos sometemos al principio de igualdad ante la ley– apelando al Concordato para no declarar los vínculos financieros entre su Diócesis y determinados grupos de inversores que operaban con sociedades de cartera de probada deshonestidad contable y delictiva actuación. ¿Qué patria cívica, qué lugar de derechos puede existir si ciertas instituciones pueden, sin mayor trascendencia, violentar nítidamente el principio de igualdad ante la ley que teoriza el artículo 14 de la Constitución?
No habrá verdadera “nación” sin igualdad de derechos, como bien sabía Pi y Margall.
Si no hay más espacio público juridificable que el espacio político –el de los derechos– y otras pretensiones –prepolíticas– son de carácter metafísico, tanto si ello se reconoce como si no se admite, ¿por qué tener miedo del derecho al uso de su soberanía por parte de los ciudadanos?
Como siempre, el miedo presenta justificaciones irracionales que únicamente podrán ser vencidas mediante la razón, que no puede desarrollarse si no es en el ámbito de la laicidad.
El derecho a la libertad, a vivir sin temores ni restricciones de tipo alguno, es fruto de las garantías que otorga la perspectiva laica de la realidad. Y este derecho incluye, también y sin lugar a dudas, el derecho a la libre determinación.
Analizar las situaciones de conflictividad que se producen por oposición entre sensibilidades de “opción nacional”, o los casos de crispación que de ellas puedan derivarse, desde la razón, conllevaría muchas mayores facilidades para su posible solución.
Hay que situarse, o hay que hacer el esfuerzo de situar el debate, desde buen principio, en una perspectiva de clara capacidad de asunción de las diferencias y de enfoque de dichas diferencias bajo un prisma de carácter funcional, rechazando cualquier esencialismo. Porque, si la misma “nación” de la republicanidad laica es fruto de una elección y no de la pertenencia irrenunciable y atemporal a una esencia prefijada y anterior a la libre voluntad ciudadana, ¿cómo no han de poder convivir –“conllevarse”– diferentes opciones de adscripción “nacional” en un mismo ámbito territorial? Para que puedan convivir y para que puedan aspirar a sentirse “nacionalmente” realizados los ciudadanos que optan por asumir las distintas “adscripciones nacionales” es preciso reorientar el discurso en un sentido funcional, que no esencial: el vínculo político –y técnico– que puede pretender organizar mediante relaciones pacíficas las discrepantes sensibilidades no parece excesivamente alejado de lo que ha sido el pensamiento federalista.
La tradición federalista, eminentemente representada por la figura señera de Pi y Margall (¡qué “otra” España hubiéramos tenido –permítasenos el “si hubiera sido…”– si Pi y Margall hubiese presidido la I República española durante, digamos, unos quince años…!), puede responder, con bastante acierto, a dicho planteamiento: sin ningún esquema retórico, sea esencialista, teológico o historicista, defiende el derecho de los ciudadanos a autodeterminarse en todos sus distintos ámbitos de asociación.
Sin llegar demasiado lejos en sus grados de concreción, no obstante, así parecía entenderlo, en cierto sentido, buena parte de la izquierda española durante los años de oposición a la dictadura fascista y en los inicios de la transición.
En el Congreso de Suresnes de octubre de 1974, el PSOE afirmaba que el derecho de autodeterminación “comporta la facultad de cada nacionalidad para determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español”. Ya en 1976, en su XXVII Congreso, sostenía “el ejercicio libre del derecho de autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regiones que compondrán, en pie de igualdad, el Estado federal que preconizamos”. Con algo más de ambigüedad, Felipe González y Alfonso Guerra mantenían, en 1977, que “el derecho a la autodeterminación de los pueblos debe ser concretado desde el punto de vista socialista, a través de la creación de poderes autonómicos en las nacionalidades y regiones que componen el Estado” [32]
En el mundo comunista podemos encontrar una contundente afirmación de Santiago Álvarez, en 1974: “La solución básica, de fondo, del problema nacional, consiste en conceder a los pueblos su derecho de autodeterminación” [33]. Y el mismo Jordi Solé Tura escribía, en 1977, que “Los comunistas preconizan el restablecimiento provisional de los Estatutos históricos plebiscitados (los de Catalunya, Euzkadi y Galicia), con la consiguiente formación de órganos propios de autogobierno, para el período constituyente y la formación de Estatutos para las regiones que lo requieran. Todo ello, como vía para avanzar hacia la transformación del estado español, centralista y burocrático, en un Estado federal, basado en la libre vinculación de los pueblos a través del derecho de autodeterminación”.[34]
Hemos visto ya, no obstante, el peso que ejercen, en la vida pública y en los acuerdos políticos en España, los todavía vigentes viejos poderes “fácticos”. Además de los tristes efectos de la opción por un determinado modo de entender el pragmatismo posibilista.
Mucho más allá, en el terreno de la laicidad, en el de la afirmación de los derechos y en el de su posible concreción política, llega el horizonte de la auténtica tradición del republicanismo federal español. Que probablemente es mucho más progresista, en tanto que más laico.
El pacto federal se basa en la libre voluntad ciudadana, en el contrato establecido, porque así lo desean, por los ciudadanos libres.
Pero para que puedan existir ciudadanos libres, es decir, capaces de autodeterminarse –fundamento de cualquier otra decisión– es preciso que exista el grado de autonomía moral de cada individuo que tan sólo puede darse en un marco de laicidad, exento de presiones e injerencias de pretendidas autoridades heterónomas, supuestas fuentes de legitimación, que predeterminen la conciencia personal.
La laicidad hace posible, pues, la autodeterminación del individuo, fuente de cualquier otro derecho. Y los individuos, que libremente se autodeterminan, cuando su conciencia no depende de nadie ni está sometida ni supeditada a ninguna autoridad externa a si misma, podrán optar, lógicamente y “sociablemente” por el acuerdo con sus vecinos. Se “federan” en la base, en la comunidad local, pactando, luego, el vínculo que quieren establecer con las demás comunidades, con los territorios vecinos, para, de ahí, dar forma a un “estado” verdaderamente “nacional” (fruto del plebiscito renaniano), abierto a pactar con otros estados. Al revés que el tan manoseado “principio de subsidiariedad”, concepto de raíz católica según el cual el poder –que siempre reside más arriba…– puede ser cedido abajo, acercándose al pueblo. En el federalismo integral no hay poder que no esté –siempre– abajo, y los acuerdos que desde abajo se establezcan constituyen la estructura medular de una sociedad internacional basada en relaciones libres entre iguales. Sólo así las relaciones pueden ser fraternas.
Incluso algún proceso legal de implementación normativa de leyes constitucionales, como el llevado a cabo para la aprobación del Estatuto de autonomía de Cataluña, tiene su más honda raíz en ese libre acuerdo entre las comunidades locales que deriva en la legitimación de un marco territorial más amplio. Cuando se inicia el proceso de aprobación del Estatuto, son los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales que los representan, incorporadas ya al ente preautonómico, quienes tienen que promover la iniciativa, acordándola con la representación de los parlamentarios elegidos en el territorio, para contar con una fuente de justificación de los mismos límites de la posterior Comunidad autónoma. Es el paso previo, la precondición, para su tramitación en las Cortes. Sería también, evidentemente, un ejemplo vertido a la vigente legalidad del principio comunal federativo, del municipalismo federalista, que se autodetermina siempre en su misma base. Desde esa misma lógica –y sin presuponer ninguna consecuencia política ulterior– no hay por qué encontrar especiales matices de desestabilización o de necesaria ruptura en procesos de libre asociación entre comunidades municipales, de carácter interterritorial. En todo caso, remitiéndonos a nuestros propios fundamentos laicos –por tanto, autodeterministas– debemos ser capaces de orientarlos, si así lo decidimos libremente, en un sentido comunal, federalista, fraterno, en la más rica e intensa acepción proudhoniana y pimargalliana, tan descuidada, tan desconocida, tan ignorada, quizás tan menospreciada por la gran mayoría de la actual izquierda española y de su intelligentsia.
El pacto federal libre, igual y sinalagmático (en auténtico lenguaje pimargalliano), es decir, que produce el mismo tipo de obligaciones para todas las partes contratantes, sin ningún margen para la hegemonía de nadie sobre nadie, sería, también, el nexo que podría posibilitar la realización democrática del proyecto europeo (tampoco son casuales las coincidencias o contradicciones con respecto a dicho proyecto por parte de las diferentes sensibilidades y familias políticas europeas…) y –permítasenos, también, el lujo de ponernos ucrónicos– del sueño de la fraternidad universal.
En términos de preclara anticipación expresaba Francisco Pi y Margall en 1876:
“Yo estoy porque, en vez de agitar el mundo para reconstituir naciones, fundándonos ya en la identidad de raza, ya en la de lengua, ya en la de creencias, ya en las llamadas fronteras naturales, agitación que no puede menos de traer incesantemente perturbado al orbe, se trabaje en todas partes porque se restituya la autonomía a los grupos que antes la tuvieron, dejándolos unidos a los actuales centros sólo para la defensa y el amparo de sus comunes intereses. Cuando esto suceda, no vacilo en decirlo, me parecerán insensatas e injustas cuantas guerras se promuevan bajo el pretexto o con el motivo más o menos fundado de corregir antiguas o fundar nuevas naciones… [35]
Conviene recordar que la idea de la federación excluye toda violencia. Y que entre la fuerza y el pacto no hay término posible. Así, enemigo de la fuerza, opto por el pacto, y lo quiero lo mismo para exigir poderes que para constituir naciones… Temer que por el pacto se disgreguen en España las provincias es, por fin, abrigar la idea de que permanecen unidas por el sólo vínculo de la fuerza…”[36]
Y, en fin:
“Que se confederen los pueblos, creando por de pronto un poder europeo que los represente, los defienda y resolviendo sus diferencias, los exima de llevarlos a los campos de batalla. Europa está indudablemente condenada a tomar más o menos tarde los resultados de su imprevisión o de sus crímenes, como no se apresure a reconstituir sus pueblos sobre el principio de la autonomía y a unirlos luego por la federación de un solo pueblo”[37]
Sería, también, –y en esto no hay más que fijarse en el mismo Pi y Margall– el único tipo de vínculo que, desde la soberanía libremente ejercida y representada en ese proceso de acuerdos de federación, permitiría construir, por fin, la auténtica “nación” española plebiscitada.
El historiador leonés Anselmo Carretero, como ejemplo de una mirada equidistante y de poco usual referencia en el debate sobre adscripciones de identidad y estructuras políticas consiguientes, parece también recuperar, desde la contemporaneidad, el anhelo por precisar la vigencia del mensaje:
“La idea de dar a España una Constitución democrática y federal, para hacer del Estado unitario español una federación basada en el respeto a las personalidades de los antiguos reinos, regiones históricas o nacionalidades que la componen, es, a nuestro juicio, la más entrañablemente española de cuantas hasta la muerte de su autor –se refiere a Pi y Margall– se habían formulado” [38]
La única “patria” española –como afirmaba el preámbulo de la Constitución de Cádiz– sería esa nación republicana surgida del pacto federal entre sus diversos estados territoriales previamente autodeterminados. La patria de los derechos, de todos los derechos de los ciudadanos, basada en el cotidiano plebiscito, es la “nación” española posible en el marco de una Europa democrática y solidaria. Abierta al acuerdo fraterno con el resto de naciones del mundo. Hermanada, desde la libertad y la igualdad que posibilitan la ausencia de prejuicios y de complejos, con quienes son sus hermanas.
Una perspectiva racional que tiene, pues, algo que ver con la óptica del republicanismo federal, que además de resultar tan español es también tan catalán, por otra parte, quizás serviría para “desatemorizar”, descrispar y facilitar el desenlace de la situación en Euskadi. Por desgracia, quien lo intuyó fue asesinado. Conste aquí nuestro más sincero homenaje de reconocimiento y la constatación de nuestra simpatía y cercanía personales hacia Ernest Lluch, portador, entre otros, de alguna luz para acompañarnos en el largo camino hacia la realización de una comunidad política de ciudadanos libres.
———————————————-
[32]González, F y Guerra, A. PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Madrid–Bilbao: Ed. Albia, 1977, pág. 37
[33]Álvarez, Santiago. Nuestra Bandera, nº 76, septiembre–octubre 1974.
[34]Solé Tura, Jordi. Diccionario del Comunismo. Barcelona: Dopesa, 1977, pág.8–9.
[35]Pi y Margall, Francisco. Las nacionalidades. Madrid: Ed. Alba, 1996, pág. 236 y 347.
[36]Ibid. Pág. 352.
[37]Ibid. Pág. 259–260.
[38]Carretero, Anselmo. El antiguo reino de León (País Leonés). Sus raíces históricas, su presente, su porvenir nacional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994, pág. 684.